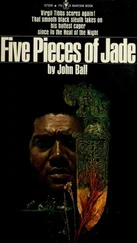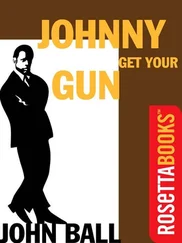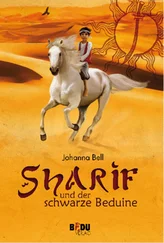– La del domingo pasado.
La subinspectora lo miró a los ojos.
– ¿Se da cuenta de que sólo faltaban veinticuatro horas para que fuese asesinada?
Flin fumó con ansiedad, arrojando el humo por la nariz.
– Sonia estuvo en mi habitación, pero nos limitamos a charlar de los viejos tiempos. Habíamos quedado para tomar una copa en el garito donde ella baila los domingos por la noche, una sala de fiestas llamada Stork Club. Y terminamos en el hotel, hablando hasta el amanecer. ¿Por qué le cuesta tanto creerlo?
– Escuche, Flin -dijo Martina-. Todavía no sé por qué mataron a Sonia, pero sí que lo hizo alguien muy próximo a ella. Que la conocía bien, que tal vez la quería demasiado, o que la odiaba, pero que admiraba su cuerpo. Tres hombres, al menos, mantuvieron algún tipo de relación con Sonia en los días anteriores a su muerte. Ninguno de ellos, entre los que le incluyo, dispone de coartada sólida. Y yo cada vez tengo menos tiempo para averiguar quién la mató.
Flin tuvo que apoyarse en la mesa de maquillaje.
– En el cadáver de Sonia aparecieron restos de sangre y semen -continuó la subinspectora-. ¿Estaría dispuesto a someterse a unos análisis comparativos?
En la mirada del profesor de arte dramático emergió algo muy parecido al miedo, pero dijo, con aparente sinceridad:
– Colaboraré con usted hasta donde haga falta, incluidos esos análisis.
– Muy bien. Regresemos a Los Oscuros, a la Escuela de Teatro del Instituto. Sonia tendría dieciséis años cuando ingresó en el grupo, ¿no es así?
– En efecto.
– ¿Tuvo algún enfrentamiento con usted?
– Todo lo contrario, dentro de que, perdone que insista, Sonia era atolondrada, volátil, y le costaba mantener la más mínima concentración. Sufría para memorizar los textos, pero tenía voluntad. Constantemente me pedía libros, porque los de su padre, el quiosquero de la plaza, le parecían aburridos. Era una chica con inquietudes, y con un mundo personal.
– ¿Tampoco tuvo diferencias con el resto de los alumnos?
– Se llevaba pésimamente con las chicas. En realidad, no tenía una sola amiga. A la única que toleraba era a Camila Ruiz, una alumna de un pueblo vecino que acudía a la Escuela los fines de semana.
– Antes me dio la impresión de que su novia, María, mantenía una actitud hostil hacia Sonia.
– A María la devoran los celos, ya ha podido verlo. Ella y Sonia se soportaban, simplemente. Con su gemela era peor. Con Lucía, Sonia se peleó varias veces.
– ¿Su novia, María Bacamorta, tiene una hermana gemela?
– Tenía.
– ¿Ha muerto?
– Lucía falleció hace algo más de dos años, en el verano de 1981.
– ¿Cómo murió?
– Apareció ahogada cerca de Los Oscuros, en la Laguna Negra.
– ¿Un accidente?
– Desapareció bajo las aguas, sin que todavía hoy sepamos por qué.
– ¿Hubo testigos oculares?
– No, aunque María y yo estábamos cerca.
Hacía calor en el camerino. El rostro de Alfredo Flin se había teñido de esa saludable irrigación característica de los habitantes de la alta montaña. Por contraste, Martina parecía más pálida aún a la luz de las bombillas de ciento veinte vatios que enmarcaban el espejo.
La subinspectora inquirió:
– ¿Lucía Bacamorta se ahogó delante de ustedes, sin que se dieran cuenta?
– Por desgracia, así ocurrió -rememoró Flin, con un tono teñido de tristeza-. Habíamos organizado una barbacoa, y comido y bebido en abundancia. María y yo nos tumbamos sobre una manta, junto a la orilla del lago, bajo los árboles, y debimos de quedarnos dormidos mientras Lucía decidía darse un baño. Otras veces habíamos estado en la laguna, nadando y buceando y, aunque el agua es muy fría, nunca tuvimos el menor percance. Lucía era una buena nadadora, además. Pero ese día algo falló. Pudo sufrir un corte de digestión, o quizá la arrastró un remolino.
– ¿No pidió auxilio, no gritó cuando se estaba ahogando?
– Si lo hizo, no la oímos. María y yo estuvimos buscándola toda la tarde, hasta que anocheció. Bajamos al pueblo y dimos la voz de alarma. Los buzos de la Guardia Civil tardaron tres días en encontrarla. Las escorrentías del lago la habían arrastrado río abajo, lejos del merendero.
– ¿Vio usted su cadáver?
– Es una imagen que nunca olvidaré.
– ¿También Lucía Bacamorta asistía a la Escuela de Teatro, señor Flin?
– Era mi mejor alumna. Poseía un talento innato. Habría podido llegar a ser una inmensa actriz.
La subinspectora se dirigió a la puerta.
– Una última cuestión, señor Flin. ¿Lucía Bacamorta se parecía físicamente a su hermana María, tal como suelen parecerse dos hermanas gemelas?
– Dos gotas de agua no se asemejarían más.
– Su piel debía de ser muy blanca, entonces, y su cabello rubio.
– En efecto.
– ¿Era Lucía tan celosa como su hermana?
– No -contestó Flin, sin pararse a pensar la respuesta-. ¿Hemos terminado ya, subinspectora?
– Por ahora, sí.
– En ese caso, regresaré al cóctel.
Martina le dejó pasar y cerró la puerta del camerino.
Martina no había regresado de inmediato a su casa. A la salida del teatro, había buscado al comisario Satrústegui entre los invitados que, al término de la fiesta, se alzaban en la acera los cuellos de sus gabanes, pero no lo encontró. Había parado un taxi, y dado al conductor la dirección del Stork Club.
Cuando llegó al cabaret, era la una de la madrugada. Martina nunca había estado en esa sala de fiestas, situada en una de las calles comerciales del centro, en un espacio subterráneo de techo bajo y sin ventilación.
Lo primero que le repugnó al entrar al local fue el olor, una mezcla de tabaco, desinfectante, cosmético y sudor corporal. La sala estaba repleta de grupos de hombres que consumían sus bebidas con los ojos clavados en las strippers del escenario.
La subinspectora se identificó ante el portero, una especie de sparring con todo el aspecto de haber besado demasiadas veces la lona de un cuadrilátero, y, después, en medio de las mesas, siguió a un individuo de americana rosa y camisa negra que había salido a atenderla, y que se había presentado como el gerente del club.
Eladio Morán la había guiado por el laberinto de la sala, bajo el violento reflejo de luces anaranjadas y violetas que restallaban, al ritmo de la música, contra el poste cromado donde dos bailarinas desnudas se contorsionaban en un número lésbico.
Acodado en la barra, con la mirada turbia, Belman, el reportero de sucesos del Diario de Bolscan , abrevaba en una copa de balón. Si el periodista vio a la subinspectora, no supo reaccionar. Estiró los largos brazos, como para abrazarla, pero de su boca sólo brotó un turbión de sonidos inconexos. Morán lo apartó y le pidió que dejase de molestar.
El despacho del encargado estaba al otro lado de la sala, tras una oficina aislada al público, junto a la entrada al túnel de camerinos y la cabina desde la que se controlaban el sonido y las luces del escenario.
Martina no se sentó, ni perdió el tiempo.
– Sabrá usted, señor Morán, por los periódicos, que una mujer que trabajaba aquí ha sido asesinada. Se llamaba Sonia Barca, aunque es posible que usted la conociese por otro nombre.
Los labios delgados de Morán sonrieron con cortesía, pero su mirada era hostil.
– ¿Por un apodo artístico? No, Sonia no era de ésas. No aspiraba a hacer carrera, aunque con ese cuerpo habría podido llegar muy lejos. Como otras estudiantes que he empleado, sólo buscaba un sobresueldo.
– ¿Le pagaba bien?
Morán torció una sonrisa.
Читать дальше