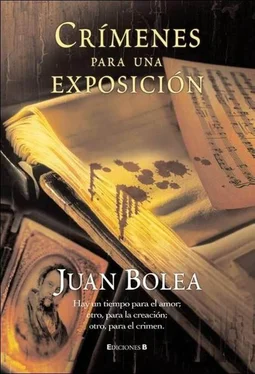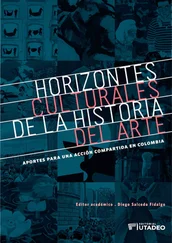Sus pasos la habían llevado en dirección al centro, hacia los anchos bulevares que a principios de siglo trazaron las líneas maestras de la ciudad burguesa.
Dos de ellos, la Gran Vía y el paseo de Goya, desembocaban en la plaza de Sagasta, cuyos plataneros se perfilaban contra las fachadas modernistas que, como la casa en la que residía Leonardo Mercié, el profesor de piano, seguían conservando un poso de buen gusto entre los edificios modernos.
El óvalo de la plaza de Sagasta estaba rodeado de puestos de venta ambulante que ofrecían toda clase de artesanías y ropas de segunda mano. Ajena al bullicio, Martina paseó entre los tenderetes. Llegó a probarse unas pulseras étnicas, cuajadas de turmalinas, que finalmente declinó adquirir.
De modo inesperado, se abatió la tragedia.
Como a la gente que la rodeaba, el súbito estruendo obligó a Martina a levantar la vista.
Algo, una cristalera o una ventana había estallado en una de las casas; desde lo alto, una vertiginosa sombra caía libremente, sin posibilidad de salvación.
Durante una fracción de segundo, Martina vio revolotear su camisa, y cómo la succión del vacío volteaba a la figura en el aire, dirigiéndola de cabeza contra el suelo.
La subinspectora se precipitó al lugar del impacto. Apartó como pudo a los curiosos y se acercó al bulto aplastado contra las losas.
Fragmentos del cerebro se habían desparramado y la sangre brotaba a borbotones del cráneo, pero la identidad de aquel rostro apresado en el espanto de la muerte no ofreció a la subinspectora ninguna duda.
Era Leonardo Mercié.
Martina empujó a la gente que se arracimaba a su alrededor y corrió hasta la casa del profesor.
En la garita del portero no había nadie. El ascensor se encontraba parado en la planta baja. Sin embargo, la subinspectora prefirió subir por las escaleras. Lo hizo a toda prisa, pero la falta de aire le aconsejó detenerse. Sacó la pistola y subió el último tramo hasta el domicilio de Mercié.
La puerta estaba abierta de par en par.
El largo pasillo, con su angosta perspectiva, moría en la habitación hexagonal donde su dueño impartía clases de piano. La negra y brillante mole del instrumento se recortaba contra una estrella de vidrios y bastidores rotos. A través de ese agujero, una corriente de aire animaba el corredor, haciendo golpear las puertas de los dormitorios.
Gritos de vecinos se oían en el patio interior del edificio. Desde la plaza ascendía un rumor sordo, la réplica de la multitud al espectáculo de la sangre.
Con la pistola desenfundada, Martina fue inspeccionando habitación por habitación. Tenía los nervios en tal tensión que el más mínimo ruido le hacía girar el cañón del arma. Comprobó los armarios, los cuartos de baño.
En el estudio, se relajó un instante. Bajó la pistola, rodeó el piano y se aproximó a la ventana rota. Al asomarse comprendió que había cometido un error, pero ya era tarde.
El golpe le estalló en la nuca. Algo, un objeto alargado, volvió a estrellarse contra su espalda, arrojándola hacia las puntas de los vidrios que habían cedido ante el vuelo de Mercié. Unos brazos le apretaron el cuello, ahogándola, hasta que su cara se encontró a escasos centímetros de una de esas lanzas de cristal clavadas a la falleba. Revolviéndose, logró encajar una patada a su agresor y alejarse del vacío. Otro golpe la derribó al suelo. Allí, ovillada sobre sí misma, recibió un feroz castigo.
Lo último que oyó, entre una velada niebla, fue el sonido de una sirena.
Despertó en una habitación blanca. Tenía la aguja de un gotero clavada a una vena. Apenas podía moverse. Un dolor agudo le descendía por los costados.
El llamador, en forma de pera, pendía de la mesilla. Lo pulsó. Una enfermera se presentó al cabo de un rato, disculpándose por haberla hecho esperar. Esa mañana, dijo, tenían mucho trabajo en la planta.
– ¿Dónde estoy?
– En la clínica de Santa María.
– ¿No es éste el Hospital Clínico?
– No -repuso la enfermera. Bastante mayor, lucía gafas de lectura y un ahuecado moño-. Esta es la clínica de Santa María y yo soy la hermana Lucía.
– ¿Es usted monja?
– Algunas de las hermanas colaboramos en la atención a enfermos. Pero tengo el título, si eso la tranquiliza.
Martina preguntó, con un hilo de voz:
– ¿Por qué me duele tanto la espalda?
– El doctor Sauce le informará.
– ¿Puede decirle que venga?
– Después pasará a verla. ¿Quiere que le traiga algo para comer?
– No podría digerir nada.
– Está molesta, ¿verdad?
La monja destapó una ampollita y la inyectó en el gotero. Martina indagó:
– ¿Cuánto tiempo llevo aquí?
– Muy poco. La ingresaron a las once, y acaba de dar la una. Se le practicó un reconocimiento y una cura de urgencia. Yo misma estuve presente. Lleva el cuerpo lleno de golpes. La hemos sedado, de ahí que haya dormido un poco.
Martina intentó levantarse; apenas se hubo incorporado, volvió a derrumbarse sobre el colchón.
– Descanse -le aconsejó la hermana.
El rostro de la hermana Lucía comenzó a desdibujarse. Su hábito blanco se fundió con la pared. La luz disminuyó. A la subinspectora le pesaron los párpados y se hundió en un tenebroso sueño.
En su pesadilla vio un piso lóbrego, unido por un largo pasillo cuyas habitaciones sin puertas daban directamente al vacío. De los techos colgaban telarañas. Los suelos de mosaico, con dibujos de figuras mitológicas, trovadores y castillos, catacumbas y hechiceras, levantaban sus teselas al impulso del helado viento que penetraba por las ventanas. Una mujer pelirroja, vestida de negro, estaba sentada a un piano de cuyas teclas surgían las notas de Cuadros para una exposición. En lugar de esbeltas piernas, asomaban bajo su vestido dos patas de gallina como las de la bruja Baba Yaga en los aguafuertes de Hartmann. El viento impedía a Martina avanzar por el corredor, arrojándola hacia los huecos de las falsas habitaciones. Apoyándose en las paredes, Martina logró avanzar por el pasillo hasta que, tras saltar por sorpresa desde una lámpara de candiles, un ser repugnante, un gnomo, se interpuso entre ella y el cuarto del piano. El duende estaba cubierto de una piel viscosa, como la de un saurio. De aquel ser emanaba un olor pútrido, a ciénaga. De su diestra, que sólo tenía cuatro dedos, pendía una tranca con la que empezó a golpear a la subinspectora una y otra vez, mientras la bruja Baba Yaga, convertida en un gigantesco pájaro, volaba por la habitación, haciendo sonar con las puntas de sus plumas las teclas del piano…
– Cálmese.
El rostro de Martina estaba perlado de sudor. En sus malos sueños debía de haberse agitado porque el gotero todavía temblaba. La hermana Lucía lo sostenía con una mano.
Un hombre la escrutaba desde los pies de la cama.
– Soy el doctor Sauce. Tranquilícese.
Había otra persona en la habitación. Enfundada en un abrigo, permanecía apoyada en la puerta del baño.
Era el comisario Satrústegui.
– ¿Cómo se encuentra, Martina? -preguntó con amabilidad.
– Ha permanecido bajo los efectos de un shock -comenzó a explicarle el médico; acto seguido, se dirigió a ella-. Se pondrá bien, se lo aseguro.
El médico le expuso el resultado de su exploración. Las radiografías habían descartado traumatismos internos, pero los golpes recibidos habían sido de tal entidad que tenía magullada buena parte del cuerpo, y abrasiones en la cara y en el cuello.
– ¿Cuándo podré salir de aquí?
– Tenga paciencia. Deberá permanecer ingresada al menos un par de días.
– ¡Nada de eso! -protestó Martina-. ¡Puedo marcharme ahora mismo!
Читать дальше