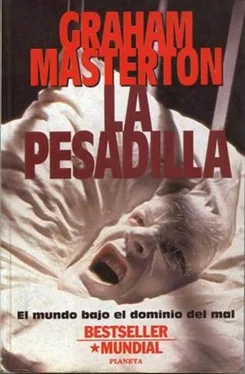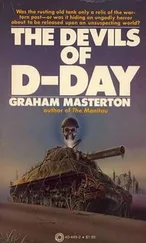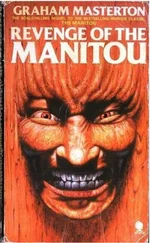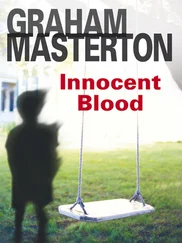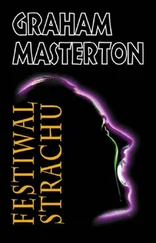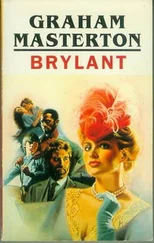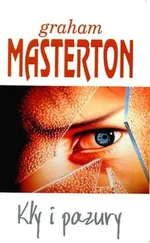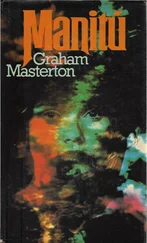– No lo sé -dijo Víctor-. No estoy seguro. Pero alguna clase de pauta saldrá de todo esto, un motivo de alguna clase, algún móvil. En realidad, lo que estoy haciendo es pensar en voz alta. Me he tenido que enfrentar a la muerte durante la mayor parte de mi vida profesional. Mi tío era director de pompas fúnebres, y cuando yo tenía nueve años le ayudé a preparar a mi propio padre. ¿Qué le parece eso como educación? Conozco a la muerte, Michael. Para mí, la muerte es como una casa vacía una vez que se han sacado los muebles y han salido todas las personas. Puedo pasearme por ella; me hace sentir pesar, pero no me asusta. Pero mucha gente no quiere morir nunca, y lo que son capaces de hacer para permanecer vivos… bueno, apunte eso en su cerebro, en la casilla que dice «posibles móviles», ¿vale?
Michael consultó el reloj.
– ¿Tiene algo que hacer esta noche? -le preguntó a Victor-. No me importaría seguir hablando de estas cosas un poco más.
– Tengo que escribir algunas anotaciones.
– ¿Y después?
– Después nada, supongo. Una cena delante del televisor y a dormir un poco.
– En ese caso -le dijo Michael-, le invito a cenar. Yo vivo justo encima de la Cantina Napoletana de la calle Hanover. Sirven un saltimbocca de ternera que le hará llorar.
Victor lo pensó un poco y luego asintió.
– Vale, acepto. Me vendría bien un buen llanto.
Las persianas estaban bajadas en el cuarto de estar de Matthew Monyatta, en la urbanización Mission Hill, de modo que sólo un pequeño triángulo de luz caía sobre la pared izquierda. La habitación estaba vacía, desnuda, excepto por unos grandes almohadones negros y una mesa japonesa baja del mismo color. En el centro de la mesa, tres palitos de incienso de sándalo se consumían en un recipiente de cobre. El propio Matthew Monyatta estaba reclinado en el suelo, junto a la mesa, repartiendo los huesos. Tenía la cara seria y sudorosa. En el compact-disc sonaba Jah África, un hipnótico ritmo afrocaribeño, a un volumen muy bajo.
Aquellos huesos ya los leían los brujos mucho antes del comercio de esclavos. Al principio siempre se usaban huesos humanos: se mataba a la gente a propósito para obtener huesos, ya que éstos seguían proporcionando las mejores profecías. El secreto de los huesos había atravesado el Atlántico en los barcos de esclavos, y en las plantaciones sureñas, las predicciones se habían llevado a cabo con huesos de pollo, huesos de cerdo o, mejor aún, con huesos de niños que no habían llegado a nacer.
A Matthew le había enseñado a leerlos su abuelo, y ahora estaba leyéndolos. Cuando los huesos caían en forma de estrella significaba que se avecinaban malos tiempos. Cuando caían en zigzag quería decir que habría conflictos. Dos huesos paralelos representaban a los hombres blancos. Tres huesos paralelos, siempre que cayeran en forma de cuernos de cabra, significaban algo más que hombres blancos. Aquello significaba hombres blancos blancos, hombres para el sacrificio. Aquello significaba horror, horror y más horror; el mundo se volvía del revés.
Matthew llevaba presintiendo la actividad de los hombres blancos blancos hacía más de diez años. Cada vez que leía los huesos, siempre había algo que sugería su presencia, por insignificante que fuera. Quizás estuviera equivocado, pero había empezado a establecer cierto paralelismo entre esto y la progresiva erosión de Jamaica Plain, Roxbury y otras zonas del sur de Boston. Roxbury había sido en otro tiempo una sólida comunidad de judíos de clase media, con excelentes tiendas y escuelas ejemplares. Ahora estaba enredada entre el crack, el crimen y los tiroteos desde coches en marcha. El último supermercado ya había cerrado sus puertas hacía tiempo, y el último banco acababa de cerrar.
Y como quiera que Matthew los lanzase, los huesos significaban los hombres blancos blancos, los hombres que nunca cerraban los ojos. Éste era el mundo que ellos querían. Esto era Armagedón que venía de paso.
Matthew estaba recogiendo los huesos cuando oyó que el teléfono sonaba en la cocina. Al cabo de unos momentos entró su hija Yasmin, esbelta y graciosa, con un sari de color escarlata.
– Es para ti, papá. Patrice.
Le dio el teléfono. Matthew dijo:
– ¿Patrice? Creía que habías dicho que yo era más blanco que los jodidos blancos.
Patrice tenía la voz extraña y asustada.
– Matthew… tienes que ayudarme.
– ¿De qué hablas, Patrice? ¿Qué clase de ayuda podrías necesitar de mí?
– Escucha, Matthew… te pido perdón por lo que te dije, ¿de acuerdo? Siento mucho haberlo dicho. He llegado a las dos a mi casa y me he encontrado con que la puerta está cerrada con llave y alguien tiene a Verna como rehén.
– ¿Lo dices en serio? ¿Quién querría a Verna de rehén?
– No lo sé, tío. Son dos tipos, los dos blancos. Los he visto por la ventana.
– ¿Has hablado con ellos?
– Les he preguntado qué quieren, nada más.
– ¿Y qué han dicho?
– Dicen que quieren su dinero.
– ¿Qué dinero?
– ¿Cómo demonios voy a saberlo? Yo no he cogido el dinero de nadie.
– Puede que le hayas robado a alguien y se te haya olvidado.
– ¡Escucha, tío, esto no es una broma! ¡Yo nunca le he robado a nadie! ¡Hay dos petimetres blancos en mi apartamento que han cogido a Verna y van a hacerle daño, tío, eso es lo que dicen!
Matthew miró fugazmente a Yasmin y por señas le pidió un refresco. Yasmin fue a la cocina mientras Matthew continuaba hablando:
– ¿Qué puedo hacer yo? Eso es un asunto criminal, Patrice. No tiene nada que ver con la identidad negra. Si necesitas ayuda, llama a la policía.
– ¿Cómo voy a llamar a la policía? Ésta es una puñetera zona de guerra, tío. Hay edificios ardiendo y ni siquiera mandan a los bomberos.
Matthew sabía que iba a tener que hacerlo. Por mucho que Patrice Latomba lo irritase, por mucho que Patrice Latomba minase su credibilidad y su trabajo sobre la autosuficiencia de los negros, Patrice Latomba era un hermano necesitado y Matthew iba a tener que ir.
– ¿Me llevas a Roxbury? -le preguntó a Yasmin-. Calculo que tendré que apretujarme en ese minúsculo Volkswagen tuyo.
– Como me rompas el coche, te mato -le dijo Yasmin.
Seguido por Patrice, Bertrand y otros dos hermanos, Matthew se acercó con cautela a la puerta del apartamento de Patrice. En el edificio había un denso olor a humo de madera y de goma quemada, y a otra cosa también: al hedor de patatas quemadas.
Matthew dudó unos instantes y luego apretó el timbre.
La respuesta fue casi instantánea, como si alguien hubiese estado esperándolos dentro.
– ¿Quién es?
– Matthew Monyatta -repuso Matthew-. Soy amigo de Patrice. He venido para ver qué se puede hacer. Ya sabe… para ver si se pueden facilitar las cosas.
Hubo una pausa de varios segundos, y luego se oyó decir:
– Queremos nuestro dinero, eso es todo.
– Pregúntales qué dinero -le susurró Patrice a Matthew.
– Patrice quiere saber de qué dinero habláis -repitió Matthew.
– El dinero que alguien se llevó después de que mataron a su bebé.
– ¿De qué estás hablando? -gritó Patrice lleno de miedo y frustración-. ¡Yo nunca he cogido el dinero de nadie!
– Oh, no… eso ya lo sabemos -repuso la voz-. Pero alguno de tus amigos lo hizo, Patrice. Uno de los llamados hermanos. Mira a tu alrededor, comprueba quién falta. Haz algunas preguntas por ahí, Patrice. Alguien cogió ese dinero y no fueron los policías ni nuestro hombre, así que debió de ser uno de los tuyos.
– ¿Puedo hablar con usted cara a cara? -le interrumpió Matthew.
Hubo otra pausa. Luego la voz dijo:
Читать дальше