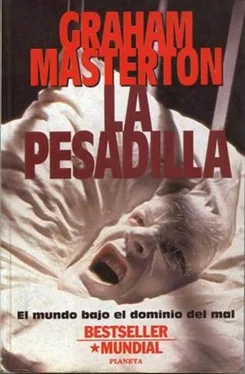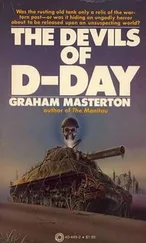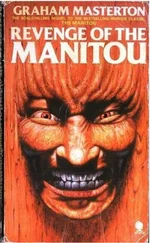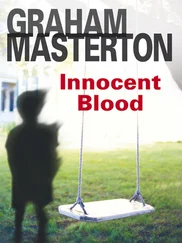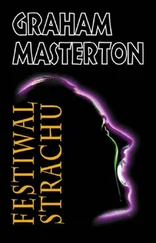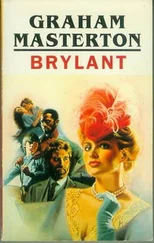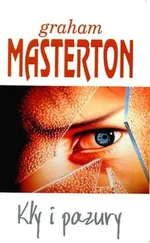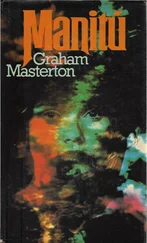Sonó el teléfono. Thomas lo cogió y dijo bruscamente:
– Boyle.
Escuchó, colgó el teléfono y luego le dijo a Michael:
– Victor quiere que baje a la sala de autopsias. Dice que hay algo que yo debería ver. -Hizo una pausa y luego dijo-: ¿Quieres venir conmigo?
Michael titubeó un momento y luego asintió.
– Supongo que tengo que hacerlo.
Habían sido dos días de mucho movimiento en el depósito de cadáveres. Veintidós hombres y tres mujeres habían resultado muertos en los disturbios de la calle Seaver, y las perspectivas eran todavía peores para aquella noche. Y aparte de eso, los forenses tenían que hacerse cargo de la habitual cuota diaria de ahogados y fallecidos a causa de tiroteos, estrangulamientos, cuchilladas y quemaduras. Boston era la meca de los ahogados. En cierta ocasión, el alcalde, en un acceso de indiscreción, había hecho alarde de que en el puerto de Boston se habían ahogado más personas en lo que va de siglo que las listas de víctimas de los naufragios del Lusitania y el Titanic juntas.
Michael tuvo que apretujarse de espaldas contra la pared mientras un cadáver tapado con una sábana verde pasaba en una camilla que empujaba un camillero negro. Éste iba canturreando: «Cuando un hombre… ama a una mujer…»
Victor estaba esperándolos ante las puertas batientes del depósito. Mantenía los ensangrentados guantes en alto, como si estuviera dando la bendición.
– Esto no resulta bonito de ver -les advirtió-, pero es muy interesante.
Pasó por las puertas y entró en la sala, helada y con una iluminación muy brillante. En el aire flotaba un fuerte olor a antisépticos, a bilis y a carne humana no demasiado fresca. Thomas, que iba justo detrás de él, impregnaba vigorosamente el pañuelo de esencia de clavo. Se volvió hacia Michael.
– ¿Quieres un poco?
Michael hizo un gesto negativo con la cabeza.
Sobre la mesa de cerámica blanca delante de ellos, bajo una penetrante batería de focos quirúrgicos, yacía algo que parecía un enorme saco de frutos exóticos reventado y abierto: frutas marrones, amarillas, púrpuras y rojas. Sólo al dar la vuelta y situarse al otro lado de la mesa, Michael se dio cuenta de qué era lo que estaba viendo; porque aquel saco de frutas exóticas reventado tenía una cabeza, una cara, dos brazos y dos piernas. Era Sissy O'Brien, abierta desde la entrepierna hasta la clavícula, y muy separada mediante una extensa incisión por encima del pubis, que permitiera a Víctor Kurylowicz averiguar exactamente qué le habían hecho los secuestradores a aquel cuerpo.
Michael se encontró a sí mismo mirando fijamente aquella cara. Sissy tenía los ojos cerrados y la piel de un extraño color gris perla, casi fosforescente, pero la muerte le había proporcionado una belleza madura y tranquila, por lo que a Michael le resultó casi imposible hacerse a la idea de que no había absolutamente nada dentro de aquella cabeza, debajo de aquel cabello tan sedoso. Solamente oscuridad y la nada, una vida espantosamente sesgada por algún motivo que él no alcanzaba a imaginar. Miró más allá de las llamativas y horripilantes entrañas, y vio a Thomas con los ojos acuosos y el pañuelo sobre la cara, y a Victor observándolo con la luz reflejada en las gafas.
– Venga -le dijo Victor a la vez que le hacía un gesto para que se aproximara-. Tendrá que acercarse más. -Michael se acercó. Notó que la oscuridad empezaba a levantarse debajo de él. Victor dijo-: Más cerca… no va a dar un salto y pedirle que baile con ella.
Michael se acercó a la mesa todo lo que fue capaz. Victor cogió un espéculo de acero inoxidable y empujó con él hacia un lado los montones gélidos de color beige de los intestinos de Cecilia.
– Y ahora aquí… -explicó-. Aquí tenemos los ríñones.
Los ríñones de Cecilia tenían tanto aspecto de ríñones que Michael, en silencio, se juró a sí mismo que nunca volvería a comerlos. Marrones, curvos y brillantes, sólo un poco deslustrados por la reciente exposición al aire. Victor los empujó y se movieron ligeramente de un lado a otro en su lecho de grasa blanca y membrana suelta y venosa.
En un tono de voz natural propio de un conferenciante, Victor continuó hablando:
– Por lo que he podido averiguar hasta el momento, todas las heridas importantes están relacionadas de una manera u otra con la tortura o con la gratificación sádica. Son terribles, y cuando yo digo terribles, quiero decir que son mucho más extremas que cualquier otra cosa que yo haya podido ver hasta el momento. Pero lo que quería averiguar en primer lugar era con qué fin se habían hecho esos dos pinchazos de aguja en la parte baja de la espalda, puesto que, obviamente, eran lo único que podía establecer cierta relación entre nuestra víctima de la calle Byron y esta pobre chica que tenemos delante. No creo que el propósito primordial de los pinchazos de aguja fuera ocasionar dolor. Pueden haber causado dolor, pero nada que se pueda comparar con un cigarrillo encendido aplicado a los pezones desnudos.
– Entonces, ¿qué ha descubierto? -le preguntó Thomas impaciente, pues empezaba a sentir crecientes náuseas.
Victor alzó la mirada y levantó una ceja muy satisfecho de sí mismo.
– Lo que he descubierto es que esos pinchazos iban directamente a las glándulas suprarrenales.
Thomas, con voz apagada por el pañuelo, preguntó:
– ¿Y eso es difícil de hacer?
– Extremadamente. Puede usted ver por sí mismo que los ríñones son unos órganos muy móviles.
– De modo que quien metiera las agujas directamente en esas glándulas concretas lo hizo con habilidad…
– Oh, sí.
– Y exactitud…
– Una exactitud fantástica… recuerde que el riñon izquierdo es siempre un poco más estrecho y está situado más alto, dentro de la cavidad abdominal, que el derecho.
– Y premeditación…
– Desde luego.
– ¿Un cirujano, quizás? -preguntó Michael.
– Es una posibilidad. Desde luego no fue un jugador de dardos.
Thomas aspiró una profunda bocanada de aire empapado en aroma de clavo y luego dijo:
– Entonces, ¿qué son esas glándulas supra… como se llamen? ¿Por qué querría alguien clavarles una aguja?
Victor cogió el escalpelo y retiró la fibrosa capa exterior de las glándulas, que estaban adosadas a la parte superior de los riñones. Un poco de sangre y líquido rezumó de ellas, pero Sissy llevaba mucho tiempo muerta, no iba a darles molestias sangrando demasiado.
– Aquí, miren… -dijo Victor; y abrió uno de los riñones para que Thomas y Michael pudieran comprobarlo por sí mismos. Thomas no pudo evitar pensar en aquel almuerzo que habían comido tres semanas antes en Barrett's, no pudo evitar pensar en todos aquellos riñones envueltos en bacon y servidos en un calientaplatos de plata-. Ésta es la glándula suprarrenal, hay una encima de cada riñon; miden unos cinco centímetros de largo y un poco menos de ancho. Dentro de ellas pueden ver esta capa firme de color amarillo intenso, ¿la ven? Esto es lo que llamamos la capa cortical. Y justo aquí, en el centro, tenemos esta porción blanda de color marrón oscuro. Esto es lo que llamamos la médula.
– Vale -dijo Thomas al tiempo que tragaba saliva-. Pero, ¿para qué sirve? ¿Es importante?
Victor se incorporó hasta quedar erguido del todo, en posición vertical.
– Si a alguien se le quitan las cápsulas suprarrenales, a partir de ese momento sufrirá un abatimiento muscular, y la muerte se producirá al cabo de unos días. Dentro de esta parte marrón y blanda, la médula, es donde se produce la adrenalina.
– ¿Se refiere a la misma adrenalina con que uno se pone todo excitado?
– Eso es. Cuando uno se ve amenazado, o está excitado, o tiene estrés, las glándulas suprarrenales bombean adrenalina, y eso hace que los ojos se agranden, que el pelo se ponga de punta, que el corazón lata a mayor velocidad y que el hígado le llene a uno la corriente sanguínea de azúcar extra.
Читать дальше