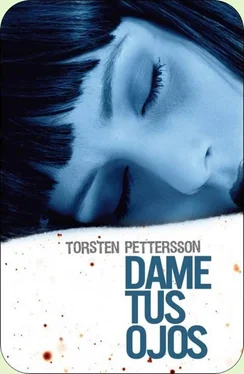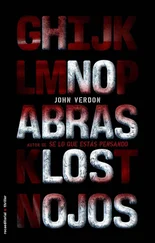Alcé los hombros y, tras un breve silencio, continuó con sus cavilaciones.
– ¿Ha encontrado alguna actividad que le satisfaga? Cuando uno ha sufrido un fuerte impacto, una injusticia, es importante que encuentre algo nuevo que dé sentido a su vida. Quizá su preocupación sobre la tumba en el bosque se deba a eso. Pero necesita algo más permanente, una afición que le atraiga, quizá una nueva profesión… ¿Ha pensado en ello?
– Podría ser -murmuré, y lo miré de reojo sin cambiar de postura.
Me miraba con una ligera sonrisa; parecía realmente simpático a su modo patriarcal al viejo estilo. Pero al mismo tiempo era uno de ellos, un policía, y en lo relativo a la tumba, ¡no se enteraba de nada!
Sin embargo, fue agradable quedarse allí un rato, sentado en calma y hablando en voz baja con el leve susurro del aire acondicionado. Al menos tenía a alguien a quien explicarle lo que me preocupaba, como en una sesión de terapia. Solté el brazo del sillón y, para alargar el momento, pregunté algo sobre un calendario con las regiones que había colgado en la pared. Me respondió, aunque no recuerdo qué dijo.
Al final, tuve que levantarme y me guió de nuevo por los pasillos. Tras otro fuerte apretón de manos y una mirada larga y directa de los acuosos ojos de Holm, estaba de nuevo en la acera; al principio anduve en dirección contraria. La calma que había sentido en el despacho se había evaporado.
En cualquier caso, había cumplido con mi deber, pensé, pero no podía darme por satisfecho. Una persona iba a ser asesinada, y nadie iba a evitarlo. Vivía en una sociedad en la que se podía matar a una persona y enterrar el cadáver sin que nadie se preocupara por ello. Mientras no te pillen, todo está permitido. La misma mierda por todos lados. La policía no mueve un dedo a no ser…
Mis pensamientos brotaban bien formulados, como si estuviera dando un discurso. Las palabras bullían en la garganta y en el esternón, como cuando te encuentras mal. Tuve que controlarme para no gritar por encima del tráfico contra una pareja joven, él con gafas estrechas modernas, ella con estúpidos zapatos rojos. Seguro que me había convertido en el hazmerreír de la comisaría: el pirado que confesó y estuvo encerrado cuatro meses porque se sentía culpable en general. En el almuerzo hacían bromas sobre mí, pero eran ellos quienes habían fracasado y actuado mal.
Nunca creerían en mí. El verdadero asesino había quedado libre mientras ellos se concentraban en mí…, y ahora iba a suceder de nuevo.
Necesitaba a Gabriella. Gabriella debería estar allí.
Yo era el normal: un Erik. Ella, la especial: una Gabriella. Yo era gris; ella brillaba. Me capturaba el resplandor de sus ojos, sus comisuras sonrientes, su pelo castaño y liso. Ella tendría que estar en mi vida, con su risa, sus manos, su voz, cuando volvía a casa maltrecho tras un día más de trabajo. Ella quería tenerme en su vida. Yo no podía entenderlo, pero ella me quería allí.
Nuestras vidas se cruzaron en primavera, en una subasta en la que pujábamos uno sobre el otro por conseguir una cucharilla de plata del zar Alejandro II de Rusia. Me gustaba su mango, pero dejé que se la llevara cuando me di cuenta, por su tímido ímpetu, de que era la primera vez que pujaba. Luego me acerqué para tocar por última vez lo que había perdido y empezamos a hablar. Ninguno de los dos era un experto en antigüedades, pero a los dos nos parecía divertido escoger de vez en cuando algún objeto de adorno. Y estaba en lo cierto: nunca antes había pujado en una subasta. Había ido más que nada para ver al experto en antigüedades de la televisión, dijo sonriendo, pero no estaba allí esa tarde.
Caminamos hacia el centro siguiendo el río, y hablamos mucho del idílico paisaje de postal que se creaba ahora que las hojas comenzaban a brotar. El agua brillaba con el reflejo del sol poniente; se entendía que una de las zonas de la ciudad, al oeste, se llamara Lysbäcken, «arroyo de la luz». También hablamos de otras generalidades sobre la ciudad de Forshälla. No había mucho que decir, una ciudad pequeña a pesar de sus sesenta mil habitantes; pero era fácil conversar con ella. Antes de que subiera al autobús que iba hasta Stensta, me atreví a sugerir otro encuentro. Cuando el autobús se acercaba, me dio la mano y me dijo su nombre: Gabriella.
Gabriella. Un nombre para saborear durante dos días, hasta que nos viéramos el viernes por la tarde. Un cofre secreto para llevar como protección contra todas las crueldades y pequeñas perrerías con que me encontraba en la vida.
La segunda vez fuimos al cine. No sabía qué hacer. No me atrevía a cogerla de la mano, pero dejé, como por error, que el dorso de mi mano rozara la piel de su mano en la sala relampagueante y durante el paseo que dimos después. Gabriella.
La tercera vez fuimos a un café. Cuando volvió del baño, no se sentó en su sitio frente a mí, sino a mi lado en el sofá. Apenas hablamos, pero nuestras manos y nuestros muslos estaban tan cerca que podía sentir su cuerpo, su calor. Me quedé sin respiración y mi miembro se endureció. Nos besamos por primera vez fuera del café. Me incliné torpe hacia delante para que no sintiera mi erección. Después no recordaba cómo nos habíamos despedido y cómo llegué a casa. Y ahora solo recuerdo que estaba tumbado en la cama con el corazón acelerado y que tuve que masturbarme para poder dormir. Sentí vergüenza e intenté pensar en otra cosa que no fuera ella. En sus muslos.
Después todo sucedió muy rápido. Una tarde se presentó en mi casa, tuvo que averiguar mi dirección a partir del número de teléfono. Me alegré al verla allí, frente a mí, en el rellano. Ella primero parecía a la expectativa, pero luego le alegró mi alegría.
Iba a suceder algo grande y teníamos que ser cuidadosos, como cuando uno balancea un objeto frágil y muy valioso en sus manos extendidas. La invité a té para estar ocupado en algo sencillo, pero mientras el agua se calentaba me demostró lo especial que era. Me preguntó si le dejaba escuchar mi corazón. Extendí los brazos y ella colocó su oreja derecha contra mi pecho. Y nos quedamos allí en silencio mientras el agua empezaba a borbotear, yo con las yemas de los dedos apoyadas ligeramente en sus hombros, ella con su oreja pegada a mi palpitante corazón. Su pelo castaño, ligeramente perfumado, el calor de su mejilla irradiaba en mi interior. Hasta que levantó la cara y nos besamos, con más deseo que la primera vez.
El sexo fue un torbellino y un remanso. Sus caderas eran estrechas pero femeninamente curvilíneas, y su trasero, excitantemente maleable en mis manos. Sus pechos eran como su boca, pequeños pero fuertes y húmedos. Me apretaba y abrazaba entre sus muslos, como si yo fuera un tronco por el que ella subiera. Notaba mi miembro grande como una rama en la que se había sentado. Y todo el tiempo tenía ella mi cara entre sus manos y me miraba a los ojos. Todo el tiempo estaba conmigo y no simplemente con mi miembro.
Ella era la especial, era Gabriella. Yo era otra persona dentro de ella. Dentro de ella, yo ya no era un grado en el escalafón o un problema personal. No era un engranaje roto en una maquinaria militar. Para ella yo era una persona.
Cuando tras mi infructuosa denuncia abandoné la comisaría, estaba medio paralítico. El escéptico recibimiento y los recuerdos de mi anterior encuentro con los sádicos Lindmark y Alder cayeron sobre mí como una red llena de piedras grandes y pesadas. Avancé despacio, al tuntún, hacia el sur, crucé el río por un húmedo pasaje y seguí subiendo hacia Lindhagen. Con el tiempo se me pasó la parálisis.
Pensaba en Gabriella e inconscientemente había dirigido mis pasos hacia su domicilio en Torkelsgatan, como si estuviera conmigo. Y ahora sabía que ante la indiferencia de la policía solo podía hacer una cosa. Tenía que vigilar la fosa yo mismo. En el mejor de los casos impediría el asesinato si iba a tener lugar junto a la fosa. Y si los asesinos llegaban cargados con un cadáver, al menos podría hacer que los arrestaran.
Читать дальше