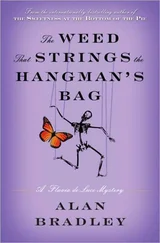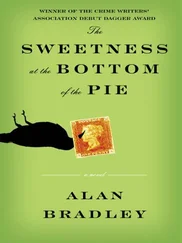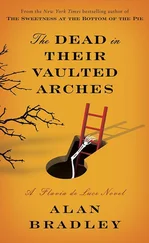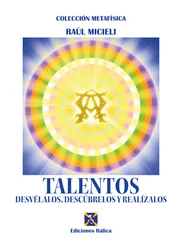– Bueno -dijo al fin-, será mejor que me lo enseñes.
– ¿Perdón, señor?
– Mi Vengador del Ulster. Será mejor que me lo enseñes. Porque lo has traído, ¿verdad?
– Yo…, sí, señor… Pero ¿cómo…?
– Deduzcamos -dijo en el mismo tono de voz que podría haber empleado para decir oremos-. Horace Bonepenny, en otros tiempos joven prestidigitador y artista del fraude durante muchos años, aparece muerto en el jardín de Jacko de Luce, su antiguo compañero del colegio. ¿Por qué? El chantaje parece el móvil más probable. Por tanto, supongamos que se trata de chantaje. En cuestión de pocas horas, la hija de Jacko se dedica a hurgar en los archivos de Bishop's Lacey y descubre noticias sobre el fallecimiento de mi querido colega, el señor Twining, que Dios tenga en su gloria. ¿Que cómo lo sé? Creo que es obvio.
– La señorita Mountjoy -dije.
– Muy bien, querida. Tilda Mountjoy, ciertamente, que no sólo ha sido mis ojos sino también mis oídos en el pueblo y alrededores durante el último cuarto de siglo.
¡Debería haberlo imaginado! ¡La señorita Mountjoy era una espía!
– Pero prosigamos. El último día de su vida, el ladrón Horace Bonepenny decide hospedarse en el Trece Patos. Ese estúpido joven…, bueno, joven ya no tanto, pero sí estúpido…, consigue que lo maten. Recuerdo que en una ocasión le dije al señor Twining que ese chico acabaría mal. No sé si señalar que mis pronósticos fueron acertados. El muchacho en cuestión siempre me dio mala espina.
»Pero me estoy apartando del tema. Poco después de que Bonepenny hubo iniciado su viaje a la eternidad, una joven doncella registra su habitación. No me atrevo a pronunciar en voz alta el nombre de dicha doncella, pero añadiré que en este preciso instante está recatadamente sentada ante mí, jugueteando con algo que lleva en el bolsillo y que no puede ser más que un pedacito de papel del color de la mermelada de naranja, en el cual puede verse la efigie de su difunta majestad y las letras de control TL. Quod erat demonstrandum. QED.
– QED -dije y, sin pronunciar otra palabra, saqué del bolsillo el sobre de papel siliconado y se lo entregué.
Con manos temblorosas -aunque no hubiera sabido decir si le temblaban por la edad o por la emoción- y utilizando el finísimo papel a modo de improvisadas pinzas, el doctor Kissing retiró la lengüeta del sobre con sus dedos manchados de nicotina. Cuando aparecieron las esquinas de los Vengadores del Ulster, no pude evitar fijarme en que los sellos y los dedos manchados de nicotina del anciano eran prácticamente del mismo color.
– ¡Madre de Dios! -dijo, visiblemente alterado-. Has encontrado el sello AA. Supongo que sabes que pertenece a su majestad. Lo robaron de una exposición en Londres hace apenas unas semanas. La noticia salió en los periódicos.
Me lanzó una mirada acusadora por encima de sus gafas, pero los relucientes tesoros que tenía entre manos no tardaron en acaparar de nuevo su atención. Al parecer, se olvidó por completo de mi presencia.
– Buenas, mis queridos amigos -susurró como si yo no estuviera allí-. Ha transcurrido mucho tiempo. -Cogió la lupa y los examinó atentamente, primero uno y luego el otro-. Y tú, mi querido TL: menuda historia podrías contar…
– Horace Bonepenny los tenía los dos -intervine-. Los encontré en la posada, en su equipaje.
– ¿Registraste su equipaje? -me preguntó el doctor Kissing sin apartar la vista de la lupa-. ¡Caray! La policía no se pondrá precisamente a dar saltos de alegría por los prados comunales cuando se entere…, y me atrevería a decir que tú tampoco.
– No es del todo cierto que registrara su equipaje -repuse-. Había ocultado los sellos bajo una pegatina en el exterior de un baúl.
– Que, por supuesto, tú estabas toqueteando inocentemente cuando por casualidad los sellos te cayeron en la mano.
– Sí -dije-, así fue exactamente cómo ocurrió.
– Dime una cosa -me interrumpió de repente, volviéndose para mirarme a los ojos-: ¿sabe tu padre que estás aquí?
– No -dije-. A papá lo acusan de asesinato. Lo tienen detenido en Hinley.
– ¡Madre de Dios! ¿Lo hizo?
– No, pero al parecer todo el mundo cree que sí. Durante un tiempo, hasta yo lo pensé.
– Ya -asintió-. ¿Y ahora qué piensas?
– No lo sé -respondí-. A veces pienso una cosa y a veces otra. Estoy hecha un lío.
– Todo es siempre un lío antes de aclararse. Dime una cosa, Flavia: ¿qué es lo que más te interesa en el universo? ¿Cuál es tu mayor pasión?
– ¡La química! -dije sin vacilar ni un segundo.
– ¡Así me gusta! -exclamó el doctor Kissing-. En mis tiempos, formulé esa misma pregunta a un ejército de hotentotes y siempre parloteaban de esto y de lo otro. Cháchara y balbuceos, nada más. En cambio, tú lo has dicho en una sola palabra.
El mimbre emitió un horrendo crujido cuando el anciano se volvió un poco en su silla para mirarme. Durante un espantoso momento, llegué a creer que se había hecho añicos la columna vertebral.
– Nitrito de sodio -dijo-. Sin duda sabes qué es el nitrito de sodio, ¿no?
¿Que si sabía qué era? El nitrito de sodio era el antídoto en los casos de envenenamiento por cianuro, y me sabía sus distintas reacciones igual que me sé mi nombre. Pero… ¿por qué lo había elegido el doctor Kissing como ejemplo? ¿Tenía telepatía o algo así?
– Cierra los ojos -pidió-. Imagina que tienes en la mano un tubo de ensayo medio lleno con una solución al treinta por ciento de ácido clorhídrico. Le añades una pequeña cantidad de nitrito de sodio. ¿Qué se observa?
– No me hace falta cerrar los ojos -dije-. Se vuelve de color naranja…, naranja y turbio.
– ¡Excelente! Del mismo color que estos díscolos sellitos, ¿no es así? ¿Y luego?
– Transcurrido cierto tiempo, digamos veinte o treinta minutos, se aclara.
– Se aclara. A las pruebas me remito.
Como si acabaran de quitarme un gran peso de encima, sonreí con un aire bastante bobo.
– Debió de ser usted un profesor fantástica, señor -señalé.
– Sí, lo fui… en mis tiempos. Y ahora tú me has devuelto mi querido tesoro -dijo, contemplando los sellos de nuevo.
Con eso no había contado, la verdad es que ni se me había ocurrido pensarlo. Lo único que pretendía era descubrir si el dueño del Vengador del Ulster aún vivía. Después de eso, mi intención era llevárselo a papá, que se lo entregaría a la policía, que, a su debido tiempo, ya se preocuparía de que el sello regresara a manos de su legítimo propietario. El doctor Kissing percibió de inmediato mi vacilación.
– Permíteme que te formule otra pregunta -dijo-. ¿Qué habría pasado si hubieras llegado aquí hoy y hubieras descubierto que la había diñado, por así decirlo, que ya había hallado el eterno reposo?
– ¿Quiere usted decir si hubiera muerto, señor?
– Ésa es la palabra que estaba buscando: muerto. Sí.
– Supongo que le habría dado el sello a mi padre.
– ¿Para que se lo quedara?
– Papá sabría qué hacer con él.
– Me atrevería a decir que la persona indicada para decidir tal cosa es el dueño del sello, ¿no te parece?
Sabía que la respuesta a esa pregunta era sí, pero no podía decirlo. Sabía también que, por encima de cualquier otra cosa, lo que más deseaba era regalarle el sello a papá, aunque no podía regalárselo porque no era mío. Por otro lado, también deseaba darle los dos sellos al inspector Hewitt, pero… ¿por qué?
El doctor Kissing encendió otro cigarrillo y miró por la ventana. Al cabo de un rato sacó uno de los sellos del sobre y me dio el otro.
– Éste es el AA -dijo-. « No es m í o, no me pertenece » , como dice una antigua canción. Que tu padre haga con él lo que le plazca, pues no me corresponde a mí decidir.
Читать дальше