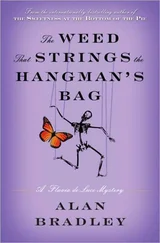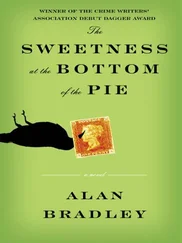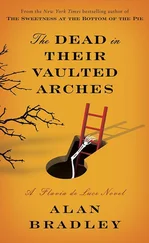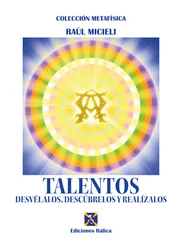Un cartel escrito a mano decía «Llamen, por favor», así que accioné con fuerza el tirador esmaltado. En algún lugar del interior, un ruido metálico y sordo, como si llamaran al ángelus con un cencerro, anunció mi llegada a personas desconocidas.
Como no pasaba nada, volví a llamar. Al otro lado del prado, las dos ancianas fingían tomar el té entre afectadas reverencias, sujetando con dedos encorvados sus tazas y sus platillos invisibles.
Pegué la oreja a la enorme puerta, pero aparte de una especie de murmullo, que sin duda era el aliento del edificio, no oí nada. Abrí de un empujón y entré.
Lo primero que percibí fue el olor que despedía aquel lugar: una mezcla de repollo, cojines plastificados, agua de lavar los platos y muerte. Bajo ese hedor, como si fuera una tela impermeable, detecté el poderoso olor del desinfectante que usaban para fregar el suelo -parecía dimetil bencil cloruro de amonio-, un ligero tufillo a almendras amargas que recordaba extraordinariamente al ácido cianhídrico, el gas utilizado en las cámaras de gas estadounidenses para exterminar a los asesinos.
El vestíbulo de entrada estaba pintado del típico verde manzana de los manicomios: paredes verdes, carpintería verde y techos verdes. Los suelos estaban cubiertos de linóleo marrón de mala calidad, tan lleno de épicos boquetes que parecía sacado del Coliseo romano. Cada vez que pisaba una de esas purulentas llagas marrones, el material emitía un silbido tan desagradable que tomé nota mental de averiguar si el color podía provocar náuseas.
Junto a la pared más alejada, un anciano sentado en una silla de ruedas cromada miraba hacia arriba con la boca abierta, como si esperara que en cualquier momento se obrara una especie de milagro cerca del techo.
A un lado había un mostrador vacío a excepción de una campana plateada y una tarjeta emborronada que decía «Llamen, por favor», lo que insinuaba una presencia oficial pero invisible.
Le di a la campanilla cuatro vigorosos golpes: a cada «din» del aparato, el anciano parpadeó visiblemente, pero no apartó los ojos del vacío que pendía sobre su cabeza.
De repente, como si hubiera surgido de un panel secreto en el revestimiento de madera, se materializó ante mí una mujer de talla menuda. Llevaba un uniforme blanco y una cofia azul, bajo la cual se afanaba en ocultar, con un dedo índice, lacios y húmedos mechones de su melena color paja.
Tenía cara de estar tramando algo y de saber perfectamente que yo lo sabía.
– ¿Sí? -dijo con su vocecilla débil, aunque en el tono diligente propio de los hospitales.
– Vengo a ver al doctor Kissing -dije-. Soy su bisnieta.
– ¿El doctor Isaac Kissing? -me preguntó.
– Sí -asentí-, el doctor Isaac Kissing. ¿Es que acaso tienen más de uno?
Sin decir palabra, el Fantasma Blanco giró sobre sus talones y yo la seguí bajo un arco hasta un estrecho solárium que daba la vuelta a todo el edificio. Más o menos a mitad de la galería, se detuvo, señaló algo con un dedo como el fantasma del tercer día en Cuento de Navidad y desapareció.
En el extremo más alejado de la estancia de altos ventanales, bajo el único rayo de sol que conseguía traspasar la densa penumbra del lugar, un anciano permanecía sentado en una silla de ruedas de mimbre. Una especie de halo de humo azul flotaba sobre su cabeza. A su lado, en una mesilla, una desordenada pila de periódicos amenazaba con caer al suelo.
Llevaba una especie de bata de color gris, un poco como la de Sherlock Holmes, con la diferencia de que la del anciano parecía de piel de leopardo debido a las muchas quemaduras de cigarrillo. Bajo la bata, se veía un mohoso traje negro y un cuello de celuloide, alto y de puntas, que parecía muy antiguo. Coronaba su rizada y larga melena de color gris amarillento una especie de casquete de terciopelo color ciruela. De sus labios colgaba un cigarrillo encendido, cuyas cenizas grises pendían como una babosa momificada.
– Hola, Flavia -dijo-. Te estaba esperando.
Había transcurrido una hora, una hora durante la cual había entendido de verdad, por primera vez en mi vida, lo que habíamos perdido en la guerra.
Lo cierto, sin embargo, es que el doctor Kissing y yo no habíamos empezado lo que se dice con buen pie.
– Te advierto de entrada que no me siento especialmente cómodo hablando con niñas -me comunicó.
Me mordí el labio y mantuve la boca cerrada.
– A los niños no les desagrada que los conviertan en hombres hechos y derechos a base de palmeta o de cualquier otra estratagema, pero las niñas, inhabilitadas por la Naturaleza, si es que puede decirse así, para soportar tal brutalidad física, son siempre una especie de terra inc ó gnita. ¿No crees?
Me di cuenta de que era una de esas preguntas que no necesitan respuesta, así que curvé las comisuras de los labios en una sonrisa que, esperaba, se pareciera a la de la Mona Lisa o, por lo menos, indicara el necesario civismo.
– Así que eres la hija de Jacko -dijo-. Pues no te pareces mucho a él, la verdad.
– La gente dice que me parezco a mi madre, Harriet -repuse.
– Ah, sí, Harriet. Qué desgracia. Qué terrible debió de ser para todos vosotros.
Se inclinó un poco y tocó una lupa que ocupaba una peligrosa posición sobre la montaña de periódicos que el anciano tenía a su lado. Con el mismo movimiento, abrió una pitillera de Players que estaba sobre la mesa y cogió un cigarrillo.
– Me esfuerzo por mantenerme al día de lo que ocurre en el mundo a través de la mirada de esos impenetrables garabatos. Debo admitir que mis propios ojos, que ya llevan noventa y cinco años en este desfile, están un poco cansados después de todo lo que han visto. Aun así, consigo mantenerme informado de los nacimientos, muertes, matrimonios y condenas que se producen en nuestras tierras. Y aún sigo suscrito al Punch y al Lilliput, claro. Según creo, tienes dos hermanas, ¿verdad? ¿Daphne y Ophelia?
Confesé que sí, que ése era el caso.
– A Jacko siempre le gustó mucho lo exótico, si no recuerdo mal. No me sorprendió mucho leer que había puesto a sus dos primeras hijas los nombres de una histérica de Shakespeare y de un acerico griego, respectivamente.
– ¿Cómo dice?
– Daphne, a quien Eros le disparó una flecha para que se enamorara de él antes de que su padre la convirtiera en un árbol.
– Me refería a la loca -dije-, Ophelia.
– Como una cabra -dijo mientras aplastaba la colilla del cigarrillo en un cenicero rebosante y, a continuación, encendía otro pitillo-. ¿No estás de acuerdo?
Los ojos que me observaban desde aquel rostro ajado eran tan brillantes y redondos como los de cualquier maestro que, puntero en mano, hubiera contemplado su clase desde la pizarra. Supe que mi plan había surtido efecto: ya no era una «niña». Mientras que la Daphne de la mitología se había transformado en un simple laurel, yo me había convertido en un chico de cuarto curso.
– En realidad, no, señor -repuse-. Creo que Shakespeare veía a Ophelia como un símbolo de algo…, como las hierbas y las flores que ella recoge.
– ¿Eh? -dijo-. ¿De qué hablas?
– Es simbólico, señor. Ophelia es la víctima inocente de una familia de instintos asesinos cuyos miembros están demasiado absortos en sí mismos. Por lo menos, es lo que yo creo.
– Ya -dijo-. Muy interesante. Aun así -añadió de repente-, me resultó halagador comprobar que tu padre aún recordaba lo suficiente de sus clases de latín como para llamarte Flavia, la del pelo dorado.
– Lo tengo más bien castaño.
– Ah.
Al parecer, habíamos llegado a uno de esos puntos muertos que tanto abundan en las conversaciones con los ancianos. Estaba empezando a pensar que se había quedado dormido cuando, de repente, abrió los ojos.
Читать дальше