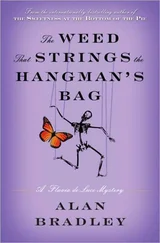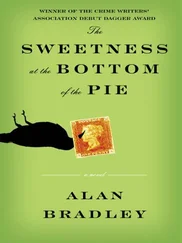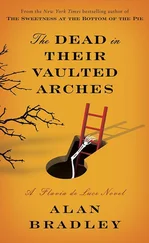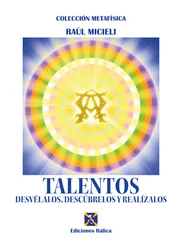Cogí el Vengador del Ulster y lo envolví con mucho cuidado en mi pañuelo.
– Por otro lado, el maravilloso TL sí es mío. Mío y de nadie más, sin la menor sombra de duda.
– Supongo que se alegrará usted de poder volver a pegarlo en su álbum, señor -dije en tono de resignación mientras me guardaba su sello gemelo en el bolsillo.
– ¿Mi álbum? -Soltó una ronca carcajada que acabó en ataque de tos-. Mis álbumes, como dijo el querido y difunto Dowson, se los llevó el viento.
Volvió de nuevo la vista hacia la ventana y contempló sin verlo el prado del exterior, donde las dos ancianas seguían revoloteando y correteando como dos mariposas exóticas bajo las hayas, entre cuyas ramas brillaba el sol.
¡ He olvidado mucho, Cynara! Se lo llev ó el viento. Al torrente de rosas en tumulto me lanc é bailando para alejar tus lirios p á lidos y perdidos de mi mente. Pero estaba desolado y afligido por una antigua pasi ó n, s í .
Todo el tiempo, porque el baile no terminaba. ¡ Te he sido fiel, Cynara!, a mi manera.
– Es de Non Sum Qualis Eram Bonae Sub Regno Cynarae. ¿Lo conoces?
Negué con la cabeza.
– Es muy bonito -dije.
– Permanecer recluido en un sitio así -dijo el doctor Kissing, haciendo un gesto vago con el brazo- es, a pesar de toda esta triste decrepitud, una verdadera ruina financiera, como puedes imaginar.
Me miró como si acabara de contar un chiste-. Como no respondí, señaló la mesa.
– Coge uno de esos álbumes. El de encima servirá.
Reparé entonces en un pequeño estante colocado bajo el tablero de la mesa, en el que descansaban dos gruesos álbumes encuadernados. Soplé el polvo y le di el álbum de encima al doctor Kissing.
– No, no…, ábrelo tú misma.
Abrí el libro por la primera página, que contenía dos sellos, uno negro y el otro rojo. Por las marcas de residuos de goma y las líneas rectas, supuse que la página había estado llena de sellos en otros tiempos. Pasé a la página siguiente… y luego a la siguiente. Lo único que quedaba del álbum era una masa informe, unas cuantas hojas medio vacías y saqueadas que hasta un niño habría escondido avergonzado.
– Es caro conservar un corazón que aún late. Uno se va deshaciendo de su vida de pedacito cuadrado en pedacito cuadrado. Ya ves que no queda gran cosa, ¿verdad?
– Pero el Vengador del Ulster -dije-, ¡debe de valer una fortuna!
– Desde luego -convino el doctor Kissing, contemplando una vez más su tesoro a través de la lupa-. Uno lee en las novelas acerca de indultos que llegan cuando la trampilla ya se ha abierto -prosiguió-, acerca de caballos cuyo corazón se detiene pocos centímetros después de la meta…
Se rió sin entusiasmo y sacó un pañuelo para secarse los ojos.
– «¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde!, exclamó la doncella»…, y todo eso. «El toque de queda no sonará esta noche.» ¡Qué burla la del destino! -prosiguió a media voz-. ¿Quién lo dijo? Cyrano de Bergerac, ¿no?
Durante una fracción de segundo pensé en lo mucho que a Daffy le habría gustado charlar con aquel anciano caballero; pero sólo durante una fracción de segundo. Luego me encogí de hombros.
Con una expresión ligeramente risueña, el doctor Kissing se apartó el cigarrillo de los labios, y rozó con el extremo encendido una de las esquinas del Vengador del Ulster. De repente me sentí como si me hubieran arrojado una bola de fuego en plena cara, como si me hubieran atado alambre de espino en torno al pecho. Parpadeé y luego, paralizada por el horror, contemplé cómo empezaba a arder el sello, para luego convertirse en una minúscula llama que se extendió lenta pero inexorablemente por el juvenil rostro de la reina Victoria.
Cuando la llama llegó a los dedos del doctor Kissing, el anciano abrió la mano y dejó caer al suelo las negras cenizas. Bajo el dobladillo de su bata asomó un bruñido zapato negro cuya punta el anciano posó suavemente sobre los restos del sello. Inmediatamente después, la giró unas cuantas veces y aplastó las cenizas.
En sólo tres estruendosos latidos del corazón, el Vengador del Ulster se convirtió en poco más que un manchurrón negro en el linóleo de Rook's End.
– El sello que tienes en el bolsillo acaba de duplicar su valor -dijo el doctor Kissing-. Guárdalo bien, Flavia. Ahora es único en el mundo.
Siempre que estoy al aire libre y siento la necesidad de ponerme a pensar, me tumbo de espaldas, extiendo brazos y piernas hasta parecer un asterisco y contemplo el cielo. Durante los primeros minutos, por lo general me entretengo observando mis «partículas flotantes», esas minúsculas cadenas retorcidas de proteínas que nadan de un lado a otro de nuestro campo visual como si de pequeñas y oscuras galaxias se tratara. Cuando no tengo prisa, hago el pino para sacudirlas un poco y luego me tumbo de nuevo a contemplar el espectáculo, como si fuera una película de animación.
Ese día, sin embargo, tenía demasiadas cosas en la cabeza, así que nada más salir de Rook's End, cuando apenas había pedaleado un par de kilómetros, me tumbé en el talud cubierto de hierba y contemplé fijamente el cielo veraniego.
No conseguía apartar de mis pensamientos algo que papá me había dicho, a saber: que los dos, él y Horace Bonepenny, habían matado al señor Twining. Que ambos eran los responsables de su muerte.
Si aquélla no hubiera sido más que otra de las absurdas ideas de mi padre, la habría descartado de inmediato, pero había algo más: la señorita Mountjoy también creía que ellos habían matado a su tío, y así me lo había comunicado.
No costaba mucho darse cuenta de que papá se sentía claramente culpable. Al fin y al cabo, él se hallaba entre quienes tanto habían insistido en ver la colección de sellos del doctor Kissing, y su amistad de otros tiempos con Bonepenny lo convertía, a pesar de haberse enfriado, en una especie de cómplice indirecto. Pero aun así…
No, tenía que haber algo más, pero no se me ocurría qué podía ser.
Seguí tumbada en la hierba, contemplando la azul bóveda celeste tan intensamente como los faquires de la India, acuclillados en pilares, contemplaban el sol antes de que los civilizáramos, pero no podía pensar como Dios manda. Justo encima de mí, el sol era como un gran cero blanco que resplandecía sobre mi cabeza hueca.
Me imaginé colocándome mi ficticio gorro de pensar, calándomelo hasta las orejas como tantas veces había ensayado. Era un gorro alto y de forma cónica, como los de los magos, decorado con ecuaciones y fórmulas químicas: una cornucopia de ideas.
Pero nada.
¡Un momento! ¡Sí! ¡Claro! Papá no había hecho nada. ¡Nada! Había sabido -o por lo menos sospechado- desde el principio que Bonepenny había robado el preciado sello del director y, sin embargo, no se lo había contado a nadie.
Era un pecado de omisión: una de esas ofensas del catálogo eclesiástico de delitos del cual siempre hablaba Feely y que, al parecer, era aplicable a todo el mundo excepto a ella.
Sin embargo, la culpa de papá era moral y, por tanto, no tenía interés para mí. Aun así, era innegable: papá había guardado silencio, y con su silencio tal vez había hecho creer al piadoso Twining que debía cargar con la culpa y pagar con su vida aquella deshonra.
Seguro que en su momento se comentó la noticia. Los oriundos de esta parte de Inglaterra no nos caracterizamos precisamente por nuestra reticencia, más bien lo contrario. A lo largo del último siglo, Herbert Miles, poeta de Hinley y amante de las lagunas, se había referido a nosotros como «esa bandada de gansos que chismorrean alegremente entre la gozosa vegetación». Y lo cierto es que no andaba del todo errado. A la gente le gusta hablar -sobre todo si hablar supone responder a las preguntas de los demás- porque hace que se sientan necesarios. A pesar de que la señora Mullet guardaba en una alacena de la despensa un ejemplar, manchado de salsa de asado, de Preguntar de todo sobre todo, yo ya había descubierto hacía mucho que la mejor forma de obtener respuestas sobre cualquier tema era acercarse a la primera persona que apareciera y preguntárselo. Preguntar sin reservas.
Читать дальше