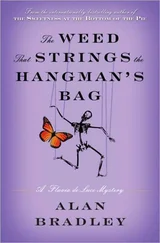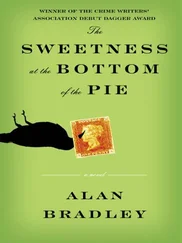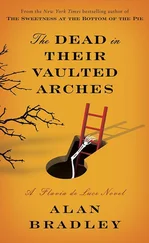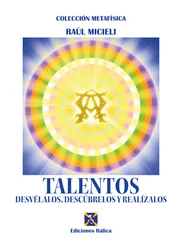¡Allí estaba! 1920. Me temblaron las manos cuando cogí el libro y lo hojeé rápidamente desde el final hasta el principio. En sus páginas abundaban los artículos sobre criquet, remo, atletismo, becas, rugby, fotografía e historia natural. Por lo que estaba viendo, no había ni un solo artículo dedicado al Círculo de Magia ni a la Sociedad Filatélica. Repartidas entre las páginas había fotografías en las que hileras y más hileras de muchachos sonreían y, en algunos casos, hacían muecas a la cámara.
En el lado opuesto de la portada había un retrato fotográfico con un borde negro. En él aparecía un caballero de aspecto distinguido con toga y birrete, sentado con aire informal en el borde de una mesa. En una de las manos tenía una gramática latina y miraba al fotógrafo con una expresión ligeramente risueña. Bajo la foto, una leyenda decía así: «Grenville Twining, 1848-1920.»
Y eso era todo. Ninguna alusión a los sucesos que habían rodeado su muerte, ningún panegírico ni entrañable recuerdo de su persona. ¿Se habría producido entonces una conspiración de silencio?
Tenía que haber algo más de lo que se veía a simple vista.
Empecé a pasar lentamente las páginas, escudriñando los artículos y leyendo los pies de foto que iba encontrando. Cuando ya había pasado más o menos dos tercios de las páginas, me encontré con el nombre «De Luce». En la fotografía aparecían tres muchachos en mangas de camisa y gorro del colegio sentados en la hierba junto a una cesta de mimbre, la cual reposaba sobre una manta en la que habían dispuesto lo que parecía un picnic: una hogaza de pan, un tarro de mermelada, tartas, manzanas y jarras de cerveza de jengibre.
El pie de foto decía así: «Ornar Khayyam revisitado. La tienda de golosinas de Greyminster nos trata a cuerpo de rey. De izquierda a derecha: Haviland de Luce, Horace Bonepenny y Robert Stanley posan para un cuadro vivo sacado de las páginas del poeta persa.»
No había ninguna duda de que el muchacho de la izquierda, sentado sobre la manta con las piernas cruzadas, era papá, que parecía mucho más alegre, jovial y despreocupado de lo que yo lo había visto jamás. En el centro, el muchacho alto y desgarbado que fingía estar a punto de zamparse un sándwich era Horace Bonepenny: lo habría reconocido incluso sin el pie de foto. Sus llameantes rizos rojos aparecían en la imagen como una fantasmal aureola blanca en torno a su cabeza.
No pude evitar un escalofrío al recordar el aspecto que tenía el cadáver de Bonepenny.
Un poco apartado de sus compañeros, el tercer muchacho parecía estar esforzándose por mostrar su mejor perfil, a juzgar por el ángulo extraño en que mantenía la cabeza vuelta. Poseía un inquietante atractivo, como la sugerente belleza de una estrella del cine mudo, y era algo mayor que los otros dos.
Curiosamente, tuve la sensación de que ya había visto antes esa cara. De pronto, me sentí como si alguien acabara de meterme una lagartija por el cuello. Pues claro que había visto antes esa cara… ¡y no hacía mucho! El tercer muchacho de la foto era la persona que, tan sólo dos días antes, se me había presentado con el nombre de Frank Pemberton. El mismo Frank Pemberton que se había refugiado conmigo de la lluvia bajo el disparate arquitectónico de Buckshaw; el mismo Frank Pemberton que esa misma mañana me había dicho que tenía que ir a ver un panteón en Nether Eaton.
Uno tras otro, los hechos fueron encajando y, al igual que Saúl, vi tan claro como si se me hubieran caído las escamas de los ojos: Frank Pemberton era Bob Stanley, y Bob Stanley era «El Tercer Hombre», por decirlo de alguna forma. Él había asesinado a Horace Bonepenny en el huerto de pepinos. Estaba tan segura que me hubiera jugado mi propia vida.
A medida que las piezas iban encajando, mi corazón empezó a latir como si estuviera a punto de estallar. Desde el principio había percibido algo sospechoso en Pemberton, pero era una cuestión en la que no había vuelto a pensar desde el domingo, en el disparate arquitectónico. Era algo que había dicho, pero… ¿qué?
Habíamos hablado del tiempo y nos habíamos presentado. Él había admitido que ya sabía quién era yo, que nos había buscado en el Qui é n es Qui é n. ¿Qué necesidad tenía de hacer tal cosa si conocía a papá prácticamente de toda la vida? ¿Sería ésa la mentira que me había hecho mover las invisibles antenas?
Y luego me acordé de su acento. Apenas perceptible, pero…
Me había hablado de su libro: Las casas se ñ oriales de Pemberton: un paseo por el tiempo. Verosímil, supongo. ¿Qué más había dicho? Nada importante, que si estábamos los dos abandonados en una isla desierta, que si tendríamos que ser amigos…
El trocito de leña que había estado consumiéndose lentamente en algún rincón de mi mente se convirtió de golpe en una llamarada.
«Confío en que con el tiempo lleguemos a ser buenos amigos.»
¡Ésas habían sido sus palabras exactas! Pero… ¿dónde las había oído yo antes? Como una pelota sujeta al extremo de una goma elástica, mis pensamientos regresaron a un día de invierno. Aunque aún era temprano, los árboles al otro lado de la ventana del salón habían pasado ya del amarillo al naranja y del naranja al gris, y el cielo, del azul cobalto al negro.
La señora Mullet había traído un plato de panecillos tostados y había corrido las cortinas. Feely estaba sentada en el sofá, contemplando su propia imagen en la parte posterior de una cucharilla, mientras que Daffy estaba despatarrada sobre el viejo sillón de papá, junto al fuego. Nos estaba leyendo en voz alta un fragmento de Penrod, libro que había requisado del estante de libros infantiles que se conservaba intacto en el vestidor de Harriet.
Penrod Schofield tenía doce años, es decir, era un año y unos pocos meses mayor que yo, pero teníamos una edad lo bastante similar como para que despertara en mí cierto interés. Para mí, Penrod era una especie de Huckleberry Finn transportado en el tiempo hasta la primera guerra mundial y situado en una ciudad estadounidense del Medio Oeste. Aunque el libro estaba lleno de caballerizas, callejones, altas cercas de madera y camionetas de reparto que en aquella época aún eran de tiro, la historia en sí se me antojaba tan extraña como si se desarrollara en Plutón. Feely y yo habíamos escuchado fascinadas la lectura de Scaramouche, de La isla del tesoro y de Historia de dos ciudades, pero había algo en Penrod que hacía que su mundo nos pareciera tan lejano como la última glaciación. Feely, que veía los libros en términos de compases musicales, decía que estaba escrito en clave de do.
Aun así, mientras Daffy se abría paso entre sus páginas, nos habíamos reído en una o dos ocasiones, aquí y allá, cuando Penrod se rebelaba ante sus padres o las autoridades. Recuerdo haberme preguntado qué tenía aquel muchacho problemático para haber despertado la imaginación, y quizá el amor, de una joven Harriet de Luce. Tal vez entonces pudiera empezar a averiguarlo.
La escena más divertida, recordé, era aquella en la que a Penrod le presentaban al mojigato reverendo Kinosling, que le daba una palmadita en la cabeza y le decía: «Confío en que lleguemos a ser buenos amigos.» Ésa era la clase de condescendencia de la que yo hacía gala en mi vida, y supongo que me reí demasiado alto.
La cuestión, sin embargo, tenía que ver con el hecho de que Penrod era un libro estadounidense, escrito por un autor estadounidense. Probablemente, no era tan conocido en Inglaterra como lo era al otro lado del océano.
¿Era posible que Pemberton -o Bob Stanley, que, según acababa de averiguar, era su verdadero nombre- se hubiera topado con el libro, o con la frase, en Inglaterra? Era posible, claro que sí, pero parecía poco probable. Y… ¿no me había contado papá que Bob Stanley -el mismo Bob Stanley que se había convertido en cómplice de Horace Bonepenny- se había marchado a Estados Unidos y había montado un turbio negocio relacionado con los sellos de correos?
Читать дальше