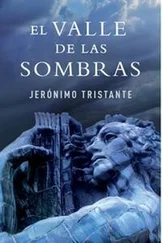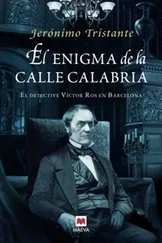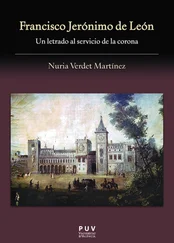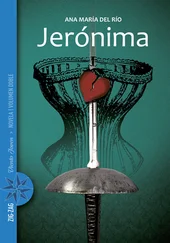– Mira, la marmota se ha despertado -dijo una voz a su derecha.
Gimió al notar un insoportable dolor en la nuca.
– Te han atizado fuerte -comentó un gitano de aspecto avieso y amenazador.
– ¿Dónde estoy? -preguntó medio aturdido el joven raterillo.
– En los calabozos de Sol -contestó un hombre algo orondo, moreno y de pobladas patillas que acompañaba al gitano-. Me temo que te han pillado con las manos en la masa.
Víctor recordó el incidente con los guardias y el monedero de aquella incauta. Tenía un bulto en el lugar del golpe que le impedía mover el cuello sin sentir que le clavaban mil agujas en la cabeza.
El grandullón le acercó un botijo que había en un rincón de la celda y Víctor bebió un trago de agua para calmar la sed y librarse de la horrible sequedad que sentía en la boca.
– Me llaman Víctor «el Extremeño».
– García -dijo el gordo.
– Yo soy Francisco Heredia -añadió el gitano-. Carterista, ¿no?
– Yo soy inocente -dijo el joven a la vez que una mirada brillante y maligna, cargada de furia, fulgía en sus hermosos ojos verdes.
– Ozú con el gashó -dijo el gitano-. Aquí todos somos inocentes. ¡Las hermanitas de la caridad!
El gordo soltó una sonora risotada.
– Sí, eso, inocentes. Ni yo vivo de mis putas, ni aquí el Heredia trafica con quincalla robada. Ja, ja, ja…
– ¡Callad! -gritó Víctor.
– No te preocupes hijo -lo calmó el orondo García-. Aquí todo el mundo es inocente hasta que lo trabajan un poco en la sala de interrogatorios. ¿Quién está hoy de guardia, Heredia?
– El sargento Martínez.
– ¡Rediós! -gritó el otro llevándose las manos a la cabeza-. ¡El Molinillo!
– ¿El Molinillo? -preguntó Víctor algo asustado ante la reacción del curtido proxeneta.
El gitano tomó la palabra:
– Sí, le llaman así porque hace cantar al más templao. Tiene una facilidad para soltar guantazos que es algo impresionante, un don. Mira, zagal, empieza a darte así, primero con una mano, luego con la otra, con la derecha, la izquierda, la derecha y te pone hecho un ecce homo -explicó el preso haciendo girar los brazos como las aspas de un molino de viento, en un ademán que, según pensó Víctor, le hubiera parecido gracioso de haberse encontrado en otras circunstancias.
– ¡Como un molinillo! -terció García-. No he visto cosa igual. Te larga una ensalada de hostias en menos que dura un Padrenuestro. No hay quien se le resista. Es una mala bestia.
– Sí, chaval -reafirmó el gitano-, así es. Si aceptas un consejo, te diré que contestes con educación a sus preguntas y que le digas lo que quiera saber.
– ¡A mí no me da miedo ese hijo de puta! -declaró Víctor con aire resuelto.
Heredia, el traficante de quincalla, se lanzó hacia el joven como una fiera y lo asió por el cuello con violencia. De no ser por la intervención de García, lo hubiera estrangulado allí mismo.
– Pero ¿qué carajo te pasa? -repuso Víctor frotando su maltrecho cuello a la altura de la nuez. Había perdido el resuello.
– ¡Nadie habla así de don Armando en mi presencia! ¡Es el padrino de uno de mis hijos!
– ¿De cuál? -dijo el chulo de García con retintín-. ¿Del que hace el número veinte?
– No señó, del octavo, er Miguelín.
– ¿Has hecho a un policía el padrino de tu hijo? -preguntó Víctor incrédulo.
– Pues claro, don Armando es un hombre hecho y derecho.
– Pero si acabas de decir que os da unas palizas tremebundas.
– Él hace su trabajo -repuso García-. Y nosotros el nuestro. Pero, fuera de aquí, es hombre con el que da gusto echar unos vinos.
– Además, cuando nos zurra es porque nos han pillao de lleno en algún negocio de los nuestros -dijo el gitano con resolución.
– Estáis como cabras -contestó Víctor buscando refugio sobre el banco más alejado de la luz de la lámpara. No podía creerlo. Qué idiotas. Buscó un poco de soledad. No le agradaban aquel par de locos.
Debió de quedarse dormido porque, cuando fueron a buscarlo, hacía mucho frío en la celda. Calculó que debía ser de madrugada. No había ni rastro de sus compañeros de cautiverio.
– Vamos, don Armando quiere verte -dijo un guardia de enormes bigotes y fiero aspecto.
Víctor, con la chulería que caracteriza a la gente de su ralea, se abrochó los botones del chaleco, tomó su chaqueta al hombro y salió de la celda caminando como si fuera un almirante. Le sorprendió que no lo llevaran a un sórdido y escondido calabozo, sino que lo instalaron en un coqueto y cómodo despacho del primer piso.
– Siéntate aquí y espera -ordenó el guardia-. Ahora vendrá don Armando.
Por un momento, tras quedar a solas, el joven raterillo barajó la posibilidad de escapar, pero la ventana que iluminaba el cuarto se hallaba protegida por una inexpugnable reja de sólido y repujado hierro.
– Qué, ¿pensando en huir? -oyó un sonoro vozarrón detrás de sí. Se volvió y comprobó que en mitad de la puerta había aparecido una figura imponente, un individuo corpulento con un uniforme oscuro, un tipo que al parecer le leía el pensamiento.
– Estamos en un primer piso, zagal. Además, esas rejas son fuertes y resistentes.
El sargento pasó junto a él y se sentó. Los dorados botones de la guerrera brillaban a la luz de un quinqué que mal iluminaba la mesa del despacho. Víctor echó un vistazo y tomó con curiosidad un volumen encuadernado en lujosa piel con ribetes dorados.
Leyó el título en silencio.
– Deja eso, hijo, no es para ti -dijo el sargento mirando al joven con sus inquisidores ojos negros. Su cara era grande y rubicunda, y sus cejas, erizadas, negras y pobladas, como las de un inmenso búho, llamaban la atención.
– ¿ La Odisea no es para mí? -replicó Víctor con fastidio.
– Vaya -contestó el sargento sorprendido-. Un raterillo que sabe leer…
– ¿Tanto le sorprende que un emigrante extremeño conozca las andanzas de Ulises?
El sargento estalló en una estruendosa carcajada.
– Vaya, vaya con el joven Víctor Ros, pensaba que sólo habías leído el título. O sea que, además de no ser analfabeto, debemos sumar a ello que eres un joven leído, ¿no?
– Mi tía Encarna me enseñó, es maestra en el Valle del Jerte.
– Bonito lugar -dijo el policía.
– ¿Lo conoce? -preguntó Víctor, dándose cuenta de que el hábil sargento lo había encarrilado hacia una conversación amable y cordial que él no esperaba. Desconfió al instante.
– Sí, estuve allí una vez. De joven.
– ¿Qué pretende? -preguntó el chico con recelo-. ¿Cuándo vienen los sopapos?
– ¿Cómo? No entiendo…
– Sí, hombre -dijo Víctor con tono chulesco-. Quiero decir que toda esta amabilidad suya me parece algo ficticio. Es evidente que pronto llegarán los trompazos. Y sepa que no le tengo miedo.
– ¡Esto es el acabose! -se asombró el sargento soltando otra sonora carcajada-. ¡«Fingida amabilidad»! ¡«Ficticio»! ¡Un raterillo que habla como un académico de la Lengua! ¡Qué barbaridad!
– ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede un extremeño como yo haber leído la Odisea y sí en cambio un advenedizo murciano como usted?
– Ja, ja, ja -rió más divertido aún el severo policía-. ¿Cómo sabes que soy murciano? ¡Si llevo más de cuarenta años en Madrid! ¡Eres el no va más, chaval!
– Es evidente que ese acento madrileño suyo es fingido, se le nota en las «eses» de algunas palabras como «habías» o «además». Por otra parte, la palabra zagal es típica de tierras murcianas.
El curtido sargento se quedó boquiabierto mirando a aquel petimetre de barrio. Entonces añadió como el que pone a alguien a prueba:
Читать дальше