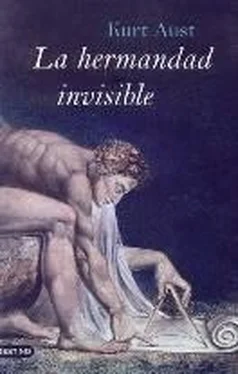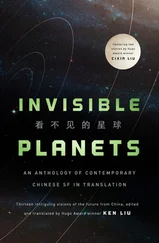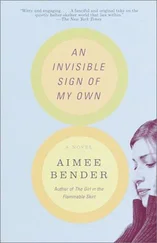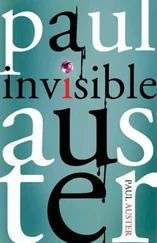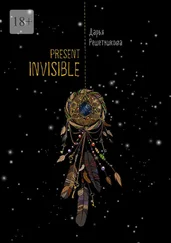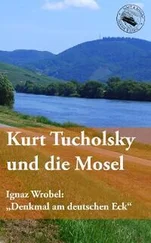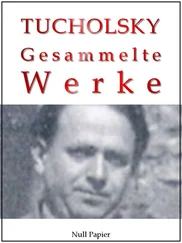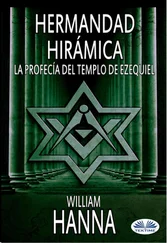Con un movimiento rápido, como si finalmente hubiera reunido el valor para hacerlo, abrió el libro por las últimas páginas, las blancas, vacías, aquellas por las que, por razones evidentes, nadie se interesaba. Con las piernas cruzadas y la obra apoyada en la rodilla las hojeó lentamente, hoja por hoja, hasta que las hubo pasado todas. Las examinó detenidamente, como si pudiera leer una escritura invisible en las páginas. Una mujer se acercó desde las estanterías que había a sus espaldas y él abrió el libro por el medio; ella pasó por su lado y sonrió; él le devolvió la sonrisa y la vio desaparecer escaleras abajo. Siguió hojeando, llegó a la última página en blanco y cerró el libro. Cogió el otro libro. También repasó las páginas en blanco, una por una, igualmente sin resultado. No había nada que encontrar.
Ligeramente confundido, el hombre dejó el libro sobre la mesa, al lado del otro. Los contempló, los comparó, pensó. Entonces volvió a agarrar el primero, dobló el lomo del libro y miró por la estrecha ranura entre el libro y la tapa y el plástico.
– Aquí -gruñó y miró a su alrededor.
El rellano estaba en silencio, todo el mundo estaba ocupado en lo suyo, y abajo, detrás del mostrador, la bibliotecaria estaba enfrascada en una conversación muy seria con un usuario. Con mucho cuidado desprendió un pedazo del celo que mantenía el plástico en su sitio y que parecía de cristal muy fino entre sus manos. Con movimientos comedidos, una lentitud casi cómica que le hizo sonreír, el hombre sacó dos folios de su escondite y los depositó en el regazo. Pensó: «Newton oculto en Newton», y volvió a sonreír. Pensó en una mujer que había escondido los dos folios allí y que había inventado una clave para que él los pudiera encontrar. Una mujer que ya no existía. Tan sólo en el recuerdo. Sirviéndose del libro como parapeto, dobló los folios una sola vez para que le cupieran en el bolsillo interior de la chaqueta, y luego abrió el libro por la página 13 y empezó a leer. Era uno de los pocos en el mundo capaz de entender lo que contenía.
Media hora más tarde, cuando llegó a la página 26, cerró el libro y lo devolvió a su sitio.
Inclinó la cabeza ante la bibliotecaria al pasar por delante del mostrador y salió. Ella le devolvió la sonrisa con el ceño fruncido y lo siguió largo rato con la mirada. Luego subió hasta el escritorio donde el hombre había estado sentado y apagó la luz. Un pedazo de papel había caído al suelo. Ella lo recogió y lo desdobló.
En la parte superior del papel aparecía el alfabeto de la A a la Z. Justo debajo, volvían a aparecer todas las letras del alfabeto, aunque siguiendo otro orden. La palabra «SUBTPRA-HEND» aparecía en primer lugar, subrayada, seguida por las letras del alfabeto que no estaban contenidas en la palabra.
Debajo de estas dos líneas aparecía una línea con una confusión de letras, según la opinión de la bibliotecaria, sin ningún sentido aparente. ¿A lo mejor era una clave? Y justo debajo de lo incomprensible, ponía lo que ella consideró debía de ser la respuesta a la clave.
La bibliotecaria sonrió para sus adentros; pensó que seguramente se trataba de un juego infantil entre adultos. De hecho, le pareció divertido que alguien fuera capaz de utilizar la biblioteca, la ciencia y los libros de esta manera. De haber regresado el hombre, le hubiera gustado ayudarle con una nueva clave. Le había parecido simpático, con una mirada franca. Transparente, en paz consigo mismo, pensó la bibliotecaria y volvió a mirar el papel.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
SUBTRAHENDCFGIJKLMOPQVWXYZ
(clave:) UNUFNJPERLQR ISPNJISFR TR
(significado:) BIBLIOTEQUENATIONALEDE
(clave:) AMSIBR KMNIBNKNS ASCON
(significado:) FRANCE PRINCIPIA FAKSI
En la parte inferior del papel había algo anotado a toda prisa en un idioma que ella desconocía:
«Es decir, que los folios que faltan están escondidos en la biblioteca nacional, en Principia de Newton. La palabra FAKSI, ¿correspondería a facsimilé?»
La bibliotecaria se metió el papel en el bolsillo justo cuando llegaba una colega para sustituirla. Era la hora del almuerzo y la bibliotecaria fue a por su monedero en la habitación trasera. Cuando, diez minutos más tarde, se encontró en la cantina con una baguette de queso y tomate sobre la mesa, decidió salir y subir a la plaza de la entrada para estirar las piernas.
El cielo estaba manchado de nubes, y la bibliotecaria avistó al hombre cuando miró a su alrededor en busca de un muro al sol. Estaba en las escaleras que daban a la calle con un móvil pegado a la oreja. Se acercó mientras hacía ver que estaba ocupada mirando a un grupo de jóvenes que pasaban por allí. El idioma que hablaba por el móvil le resultaba incomprensible, pero por el tono de voz adivinó que estaba hablando con un niño. La bibliotecaria se quedó parada detrás de él, dándole la espalda, y le oyó mencionar «Charles de Gaulle», el aeropuerto a las afueras de París. El hombre se rió con una risa agradable y al final dijo algo que sonó como «saludos a Line».
Cuando el hombre se metió el móvil en el bolsillo de la chaqueta y se quedó pensativo, ella tuvo que esforzarse para no sacarle el móvil del bolsillo. No para robárselo, sino para tener una excusa para ponerse en contacto con él, charlar con él. Oír su historia. Porque sabía que tenía una historia que contar. Su mirada así lo indicaba.
Sin embargo, no lo hizo. En su lugar lo vio incorporarse, palparse el pecho, como asegurándose de que el pasaporte seguía en el bolsillo interior, bajar las escaleras hacia el paso de peatones, cruzar la calle y poner rumbo a Quai de la Gare apresuradamente.
Poco después, el hombre había desaparecido entre la muchedumbre, y ella levantó la cabeza buscando los rayos del sol.
Kensington, Inglaterra, 13 de marzo de 1121
El cochero se inclinó sobre el borde del pescante y dijo algo a los dos pasajeros que en aquel instante subían a la carroza. Cerraron la puerta, él hizo sonar el látigo y el coche desapareció en una nube de polvo.
Un hombre delgado, vestido con ropas demasiado andrajosas para resistir el frío viento del oeste cruzó la calle, subió por el sendero del jardín y entró por la puerta, como si perteneciera a la casa. Al llegar al pasillo se detuvo delante de la escalera y puso la oreja antes de entrar en el salón. Estaba vacío, así que siguió recorriendo la casa antes de subir las escaleras. Abrió una puerta con mucho cuidado.
– ¿Quién anda por mi casa? -dijo una voz débil desde la cama.
– Tu viejo amigo, al que hace tiempo que no quieres ver -contestó el hombre y se colocó al lado de la cama.
Newton lo miró con una mirada despejada, a pesar de que el sudor le corría por el rostro.
– Nicolás -dijo con una sonrisa, mientras con la lengua intentaba lamerse los labios secos-. ¿Todavía vives?
– No estás viendo un espectro, te lo aseguro, estoy más vivo que nunca. Pero he oído decir en la ciudad que estás en las últimas.
Newton asintió débilmente.
– Sí, supongo que así es. No fuimos tan listos como creíamos. Me temo que no viviremos eternamente. Dios no lo ha querido así.
– Tienes ochenta y cinco años. Estás a mitad de camino de la eternidad. Yo no me quejaré si llego a tu edad.
Newton vio las mejillas hundidas del antiguo amigo.
– ¿Necesitas dinero? Tengo algo guardado…
Nicolás Fatio de Duillier hizo un gesto de rechazo con la mano.
– Tengo lo que necesito. Todo está bien. Sólo quería decirte adiós…
Sus ojos se llenaron de lágrimas y se giró.
Newton lo miró con irritación. Esperó hasta que el amigo terminó de lloriquear.
Читать дальше