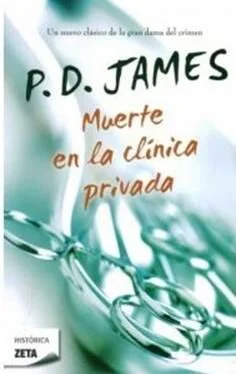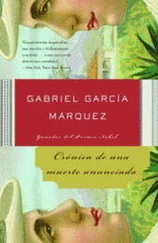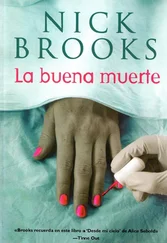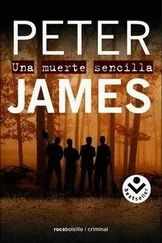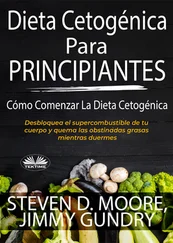– ¿Hubo algún otro testamento anterior a éste que fuera autentificado?
– Sí, uno redactado el mes antes de que Peregrine Westhall abandonara la residencia de ancianos y se mudara a la Casa de Piedra con Candace y Marcus. Quizás usted lo haya visto. También estaba escrito a mano. Le daré la oportunidad de comparar la letra. Si es tan amable de abrir el buró y levantar la tapa, verá una caja de escrituras negra. Es la única que he traído conmigo. Tal vez la necesitaba a modo de talismán, una garantía de que algún día volvería a trabajar.
Metió los largos y deformes dedos en un bolsillo interior y sacó una llave. Dalgliesh trajo la caja de escrituras y la dejó delante de Kershaw. La llave más pequeña del manojo la abrió.
– Fíjese, como puede ver -dijo el abogado-, revoca el testamento anterior y deja la mitad de la herencia a su sobrino Robin Boyton, de modo que la mitad restante habría que dividirla a partes iguales entre Marcus y Candace. Si comparamos la letra de los dos testamentos, vemos que los ha escrito la misma mano.
Igual que sucedía con el testamento posterior, la escritura era firme, negra e inconfundible, algo sorprendente siendo un hombre anciano, las letras eran altas, los trazos descendentes decididos, finas las líneas ascendentes.
– Y naturalmente ni usted ni nadie de su bufete notificaron a Robin Boyton su posible buena fortuna.
– Habría sido algo muy poco profesional. Por lo que sé, él no lo sabía ni lo preguntó.
– Aunque lo hubiera sabido -dijo Dalgliesh-, difícilmente habría podido impugnar el último testamento una vez había sido ya autentificado.
– Y me atrevo a decir que usted tampoco puede, comandante. -Tras una pausa, prosiguió-: He accedido a responder a sus preguntas, ahora quiero hacerle una yo. ¿Está usted totalmente convencido de que Candace Westhall mató a Robin Boyton y a Rhoda Gradwyn e intentó matar a Sharon Bateman?
– Sí a la primera parte de su pregunta -contestó Dalgliesh-. No me creo la confesión en su totalidad, pero en un aspecto es cierta. Ella mató a la señorita Gradwyn y fue responsable de la muerte del señor Boyton. Confesó haber planeado el asesinato de Sharon Bateman. Para entonces ya habría decidido suicidarse. En cuanto sospechó que yo sabía la verdad sobre el último testamento, no podía arriesgarse a someterse a un interrogatorio severo ante un tribunal.
– La verdad sobre el último testamento -dijo Philip Kershaw-. Sabía que llegaríamos a esto. Pero ¿sabe usted la verdad? Y aunque la supiera, ¿convencería a un tribunal? Si ella estuviera viva y fuera condenada por falsificar las firmas, de su padre y de los dos testigos, las complicaciones legales sobre el testamento, estando Boyton muerto, serían considerables. Lástima que no pueda discutir algunas de ellas con mis colegas.
Parecía casi animado por primera vez desde que Dalgliesh entrara en la habitación.
– Y bajo juramento, ¿qué diría usted?-preguntó Dalgliesh.
– ¿Sobre el testamento? Que lo consideré válido y no tuve sospechas acerca de las firmas tanto del testador como de los testigos. Compare la letra de los dos. ¿Hay alguna duda de que están escritos por la misma mano? Comandante, no hay nada que usted pueda o necesite hacer. Este testamento sólo podía haber sido impugnado por Robin Boyton, y él está muerto. Ni usted ni la Policía Metropolitana gozan de ningún locus standi, derecho de audiencia, en este asunto. Tiene usted su confesión. Tiene a su asesina. El caso está cerrado. El dinero fue legado a las dos personas que acreditaban más derecho al mismo.
– Acepto que, dada la confesión, lógicamente no se puede hacer nada más -dijo Dalgliesh-. Pero no me gustan las cosas a medio hacer. Necesitaba saber si estaba en lo cierto y si era posible comprender. Usted me ha ayudado mucho. Ahora conozco la verdad en la medida en que puede conocerse, y creo entender por qué Candace lo hizo. ¿Es una afirmación demasiado arrogante?
– ¿Saber la verdad y entenderla? Sí, con todos mis respetos, comandante, creo que sí. Arrogante y, tal vez, impertinente. Como cuando desguazamos las vidas de los muertos famosos, como pollos chillones que picotean en todos los chismorreos y escándalos. Y ahora tengo una pregunta para usted. ¿Estaría usted dispuesto a infringir la ley haciendo algo que reparase un daño o beneficiase a una persona amada?
– Respondo con una evasiva, pero es que la pregunta es hipotética -dijo Dalgliesh-. Dependería de la importancia y la sensatez de la ley que incumpliera y de si el bien para la supuesta persona amada, o incluso el bien público, fuera, a mi juicio, mayor que el daño de quebrantar la ley. Con ciertos crímenes… el asesinato o la violación, por ejemplo… sería del todo imposible. No se puede plantear la cuestión en abstracto. Soy agente de policía, no un teólogo moral ni un especialista en ética.
– Oh, sí lo es, comandante. Debido a la muerte de lo que Sydney Smith describía como religión racional y debido a que los defensores de lo que sigue transmiten mensajes tan confusos e inciertos, todas las personas civilizadas han de ser éticas. Hemos de resolver nuestra propia salvación con diligencia basándonos en aquello en lo que creemos. Así que dígame, ¿en alguna circunstancia violaría usted la ley para beneficiar a alguien?
– ¿Beneficiar en qué sentido?
– En cualquier sentido en el que se pueda conceder un beneficio. Satisfacer una necesidad. Proteger. Reparar un daño.
– Entonces, hablando en plata -dijo Dalgliesh-, creo que la respuesta es sí. Me veo, por ejemplo, ayudando a la persona amada a tener una muerte compasiva si ella estuviera pasando las de Caín en este mundo implacable y sólo respirar ya supusiera un tormento. Espero no tener que hacerlo. Pero ya que usted lo pregunta, pues sí, me imagino a mí mismo quebrantando la ley para favorecer a alguien a quien amase. Sobre lo de reparar un daño no estoy tan seguro. Eso supondría tener la sabiduría para decidir lo que está bien y lo que está mal, y la humildad de considerar si alguna acción que yo pudiera emprender mejoraría o empeoraría las cosas. Ahora le formulo yo una pregunta. Perdone si le parece impertinente. ¿La persona amada sería para usted Candace Westhall?
Kershaw se levantó con dificultad y, tras coger las muletas, se acercó a la ventana y estuvo unos instantes mirando como si el mundo exterior fuera una pregunta que jamás se enunciaría, o, en su caso, no requeriría respuesta. Dalgliesh esperó. De pronto, Kershaw se volvió hacia él, y el comandante le observó mientras, como si fuera alguien que está aprendiendo a caminar, el abogado regresaba a su silla con pasos vacilantes.
– Voy a decirle algo que nunca he dicho ni diré a ningún otro ser humano -dijo Kershaw-. Lo hago porque creo que con usted no hay peligro. Y además quizás al final de la vida llega un momento en que un secreto se convierte en una carga que uno desea traspasar a los hombros de otro, como si el mero hecho de que alguien más lo sepa y lo comparta redujera el peso de algún modo. Supongo que es por eso por lo que la gente religiosa se confiesa. ¡Qué increíble limpieza ritual debe de ser la confesión! De todos modos, esto no es para mí, y no pienso cambiar la no creencia de toda una vida por lo que al final me parecería un consuelo falaz. Así que le explicaré. Esto no supondrá para usted carga ni angustia alguna, y estoy dirigiéndome a Adam Dalgliesh el poeta, no a Adam Dalgliesh el detective.
– En este momento no hay ninguna diferencia entre ellos -dijo Dalgliesh.
– En su mente no, comandante, pero quizá sí en la mía. De todos modos, hay otra razón para hablar, no digna de admiración, pero claro, ¿hay alguna que lo sea? No se imagina el placer que es hablar con un hombre refinado sobre algo distinto del estado de mi salud. Lo primero y lo último que el personal o cualquier visita pregunta es cómo me encuentro. Así es como me defino ahora, en función de la enfermedad y la mortalidad. Sin duda le parecerá difícil ser educado cuando la gente insiste en hablar sobre su poesía.
Читать дальше