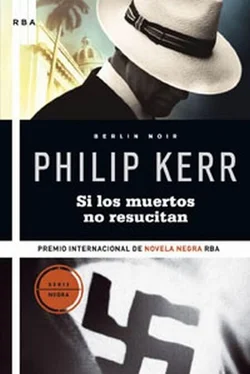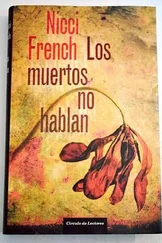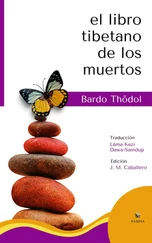Puesto que el encierro en una celda de la policía de Potsdam parecía deberse enteramente a una llamada telefónica que Max Reles había hecho al conde Von Helldorf, tenía que dar por supuesto que el americano estaba involucrado de alguna manera en la muerte de ambos hombres y que todo guardaba relación con las ofertas y las concesiones olímpicas. No sabía cómo, pero a Reles le habían informado de mi interés por Deutsch y él había deducido erróneamente que tenía algo que ver con la recuperación de la caja china… o, más concretamente, con su contenido. Puesto que Helldorf, quien tenía fama de corrupto, también estaba en el ajo, me daba la impresión de haber topado con una conspiración de diversos miembros del Comité Olímpico Alemán y del Ministerio del Interior. No había otra forma de explicar que Max Reles recibiera objetos del Museo Etnológico de Berlín para mandárselos a Avery Brundage, del Comité Olímpico de los Estados Unidos, a cambio de su firme oposición al boicot a los juegos de Berlín.
Si todo eso era verdad, estaba metido en un lío mucho mayor de lo que creí cuando los hombres de Helldorf me sacaron en volandas de Hermann-Goering Strasse. Al cuarto o tal vez quinto día de prisión, empecé a lamentar no haberme arriesgado a fiarme de la palabra de Helldorf y firmar el D-11… sobre todo cuando me acordaba de su tono razonable.
Desde la ventana de la celda veía y oía el Havel. Una hilera de árboles se extendía a lo largo de la pared sur de la cárcel y, más allá, la línea Berlín del suburbano, que corría paralelo a la orilla del río, cruzaba un puente y salía a Teltower. Algunas veces, el tren y un barco de vapor se saludaban con bocinazos, como personajes bonachones de un libro infantil. Un día oí una banda militar hacia el oeste, detrás del Lustgarten de Potsdam. Llovía mucho. Potsdam es verde por algo.
Por fin, el sexto día se abrió la puerta más tiempo del necesario para vaciar el cubo y recibir la comida.
Desde el pasillo, Abrigo de Cuero, sonriente, me indicó que saliera.
– Eres libre -dijo.
– ¿Qué ha pasado con el D-11?
Se encogió de hombros.
– ¿Así, por las buenas? -dije.
– Esas órdenes me han dado.
Me froté la cara pensativamente. No sabía por qué me picaba tanto, si por la necesidad perentoria de un afeitado o por lo sospechoso que me parecía el repentino giro de los acontecimientos. Había oído historias de gente que había muerto a tiros «cuando intentaba huir». ¿Sería ése mi destino? ¿Una bala en la nuca mientras avanzaba por el pasillo?
Al percibir mis dudas, Abrigo de Cuero sonrió más ampliamente, como si hubiese adivinado el motivo que me hacía vacilar. Sin embargo, no dijo nada para tranquilizarme. Parecía disfrutar de mi desazón, como si me hubiese visto comer una guindilla y sólo esperase que me diera hipo. Encendió un cigarrillo y me quedé mirándole las uñas un momento.
– ¿Y mis cosas?
– Abajo te las dan.
– Eso es lo que me preocupa. -Cogí la chaqueta y me la puse.
– ¡Vaya! Has herido mis sentimientos -dijo.
– Ya te saldrán otros nuevos, cuando vuelvas a tu guarida.
Indicó el pasillo con un brusco movimiento de cabeza.
– Andando, Gunther, antes de que nos arrepintamos.
Eché a andar delante de él y me alegré de no haber comido nada esa mañana… de lo contrario, se me habría subido a la garganta el corazón y algo más. Me picaba la cabeza como si tuviera una cucaracha de la celda metida entre el pelo. En cualquier momento notaría el frío cañón de una Luger contra el cráneo y oiría la detonación de un disparo, que se acortaría drásticamente cuando el proyectil de 9.5 gramos y punta cóncava se abriese paso por mi cerebro. Me acordé un instante de un civil belga, sospechoso de haber dirigido un ataque a nuestros soldados, a quien un oficial alemán había matado de un tiro en 1914: la bala le dejó la cabeza como un balón de fútbol reventado.
Me temblaban las piernas, pero me obligué a seguir por el pasillo sin detenerme a mirar atrás, a ver si Abrigo de Cuero llevaba una pistola en la mano. Al llegar a las escaleras, el pasillo continuaba y me paré en espera de instrucciones.
– Abajo -dijo la voz que me seguía.
Giré y pisé los escalones con fuerza, golpeando las piedras con mis suelas de cuero con la misma fuerza que me golpeaba el corazón las paredes del pecho. Subía un frescor agradable por el hueco, una fuerte corriente de aire frío que ascendía del piso inferior como la brisa marina. Cuando llegué por fin, vi abierta la puerta que daba al patio central, donde estaban aparcados varios coches y furgonetas de policía.
Me alegré de ver que Abrigo de Cuero se me adelantaba y abría la marcha hacia el pequeño despacho en el que me devolvieron el abrigo, el sombrero, la corbata, los tirantes y el contenido de mis bolsillos. Me puse un cigarrillo en la boca y lo encendí, antes de seguirlo por otro largo pasillo hasta una habitación del tamaño de un matadero. Las paredes eran de ladrillos blancos y vi en una de ellas un gran crucifijo de madera; por un momento creí que estábamos en una capilla o algo así. Al dar la vuelta a una esquina, me paré en seco, porque allí, como una extraña pareja de mesa y silla, había un hacha que cae nuevecita y reluciente. Era de roble oscurecido y acero mate, de unos dos metros y medio de altura, sólo un poco más que un verdugo con la chistera de costumbre. Me entró un frío tal que llegué a temblar y tuve que recordarme que no era probable que Abrigo de Cuero se atreviese a ejecutarme por su cuenta y riesgo. A la hora de ejecutar muertes judiciales, los nazis no se quedaban cortos de personal.
– Apuesto a que traéis aquí a las juventudes hitlerianas en vez de contarles un cuento a la hora de dormir.
– Se nos ocurrió que te alegrarías de verla. -Abrigo de Cuero soltó una risita seca y breve y acarició cariñosamente el marco de madera de la guillotina-. Sólo por si alguna vez caes en la tentación de volver por aquí.
– Me abrumáis con vuestra hospitalidad. Supongo que, cuando dicen que la gente pierde la cabeza por el nazismo, se refieren a esto, pero no estaría de más recordar el destino que tuvieron casi todos los revolucionarios franceses, que tan orgullosos estaban de su guillotina: Danton, Desmoulins, Robespierre, Saint-Just, Couthon… Todos se subieron a ella a dar una vuelta.
Pasó el pulgar por la hoja y dijo:
– A mí qué me importa lo que le pasó a un puñado de franchutes.
– Quizá debería importarte.
Tiré a la terrible máquina el cigarrillo medio fumado y seguí a Abrigo de Cuero por otra puerta y otro pasillo. Esta vez, me llevé la alegría de ver que daba a la calle.
– Por mera curiosidad, ¿por qué me soltáis? Al fin y al cabo no he firmado el D-11. ¿Fue por no tener que escribir «campo de concentración» o por otro motivo? ¿Por la ley, por la justicia, por los procedimientos policiales de rigor? Ya sé que suena raro, pero he preferido preguntar.
– Yo en tu lugar, amigo, me consideraría afortunado sólo por salir de aquí.
– ¡Ah, sí, me considero afortunado! Pero no tanto como por que no estés en mi lugar. Si lo estuvieras, sería deprimente de verdad.
Me despedí tocándome el sombrero y salí de allí. Un momento después, oí cerrarse la puerta de golpe. Sonó mejor que una Luger pero, aun así, me sobresaltó. Llovía, pero me pareció bien, porque por encima de la lluvia sólo había cielo. Me quité el sombrero y levanté la cara al aire. La sensación de la lluvia en la piel era mejor que verla; me froté las gotas por la barbilla y el pelo, igual que cuando me lavaba con la lluvia en las trincheras. Lluvia: una cosa limpia y libre que caía del cielo y no mataba. Sin embargo, todavía estaba disfrutando del momento de la liberación, cuando me tiraron de la manga y me volví: era una mujer que se había parado detrás de mí. Llevaba un vestido largo y oscuro con un cinturón alto, un impermeable pardo y un sombrerito del tamaño de una concha.
Читать дальше