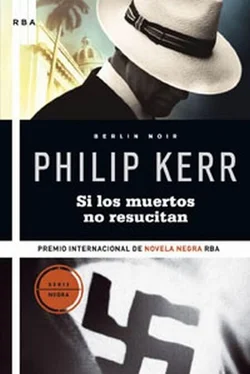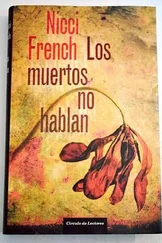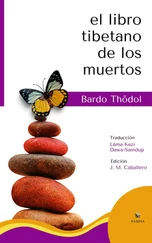– Quizá se pregunte qué ha pasado con el titular -observó Quevedo- y lo que decía.
– ¿Ah, sí?
– Desde luego. -Sonrió con benevolencia-. Decía «Batista en Cuba: Se salta la democracia». Lo cual es una exageración. Por ejemplo, en Cuba no se restringe la libertad de expresión, ni la de prensa ni la de religión. El Congreso puede derogar cualquier ley o negarse a aprobar lo que quiera aprobar él. En este consejo de ministros no hay generales. ¿Es eso una dictadura, verdaderamente? ¿Se puede comparar a nuestro presidente con Stalin o con Hitler? No creo.
No contesté. Sus palabras me recordaron una cosa que había dicho yo en la cena de Noreen; sin embargo, en boca de Quevedo, no parecía tan convincente. Abrió la puerta de un despacho enorme con un enorme escritorio de caoba, una radio con un florero encima, otro escritorio más pequeño con una máquina de escribir y un aparato de televisión encendido pero sin sonido. Estaban retransmitiendo un partido de baseball; las fotos de las paredes no eran de Batista, sino de jugadores como Antonio Castaño y Guillermo Miranda, alias Willie. En el escritorio no había gran cosa: un paquete de Trend, una grabadora, un par de vasos altos con la bandera estadounidense repujada por fuera y una revista con una foto de Ana Gloria Varona, la bailarina de mambo, en la portada.
Quevedo me indicó que me sentara ante el escritorio y, cruzando los brazos, se sentó él en el borde de la mesa y se quedó mirándome desde lo alto como a un estudiante que había ido a consultar un problema.
– Naturalmente, sé quién es usted -dijo-. Creo que estoy en lo cierto si afirmo que el infortunado homicidio del señor Reles ha quedado satisfactoriamente aclarado.
– Sí, así es.
– ¿Y viene usted en nombre del señor Lansky o en el suyo propio?
– En el mío. Sé que está usted muy ocupado, teniente, conque voy a ir al grano. Tiene usted prisionero aquí a un hombre llamado Alfredo López. ¿No es verdad?
– Sí.
– Tenía esperanzas de convencerlo a usted de que lo dejase en libertad. Sus amigos me han asegurado que no tiene nada que ver con Arango.
– ¿Y qué interés exactamente tiene usted en López?
– Es abogado, como bien sabrá, y me hizo un buen servicio como profesional, nada más. Esperaba poder devolvérselo.
– Muy encomiable. Hasta los abogados necesitan representante.
– Ha hablado usted de democracia y libertad de expresión. Mi opinión es muy parecida a la suya, teniente, por eso estoy aquí, para evitar una injusticia. Le aseguro que no soy partidario del doctor Castro y sus rebeldes.
Quevedo asintió.
– Castro es criminal por naturaleza. Algunos periódicos lo comparan con Robin Hood, pero yo lo veo así. Es un hombre muy despiadado y peligroso, como todos los comunistas. Seguramente sea comunista desde 1948, cuando todavía estudiaba, pero en el fondo es mucho peor que ellos. Es comunista y autócrata por naturaleza. Es estalinista.
– Seguro que opino lo mismo, teniente. No tengo el menor deseo de ver hundirse a este país bajo el comunismo. Desprecio a todos los comunistas.
– Me alegra oírlo.
– Como le he dicho, lo único que quisiera es poder hacer un favor a López.
– Como un ojo por ojo, por así decir.
– Puede.
Quevedo sonrió.
– Vaya, ahora me ha intrigado. -Cogió el paquete de Trend y encendió un purito. Fumar puros tan diminutos casi parecía antipatriótico-. Siga, por favor.
– Según he leído en la prensa, los rebeldes que asaltaron el cuartel de Moncada estaban muy mal armados: pistolas, unos pocos rifles M1, una Thompson y un Springfield de cerrojo.
– Correcto. Dirigimos nuestros mayores esfuerzos a evitar que el ex presidente Prío pase armas a los rebeldes. Hasta el momento lo hemos conseguido. En estos dos últimos años nos hemos incautado de armas por un valor de más de un millón de dólares.
– ¿Y si le dijera dónde está escondido un alijo muy completo, desde granadas hasta una ametralladora con cargador de cinturón?
– Diría que, como huésped de mi país, tiene el deber de decírmelo. -Chupó un momento el purito-. Después añadiría que, una vez encontrado el alijo, conseguiría la inmediata puesta en libertad de su amigo. Pero ¿puedo preguntarle cómo es que sabe usted de la existencia de esas armas?
– No hace mucho, iba yo en mi coche por El Calvario. Era tarde, la carretera estaba oscura, creo que había bebido más de la cuenta y, desde luego, iba muy deprisa. Perdí el control del coche y me salí del firme. Al principio creí que había pinchado o que se había roto un eje y salí a mirar con una linterna. Lo que había pasado es que las ruedas habían machacado un montón de porquería y habían roto unos tablones de madera que tapaban algo bajo tierra. Levanté una plancha, alumbré con la linterna y vi una caja de FHG Mark 2 y una Browning M19. Seguro que había mucho más, pero me dio la impresión de que no era conveniente quedarse allí más tiempo. Entonces, tapé los tablones con tierra y dejé unas piedras señalando el lugar exacto, para poder localizarlo. El caso es que anoche fui a ver si las piedras seguían en su sitio y, efectivamente, allí estaban, por lo que deduzco que el alijo sigue intacto.
– ¿Por qué no informó en su momento?
– Tuve la intención, teniente, no lo dude, pero cuando llegué a casa me pareció que, si informaba a las autoridades, alguien podía pensar que tendría mucho más que decir de lo que le he dicho a usted y, la verdad, me faltó valor.
Quevedo se encogió de hombros.
– Parece que ahora no le ha faltado.
– No lo crea. El estómago me está dando más vueltas que una lavadora, pero, como le he dicho, debo un favor a López.
– Es afortunado por tener un amigo como usted.
– Eso debe decirlo él.
– Cierto.
– Bien, ¿hay trato?
– ¿Nos lleva usted al escondite?
Asentí.
– Entonces, sí, cerremos el trato, pero, ¿cómo vamos a hacerlo? -Se levantó y dio unas vueltas pensativamente por el despacho-. Veamos. Ya sé. López viene con nosotros y, si las armas están donde dice usted, puede llevárselo consigo. Así de fácil. ¿Está de acuerdo?
– Sí.
– Bien. Necesito un poco de tiempo para organizarlo todo. ¿Por qué no me espera aquí viendo la televisión, mientras voy a disponer las cosas? ¿Le gusta el baseball?
– No particularmente. No le veo relación conmigo. La vida real no da terceras oportunidades.
Quevedo sacudió la cabeza.
– Es un juego de policías. Lo he pensado bastante, créame. Verá, cuando le das a algo con un bate, todo cambia -dijo y salió.
Cogí la revista de la mesa y me familiaricé un poco más con Ana Gloria Varona. Era una granada pequeña, tenía un trasero como para cascar nueces y un pecho grande que pedía a gritos un jersey de talla infantil. Cuando terminé de admirarla me puse a ver el partido, pero pensé que era uno de esos curiosos deportes en los que la historia es más importante que el juego mismo. Al cabo de un rato cerré los ojos, cosa difícil en una comisaría de policía.
Quevedo volvió al cabo de veinte minutos, solo y con una cartera. Levantó las cejas y me miró con expectación.
– ¿Nos vamos?
Bajé detrás de él.
Alfredo López se encontraba en el vestíbulo entre dos soldados, pero apenas se tenía en pie. Estaba sucio y sin afeitar y tenía los ojos morados, pero eso no era lo peor. Llevaba vendajes recientes en ambas manos, con lo que las esposas que le ataban las muñecas parecían estar de sobra. Al verme, intentó sonreír, pero debió de costarle tal esfuerzo que casi perdió el conocimiento. Los soldados lo sujetaron por los codos como al acusado de un juicio de farsa.
Iba a preguntar a Quevedo qué le había pasado en las manos, pero cambié de opinión, preocupado por no hacer ni decir nada que pudiera impedirme conseguir lo que me había propuesto. Sin embargo, no cabía duda de que a López lo habían torturado.
Читать дальше