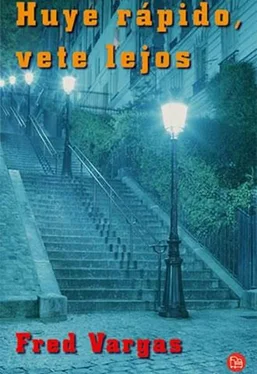– Decambrais, soy Adamsberg. Abra los ojos, amigo mío.
Decambrais pareció hacer un esfuerzo y levantó los párpados.
– No era Damas -dijo débilmente-. El carbón.
La ambulancia frenó a su altura y dos hombres descendieron portando una camilla.
– ¿Adónde lo llevan? -preguntó Adamsberg.
– A Saint-Louis -dijo uno de los enfermeros cargando con el anciano.
Adamsberg contempló cómo instalaban a Decambrais sobre la camilla y se lo llevaban hacia el coche. Sacó el teléfono de su bolsillo y sacudió la cabeza.
– Móvil ahogado -dijo a Estalère-. Páseme el suyo.
Adamsberg se dio cuenta de que si Camille quería algo de él, ya no podría llamarlo. Móvil ahogado. Pero eso no tenía importancia, puesto que Camille no quería nada de él. Muy bien. No llames más. Y vete, Camille, vete.
Adamsberg marcó el número de la casa de Decambrais y tuvo a Éva, que no dormía todavía, al otro lado de la línea.
– Éva, páseme a Lizbeth, es urgente.
– Lizbeth está en el cabaré -respondió Éva secamente-. Canta.
– Entonces deme el número del cabaré.
– No se puede molestar a Lizbeth cuando está en escena.
– Es una orden, Éva.
Adamsberg esperó un minuto en silencio, preguntándose si no se estaba volviendo un poco policía. Comprendía bien que Éva tuviese la necesidad de castigar al mundo entero pero simplemente no era un buen momento para eso.
Tardó diez minutos en comunicarse con Lizbeth.
– Iba a irme, comisario. Si es para anunciarme que suelta a Damas, lo escucho. Si no, no se esfuerce.
– Es para anunciarle que Decambrais ha sido atacado. Lo llevamos al hospital Saint-Louis. No, Lizbeth, no pasa nada, creo. No, por un tipo joven. No lo sé, vamos a interrogarle. Sea amable, prepárele una bolsa, no olvide meter dentro uno o dos libros y venga a verlo. Va a necesitarla.
– Es culpa suya. ¿Por qué le hizo ir?
– ¿Adónde, Lizbeth?
– Cuando lo llamó. ¿No tiene suficientes hombres en la policía? Decambrais no es reservista.
– No lo he llamado, Lizbeth.
– Era uno de sus colegas. Llamaba de su parte. No estoy loca, es a mí a quien trasmitió el mensaje con la cita.
– ¿En el muelle de Jemmapes?
– Enfrente del 57 a las once y media.
Adamsberg asintió con la cabeza en la sombra.
– Lizbeth, que Decambrais no se mueva de su habitación. Bajo ningún pretexto, sea cual sea la llamada.
– No era usted, ¿eh?
– No, Lizbeth. Quédese a su lado. Le envío un agente de refuerzo.
Adamsberg colgó para llamar a la brigada.
– Cabo Gardon -anunció la voz.
– Gardon, un hombre al hospital Saint-Louis, para vigilar la habitación de Hervé Ducouëdic. Y dos hombres de relevo en la Rue de la Convention, en el domicilio de Marie-Belle. No, lo mismo, que se contenten con cercar el edificio. Cuando salga mañana por la mañana, que me la traigan.
– ¿Detención, comisario?
– No, testimonio. La anciana ¿va bien?
– Ha discutido un poco con su nieto, a través de la reja de su celda. Y ahora duerme.
– ¿Sobre qué han discutido, Gardon?
– Han jugado, la verdad. Han jugado al retrato chino. Ese juego de caracteres, ya sabe. ¿Y si fuese un color? ¿Y si fuese un animal? ¿Y si fuese un ruido? Y hay que adivinar a la persona escogida. No es fácil.
– No se puede decir que su suerte les preocupe.
– Así es. La anciana tiene más bien tendencia a relajar la atmósfera de la brigada. Heller-Deville es un buen tipo, ha compartido sus galletas. Normalmente, Mané las hace con nata de leche pero…
– Ya lo sé, Gardon. Les echa crema. ¿Hemos recibido los resultados del carbón de leña de Clémentine?
– Hace una hora. Lo siento, es negativo. No hay rastro de manzano. Es fresno, olmo y robinia, todo procedente de la tienda.
– Mierda.
– Lo sé, comisario.
Adamsberg regresó al coche, su ropa chorreante se pegaba a su cuerpo, cruzado por un ligero escalofrío. Estalère había cogido el volante, Retancourt estaba en la parte posterior, esposada al prisionero. Él se inclinó por la portezuela.
– ¿Es usted, Estalère, quien ha recogido mis zapatos? -preguntó-. No los encuentro.
– No, comisario, no los he visto.
– Da igual -dijo Adamsberg subiendo delante-. No vamos a dedicar la noche a esto.
Estalère arrancó. El joven había cesado de proclamar su inocencia, desanimado por la masa imposible de Retancourt.
– Déjeme en mi casa -dijo Adamsberg-. Diga al equipo de noche que comience el interrogatorio de Antoine Hurfin Heller-Deville Journot o como se llame.
– Hurfin -gruñó el joven-. Antoine Hurfin.
– Verificación de identidad, investigación en su domicilio, coartadas y todo el resto. Yo voy a ocuparme de ese jodido carbón de leña.
– ¿Dónde?
– En mi cama.
Acostado en la oscuridad, Adamsberg cerró los ojos. Tres picos emergían de su fatiga y de la neblina de acontecimientos del día. Las galletas de Clémentine, el teléfono ahogado, el carbón de leña. Expulsó a las galletas de su pensamiento, sin interés para la investigación, y, sin embargo, apoteosis de la tranquilidad de espíritu del sembrador y de su abuela. Su móvil ahogado vino a visitarlo, como un espíritu engullido, como un vestigio, un naufragio que hubiese podido figurar en la Página de la Historia para todos de Joss Le Guern.
Teléfono móvil Adamsberg ., autonomía batería tres días , zarpa sin carga de la Rue Delambre , tocado en el canal Saint-Martin y naufraga sobre su ancla. Tripulación perdida. Mujer a bordo. Camille Forestier ; perdida.
De acuerdo. No llames, Camille. Vete. Todo da igual.
Quedaba el carbón de leña.
Volvían a ello. Casi al principio de todo.
Damas era un pestólogo experto y había cometido una enorme metedura de pata. Y esas dos proposiciones eran irreconciliables. O bien Damas no sabía casi nada en materia de peste y cometía un error común al tiznar la piel de sus víctimas. O bien Damas sabía algo y jamás se hubiese atrevido a cometer una falta semejante. No un tipo como Damas. No un tipo tan reverencioso para con los textos antiguos que señalaba todos los cortes que les infligía. Nada obligaba a Damas a introducir esos puntos suspensivos que complicaban la lectura de los especiales del pregonero. Todo estaba allí, en el fondo, en esos puntitos, depositados como signos cegadores de una devoción de erudito al texto original. Una devoción de pestólogo. No se tritura el texto de un antiguo, no se machaca a la conveniencia de uno como si fuera un vulgar mejunje. Se honra y se respeta, se tiene con él consideraciones de creyente, no se blasfema. Un tipo que pone puntos suspensivos no tizna los cuerpos de carbón, no comete una enorme metedura de pata. Sería una ofensa, un insulto a la plaga de Dios, caída entre sus manos de idólatra. Quien se cree amo de una creencia se convierte también en su devoto. Damas utilizaba el poder Journot pero sería el último de los hombres en burlarse de él.
Adamsberg se levantó y dio vueltas por sus dos habitaciones. Damas no había triturado la historia. Damas había puesto los puntos suspensivos. O sea que Damas no había tiznado de carbón los cuerpos.
O sea que Damas no había asesinado. El carbón recubría claramente las marcas de estrangulamiento. Era el último gesto del asesino y no era Damas el que lo había hecho. No había tiznado de carbón ni estrangulado. Ni desnudado. Ni abierto puertas.
Читать дальше