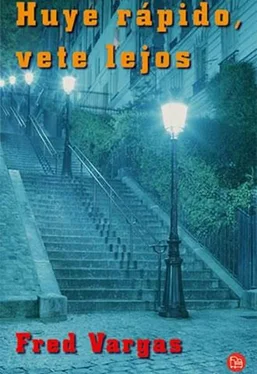Alzó la cabeza hacia la fachada. Edificio haussmanniano de piedra tallada de alta calidad, balcones esculpidos. El apartamento ocupaba las seis ventanas del piso. Gran fortuna la de Heller-Deville, una fortuna considerable. Adamsberg se preguntó por qué Damas, si tenía necesidad de trabajar, no había abierto una tienda lujosa en vez de aquel bajo oscuro y abarrotado del Roll-Rider.
Mientras esperaba a la sombra, indeciso, vio cómo se abría la puerta del portal. Marie-Belle salió del brazo de un hombre bastante bajo y dio algunos pasos con él sobre la acera desierta. Ella le hablaba agitada, impaciente. Su amante -pensó Adamsberg-. Una pelea de enamorados a causa de Damas. Se acercó suavemente. Los distinguía bien bajo la luz de las farolas, dos cabezas rubias y finas. El hombre se volvió para responder a Marie-Belle y Adamsberg lo vio de frente. Un tipo bastante guapo, un poco soso, sin cejas pero delicado. Marie-Belle le apretó fuerte el brazo y después lo besó en las dos mejillas antes de dejarlo.
Adamsberg contempló cómo la puerta del edificio se cerraba tras ella y cómo el joven se iba por la acera. No, no era su amante. Uno no besa a su amante en las mejillas tan rápidamente. Otra persona, un amigo. Adamsberg siguió con los ojos la silueta del joven que se alejaba y después atravesó para subir a casa de Marie-Belle. No estaba enferma. Tenía una cita. Con alguien.
Con su hermano.
Adamsberg se inmovilizó, con la mano sobre la puerta del edificio. Su hermano. Su hermano pequeño. Los mismos cabellos rubios, las mismas cejas débiles, la misma sonrisa forzada. Marie-Belle en blando, en apagado. El hermano pequeño de Romorantin que tenía tanto miedo de París. Pero que estaba en París. Adamsberg se dio cuenta en aquel segundo de que no había descubierto una sola llamada a Romorantin, departamento de Loir-et-Cher, en los extractos de Damas. Y su hermana debía de llamar regularmente. El pequeño no era espabilado, el pequeño quería novedades.
Pero el pequeño estaba en París. El tercer descendiente Journot.
Adamsberg tomó la Rue de la Convention a paso de carrera. Era larga y veía al joven Heller-Deville de lejos. A treinta metros de él, aflojó el paso y lo siguió a la sombra. El joven echaba frecuentes miradas a la calzada, como si buscase un taxi. Adamsberg se metió en un soportal para llamar a un coche. Después guardó el aparato en su bolsillo interior, lo volvió a coger y lo contempló. A través del ojo muerto del teléfono, supo que Camille no llamaría. Cinco años, diez años, tal vez. Bien, qué más daba, era igual.
Alejó aquel pensamiento y siguió persiguiendo a Heller-Deville.
Heller-Deville el joven, el segundo hombre, el que iba a concluir la obra de la peste ahora que el mayor estaba detenido. Y ni Damas ni Clémentine dudaron ni un segundo de que el relevo se había realizado. El poder de la epopeya familiar funcionaba. Los descendientes Journot sabían apretar filas y no toleraban las ofensas. Eran los señores y no los mártires. Y lavaban la afrenta con la sangre de la peste. Marie-Belle acababa de pasar el relevo. Damas había matado a cinco, este otro mataría a tres.
No era cuestión de perderlo, no era cuestión de asustarlo. El hecho de que el joven se volviese sin cesar hacia la calzada complicaba el seguimiento. Adamsberg también lo hacía por miedo a ver llegar un taxi que no estaba seguro de poder bloquear sin dar la alerta. Adamsberg divisó un coche avanzando lentamente con luz de cruce, un coche beis que reconoció enseguida como un vehículo de la brigada. Condujo hasta su altura y Adamsberg, sin volver la cabeza, hizo discretamente una señal al conductor para que aminorara.
Cuatro minutos más tarde, cuando hubo llegado al cruce Félix-Faure, el joven Heller-Deville alzó el brazo y un taxi se detuvo al lado de la acera. Adamsberg, treinta metros detrás de él, saltó en el coche beis.
– Detrás del taxi -susurró cerrando suavemente la puerta.
– Lo había comprendido -respondió la teniente Violette Retancourt, aquella mujer pesada y grande que lo había interpelado bruscamente en la primera reunión de urgencia.
A su lado, Adamsberg reconoció al joven Estalère con sus ojos verdes.
– Retancourt -anunció la mujer.
– Estalère -dijo el joven.
– Sígalo suavemente, sin falsas maniobras, Retancourt. Ese tipo es para mí como la niña de mis ojos.
– ¿Quién es?
– El segundo hombre, un nieto Journot, un pequeño amo. Es el que se dispone a castigar a un torturador en Troyes, a otro en Châtellerault y a Kévin Roubaud en París, en cuanto lo soltemos.
– Unos hijoputas -dijo Retancourt-. No voy a llorarlos.
– No podemos contemplar cómo los estrangulan jugando a las cartas, teniente -dijo Adamsberg.
– ¿Por qué no? -dijo Retancourt.
– No se escaparán, créame. Si no me equivoco, los Journot-Heller-Deville operan en sentido ascendente del menos malo al peor. Tengo la impresión de que han comenzado su masacre por uno de los menos crueles de la banda y que van a concluirla con el rey de los cabrones. Porque poco a poco, los miembros del comando han comprendido, como Sylvain Marmot, como Kévin Roubaud, que su antigua víctima ha vuelto. Los tres últimos saben, esperan y se mueren de miedo. Esto incrementa la venganza. Gire a la izquierda, Retancourt.
– Ya lo he visto.
– Lógicamente, el último de la lista debería de ser, entonces, el comanditario del suplicio. Un físico, del sector de la industria aeronáutica, necesariamente capaz de comprender todo el interés del procedimiento descubierto por Damas. No deben de existir millares en Troyes o en Châtellerault. He lanzado a Danglard sobre el asunto. A éste tenemos oportunidades de encontrarlo.
– No tenemos más que dejar que el joven nos conduzca hasta él.
– Es arriesgado, Retancourt, jugar al perro y al gato. Mientras dispongamos de otros medios, prefiero evitarlo.
– ¿Adónde nos lleva el chico? Vamos directos al norte.
– A su casa, a un hotel o a una habitación alquilada. Ha recibido órdenes y se va a dormir. La noche será tranquila. No va a hacer que lo lleven en taxi hasta Troyes o Châtellerault. Todo lo que nos interesa esta noche es la dirección de su escondite. Pero va a despegar a partir de mañana. Debe actuar lo antes posible.
– ¿Y su hermana?
– Sabemos dónde está su hermana, la vigilamos. Damas le ha confiado todos los detalles para que pueda transmitírselos al hermano pequeño en caso de impedimento. Lo que cuenta para ellos, teniente, es terminar el trabajo. No dicen otra cosa. Terminar el trabajo. Porque un Journot no conoce el fracaso, desde 1914, y no debe conocerlo.
Estalère resopló entre dientes.
– Entonces yo no soy un Journot -dijo-. Ahora estoy seguro.
– Yo tampoco -dijo Adamsberg.
– Nos acercamos a la Gare du Nord -dijo Retancourt-. ¿Y si coge el tren esta noche?
– Es demasiado tarde. Y ni siquiera lleva una bolsa.
– Puede viajar ligero.
– ¿Y la pintura negra, teniente? ¿Y las herramientas de cerrajero? ¿Y el sobre con pulgas? ¿Y el gas lacrimógeno? ¿Y el lazo? ¿Y el carbón de leña? No puede meter todo eso en su bolsillo trasero.
– Eso quiere decir que el hermano pequeño sabe también de cerrajería.
– Seguramente. A menos que saque a su víctima fuera, como pasó con Viard y Clerc.
– No es tan simple si las víctimas están ahora a la defensiva -dijo Estalère-. Y según usted, lo están.
– ¿Y la hermana? -dijo Retancourt-. Es mucho más fácil para una chica sacar a un tipo fuera de casa. ¿Es bonita?
– Sí. Pero creo que Marie-Belle no hace más que ser informada e informar a su vez. No estoy seguro de que lo sepa todo. Es ingenua y muy charlatana y es posible que Damas desconfíe de ella o que la proteja.
Читать дальше