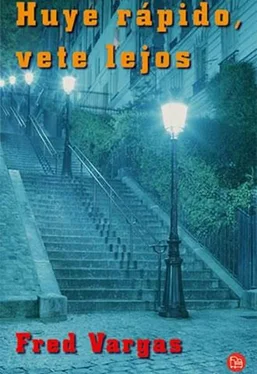La llegada de la anciana a la brigada produjo cierta sensación. Traía una gran caja llena de galletas que enseñó alegremente a Damas, deteniéndose ante él. Damas sonrió.
– No te inquietes, Arnaud -le dijo ella sin tratar de bajar la voz-. El trabajo está terminado. Todos, la tienen todos.
Damas sonrió aún más, cogió la caja que ella le tendía a través de los barrotes y se volvió a sentar tranquilamente en su banco.
– Prepárenle la celda junto a la de Damas -pidió Adamsberg-. Bajen un colchón del vestuario e instálenla tan confortablemente como puedan. Tiene ochenta y seis años. Clémentine -dijo volviéndose a la anciana-. Dejémonos de sandeces, ¿atacamos ahora esa declaración, o está cansada?
– La atacamos -dijo firmemente Clémentine.
Hacia las seis de la tarde, Adamsberg se fue a caminar, con la cabeza repleta de las revelaciones de Clémentine Journot, Courbet de casada. La había escuchado durante dos horas y después confrontó a la abuela con el nieto. Ni una sola vez había flaqueado su confianza en la muerte próxima de los tres últimos torturadores. Ni siquiera cuando Adamsberg les demostró que el tiempo transcurrido entre la liberación de las pulgas y la muerte de las víctimas era demasiado breve para que se pudiesen atribuir las muertes a las pulgas apestadas. Esta plaga está siempre dispuesta a las órdenes de Dios que la envía y la hace partir cuando le place , respondió Clémentine, recitando impecablemente el especial del 19 de septiembre. Ni cuando Adamsberg les mostró los resultados negativos de los análisis probando la inocuidad total de sus pulgas. Ni cuando les había puesto bajo los ojos las fotos de los estrangulamientos. La fe que tenían en sus insectos y sobre todo su certidumbre de que tres hombres iban a morir en poco tiempo, uno en París, otro en Troyes y el último en Châtellerault, había permanecido inconmovible.
Deambuló por las calles más de una hora y se detuvo frente a la prisión de la Santé. Un prisionero, allí arriba, había sacado un pie a través de los barrotes y lo agitaba por el aire del Boulevard Arago. No era una mano, sino un pie. No estaba calzado sino desnudo. Era un tipo que como él quería caminar fuera. Consideró aquel pie, imaginó el de Clémentine y después el de Damas, retorciéndose bajo el cielo. No los creía tan locos, si no fuese por aquel corredor adonde los arrastraba su fantasma. Cuando el pie se reintegró bruscamente a la celda, Adamsberg comprendió que un tercer elemento estaba todavía fuera de los muros, dispuesto a concluir su obra comenzada, en París, en Troyes, en Châtellerault, con su lazo corredizo.
Adamsberg torció a la izquierda hacia Montparnasse y fue a dar a la Place Edgar-Quinet. Faltaba un cuarto de hora para que Bertin diese su golpe de trueno de la noche.
Empujó la puerta de El Vikingo preguntándose si el normando osaría atraparlo por el cuello como había hecho con su cliente de la víspera. Pero Bertin no se movió mientras Adamsberg se deslizaba bajo la proa del barco pirata y se instalaba en su mesa. No se movió, pero tampoco saludó y salió a la calle en cuanto Adamsberg se hubo sentado. Adamsberg comprendió que en menos de dos minutos, toda la plaza sería informada de que el policía que se había llevado a Damas estaba en el café y que enseguida tendría a una multitud encima. Era lo que había venido a buscar. Puede incluso que, excepcionalmente, aquella noche la cena de Decambrais tuviese lugar en El Vikingo. Puso su móvil sobre la mesa y esperó.
Cinco minutos más tarde, un grupo hostil empujó la puerta del café, capitaneado por Decambrais, seguido de Lizbeth, Castillon, Le Guern, Éva y varios más. Sólo Le Guern parecía bastante indiferente ante la situación. Las noticias arrasadoras ya no lo arrasaban desde hacía mucho tiempo.
– Siéntense -casi ordenó Adamsberg levantando la cabeza para plantar cara a los rostros agresivos que lo rodeaban-. ¿Dónde está la pequeña? -dijo buscando a Marie-Belle.
– Está enferma -dijo sordamente Éva-. Está acostada. Por su culpa.
– Siéntese usted también, Éva -dijo Adamsberg.
La joven había cambiado de rostro en un día y Adamsberg leyó en él una cantidad de odio insospechado que le hacía perder la antigua gracia de su melancolía. Ayer todavía era conmovedora y esta noche, en cambio, amenazante.
– Saque a Damas de ahí, comisario -dijo Decambrais rompiendo el silencio-. Está dando palos de ciego y va a quemarse. Damas es un tipo pacífico, tierno. Nunca ha matado a nadie, nunca.
Adamsberg no respondió y se alejó hacia los baños para llamar a Danglard. Dos hombres para vigilar el domicilio de Marie-Belle en la Rue de la Convention. Después volvió a ocupar su sitio en la mesa, frente al viejo letrado que posaba sobre él una mirada altiva.
– Cinco minutos, Decambrais -dijo alzando la mano con los dedos separados-. Le cuento una historia. Y me importa un bledo si aburro a todo el mundo, voy a contársela. Y cuando cuento algo, lo cuento a mi ritmo y con mis palabras. A veces duermo a mi adjunto.
Decambrais levantó el mentón y se calló.
– En 1918 -dijo Adamsberg- Émile Journot, trapero de profesión, vuelve sano y salvo de la guerra del 14.
– Nos trae sin cuidado -dijo Lizbeth.
– Cállate, Lizbeth, está contando. Dale una oportunidad.
– Cuatro años en el frente sin una herida -continuó Adamsberg-, es decir, prácticamente un prodigio. En 1915, el trapero salva la vida de su capitán yendo a buscarlo al campo de batalla. El capitán, antes de ser evacuado en la retaguardia y como testimonio de su gratitud, le da su anillo al soldado raso Journot.
– Comisario -dijo Lizbeth-, no estamos aquí para contar historias de los viejos tiempos. No se vaya por las ramas. Estamos aquí para hablar de Damas.
Adamsberg miró a Lizbeth. Estaba pálida y era la primera vez que veía una piel negra pálida. Su tez se había puesto gris.
– Es que la historia de Damas es una vieja historia de los viejos tiempos, Lizbeth -dijo Adamsberg-. Continúo. El soldado raso Journot no ha perdido el día. El anillo del capitán porta un diamante más gordo que una lenteja. Durante toda la guerra, Émile Journot lo lleva en el dedo con el engaste vuelto hacia el interior y cubierto de barro, para que no se lo quiten. Lo desmovilizan en 1918 y regresa a su miseria de Clichy pero no vende su anillo. Para Émile Journot, el anillo es salvador y sagrado. Dos años más tarde una peste estalla en su barriada y arrasa una callejuela entera. Pero la familia Journot, Émile, su mujer y su hija Clémentine, de seis años, permanecen intactos. La gente murmura, acusa. Émile descubre, a través del médico que visita la barriada devastada, que el diamante protege de la plaga.
– ¿Es verdad esa chorrada? -dijo Bertin desde su barra.
– Es verdad en los libros -dijo Decambrais-. Continúe, Adamsberg. Va lento.
– Ya les he advertido. Si quieren noticias de Damas, tienen que escucharme hasta el final.
– Las noticias son siempre noticias -dijo Joss-, antiguas o nuevas, largas o breves.
– Gracias, Le Guern -dijo Adamsberg-. Émile Journot fue de inmediato acusado de dirigir la peste, de propagarla quizás.
– Nos la trae floja ese Émile -dijo Lizbeth.
– Es el bisabuelo de Damas, Lizbeth -dijo Adamsberg algo firme-. Amenazada de linchamiento, la familia Journot huye de la barriada Hauptoul en plena noche, la pequeña a espaldas de su padre, atravesando las descargas donde agonizan las ratas apestadas. El diamante los protege, se refugian sanos y salvos en casa de un primo de Montreuil y no vuelven a su antiguo barrio hasta que concluye el drama. Su reputación ya está hecha. Los Journot, antaño deshonrados, se convierten en héroes, en dominadores, en señores de la peste. La historia milagrosa se convertirá en su gloria de traperos y en su divisa. Émile se encapricha definitivamente del anillo y de todas las historias de la peste. Su hija Clémentine hereda, a su muerte, el anillo, la gloria y las historias. Se casa y educa orgullosamente a su hija Roseline en el culto al poder de los Journot. Esta hija se casa con Heller-Deville.
Читать дальше