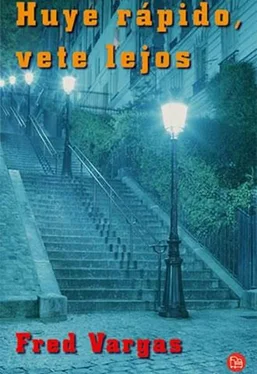Adamsberg se llevó a Danglard aparte.
– Este cabrón de Roubaud no es muy categórico -dijo Danglard-. Es molesto para usted.
– Damas tiene un cómplice en el exterior, Danglard. Las pulgas han sido entregadas en casa de Roubaud cuando Damas ya estaba aquí. Alguien ha tomado el relevo desde el anuncio de su arresto. Ha actuado muy rápidamente, sin tomarse un tiempo para pintar los cuatros preventivos.
– Si hay cómplice, eso explicaría su tranquilidad. Hay alguien que continúa con la labor y él cuenta con ello.
– Envíe hombres a la plaza para saber si tenía amigos. Y sobre todo, quiero la factura detallada de todas sus llamadas telefónicas desde hace dos meses. Las de la tienda y las del piso.
– ¿No quiere acompañarnos?
– Ya no soy bien recibido en la plaza. Soy el traidor, Danglard. Hablarán más fácilmente a oficiales que no conocen.
– Bien pensado -dijo Danglard-. Hubiésemos podido buscar durante años ese punto en común. Un encuentro, un bareto, una noche, tipos que ni siquiera se conocían. Ha sido un golpe de suerte que a Roubaud le entrase el pánico.
– Tiene sus razones, Danglard.
Adamsberg sacó su móvil y lo miró a los ojos. A fuerza de conjurarlo en silencio para que sonase, para que se moviese, para que hiciese algo interesante, había terminado por confundir el aparato con una proyección de la propia Camille. Le hablaba, le contaba su vida, como si Camille pudiese escucharlo fácilmente. Pero, como decía Bertin con razón, estos chismes no dan muchas satisfacciones, y Camille no salía del móvil como el genio de la lámpara. Y además, le daba igual. Lo dejó suavemente en el suelo para no hacerle daño y se volvió a acostar una hora y media para dormir.
Danglard lo despertó con la factura detallada de las llamadas telefónicas de Damas. Los interrogatorios en la plaza no dieron gran cosa. Éva estaba cerrada como una ostra, Marie-Belle se deshacía en sollozos a la primera de cambio, Decambrais ponía mala cara, Lizbeth insultaba y Bertin se expresaba con monosílabos, lleno, otra vez, de desconfianza normanda. De todo esto, surgió, a pesar de todo, la conclusión de que Damas no se alejaba de la plaza, por así decirlo, y que pasaba todas las noches escuchando a Lizbeth en el cabaré, sin intimar con nadie. No se le conocían amigos y pasaba el domingo con su hermana.
Adamsberg rastreó la lista de llamadas telefónicas en busca de un número recurrente. Si había un cómplice, Damas tendría que estar constantemente en contacto con él, tan apretado era el complejo calendario de los cuatros, las pulgas y los asesinatos. Pero Damas telefoneaba excepcionalmente poco. En su casa figuraban llamadas a la tienda, eran sin duda de Marie-Belle a Damas. En la tienda encontraron una lista muy reducida y raras repeticiones. Adamsberg controló los cuatro números que se repetían con algo de regularidad, todos suministradores de planchas, de ruedas y de cascos deportivos. Adamsberg apartó las facturas detalladas hacia una esquina de su mesa.
Damas no era un imbécil. Damas era un superdotado que jugaba a vaciar su mirada. Esto también lo había preparado en chirona y después. Todo estaba preparado desde hacía siete años. Si tenía un cómplice, no iba a arriesgarse a que lo descubriesen llamándolo desde su casa. Adamsberg llamó a la agencia del distrito 14 para pedir el extracto de las llamadas realizadas desde la cabina pública de la Rue de la Gaîté. El fax salió de su aparato veinte minutos más tarde. Desde la expansión de los móviles, el uso de las cabinas había descendido en caída libre y Adamsberg tuvo que desmenuzar una lista bastante ligera. Localizó once números que se repetían.
– Se los descodifico, si quiere -propuso Danglard.
– Este primero -dijo Adamsberg poniendo el dedo sobre el número-. Éste, con el 92, con el departamento de Hauts-de-Seine.
– ¿Puedo saber? -preguntó Danglard dirigiéndose a interrogar a su pantalla.
– Periferia norte, es la nuestra. Con suerte, se trata de Clichy.
– ¿No sería más prudente controlar los otros?
– No van a salir volando.
Danglard tecleó algunos instantes en silencio.
– Clichy -anunció.
– En la milla. El foco de la peste de 1920. Está en su familia, es su fantasma. Vivió allí probablemente. Rápido, Danglard, el nombre, la dirección.
– Clémentine Courbet, 22, Rue Hauptoul.
– Búsquela en el fichero de identidad.
Danglard trabajó en el teclado mientras Adamsberg caminaba por la sala, tratando de evitar al gatito que jugaba con un hilo que colgaba de los bajos de su pantalón.
– Clémentine Courbet, de soltera Journot, nacida en Clichy, casada con Jean Courbet.
– ¿Qué más?
– Déjelo, comisario. Tiene ochenta y seis años, es una anciana, déjelo.
Adamsberg hizo una mueca.
– ¿Qué más?
– Tuvo una hija, nacida en 1942 en Clichy -enunció mecánicamente Danglard-. Roseline Courbet.
– Sígale la pista a esta Roseline.
Adamsberg cogió la bola y la metió en el cesto. La bola volvió a salirse de inmediato.
– Roseline, de soltera Courbet, casada con Heller-Deville, Antoine.
Danglard contempló a Adamsberg sin decir nada.
– ¿Tuvieron un hijo? ¿Arnaud?
– Arnaud Damas -confirmó Danglard.
– Su abuela -dijo Adamsberg-. Llama a su abuela en secreto desde la cabina pública. ¿Y los padres de esta abuela, Danglard?
– Muertos. No vamos a remontarnos a la Edad Media.
– ¿Sus nombres?
Las teclas del teclado chasquearon rápidamente.
– Émile Journot y Célestine Davelle, nacidos en Clichy, barriada Hauptoul.
– Éstos son -murmuró Adamsberg- los vencedores de la peste. La abuela de Damas tenía seis años durante la epidemia.
Descolgó el teléfono de Danglard y marcó el número de Vandoosler.
– ¿Marc Vandoosler? Aquí Adamsberg.
– Un segundo, comisario -dijo Marc-. Dejo la plancha.
– La barriada Hauptoul, en Clichy, ¿le recuerda algo?
– Hauptoul fue el corazón de la epidemia, las barracas de los traperos. ¿Tiene un especial que habla de ello?
– No, una dirección.
– La barriada fue arrasada hace tiempo, la reemplazaron callejuelas y casas pobres.
– Gracias, Vandoosler.
Adamsberg colgó lentamente.
– Dos hombres, Danglard. Vamos para allá.
– ¿Los cuatro? ¿Por una anciana?
– Los cuatro. Pasaremos por casa del juez para pedirle un mandato.
– ¿Cuándo comemos?
– De camino.
Subieron por una vieja avenida orlada de basura que conducía a una pequeña casa ruinosa, flanqueada por un ala construida con planchas separadas. Llovía delicadamente sobre el tejado de tejas. El verano había sido un asco y septiembre también lo estaba siendo.
– Chimenea -dijo Adamsberg señalando el tejado-. Madera. Manzano.
Llamó a la puerta y una anciana abrió, alta y fuerte, con el rostro pesado y arrugado y los cabellos cubiertos por un pañuelo de flores. Sus ojos muy oscuros se posaron sobre los cuatro agentes en silencio. Después se quitó el cigarrillo que colgaba de su boca.
– La policía -dijo.
No era una pregunta sino un diagnóstico en firme.
– La policía -confirmó Adamsberg entrando-. ¿Clémentine Courbet?
– La misma -respondió Clémentine.
La anciana les hizo entrar en su salón, golpeó el diván antes de invitarlos a sentarse.
– ¿Hay mujeres ahora en la policía? -dijo con una mirada despectiva hacia la teniente Hélène Froissy-. Bueno, pues no la felicito. ¿No cree que ya hay bastantes tipos que juegan con armas de fuego para que haya que imitarlos? ¿Acaso no se le ocurre otra cosa que hacer?, ¿está de broma?
Clémentine pronunciaba «broma» como una campesina.
Читать дальше