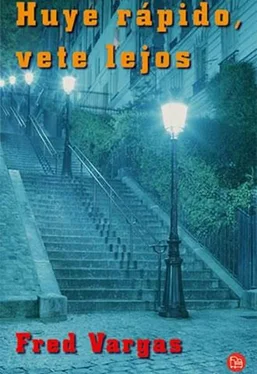– No. Quiero que se le inculpe, señor juez.
– De ninguna manera. No tiene ni un elemento de prueba. Hágale hablar o libérelo.
– Viguier no es su nombre, su carné está falsificado. Se trata de Arnaud Damas Heller-Deville, cinco años de cárcel por homicidio. ¿No le basta como presunción?
– Todavía menos. Me acuerdo perfectamente del caso Heller-Deville. Fue condenado porque los testimonios de los vecinos impresionaron al jurado. Pero su versión se sostenía igual de bien que la de la acusación. Ni se le ocurra cargarle una peste a las espaldas con el pretexto de que ha estado en chirona.
– Las cerraduras han sido abiertas por un experto.
– Tiene ex presidiarios hasta decir basta en esa plaza, ¿me equivoco? Ducouëdic y Le Guern están tan bien situados como Heller-Deville. Los informes sobre su reinserción son todos excelentes.
El juez Ardet era un hombre firme, además de sensible y prudente, cualidades raras que, esta noche, no favorecían a Adamsberg.
– Si soltamos a ese tipo -dijo Adamsberg- no le garantizo nada. Va a matar de nuevo o a escapársenos de las manos.
– Nada de inculpación -concluyó el juez con firmeza-. O arrégleselas para encontrar pruebas antes de mañana a las diecinueve horas treinta minutos. Pruebas, Adamsberg, no intuiciones confusas. Pruebas. Confesiones, por ejemplo. Buenas noches, comisario.
Adamsberg colgó y guardó silencio durante un buen rato que nadie osó interrumpir. Se apoyaba en la pared o bien deambulaba por la habitación, con la cabeza inclinada y los brazos cruzados. Danglard veía subir bajo la piel de sus mejillas, de su frente morena, el resplandor extraño de su concentración. Por muy concentrado que estuviese no encontraría una fisura por la que quebrantar a Arnaud Damas Heller-Deville. Porque Damas quizás hubiese asesinado a su novia y falsificado sus papeles pero no era el sembrador. Si aquel tipo de mirada vacía sabía latín, se comía su camisa. Adamsberg salió para telefonear y después volvió a la habitación.
– Damas -continuó, cogiendo una silla y sentándose muy cerca de él-. Damas, propagas la peste. Metes esos anuncios en la urna de Joss Le Guern, desde hace más de un mes. Crías pulgas de rata que liberas bajo la puerta de tus víctimas. Esas pulgas portan la peste, están infectadas y pican. Los cadáveres portan las huellas de picaduras mortales y los cuerpos están negros. Muertos de peste los cinco.
– Sí, es lo que han explicado los periodistas.
– Eres tú el que pinta los cuatros negros. Eres tú el que envía las pulgas. Eres tú el que mata.
– No.
– Tienes que comprender una cosa, Damas. Esas pulgas que transportas saltan sobre ti como sobre los otros. No te cambias a menudo y no te lavas a menudo.
– Me lavé el pelo la semana pasada -protestó Damas.
De nuevo, Adamsberg vaciló ante el candor de los ojos del joven. El mismo candor que tenían los de Marie-Belle, un poco simple.
– Esas pulgas apestadas también están en ti. Pero estás protegido, tienes el diamante. No pueden nada contra ti. Pero ¿y si no tuvieses la piedra, Damas?
Damas cerró sus dedos sobre el anillo.
– Si no tienes nada que ver -continuó Adamsberg-, no debes preocuparte. Si fuese así, no tendrías pulgas. ¿Entiendes?
Adamsberg dejó pasar un silencio, vigilando los ligeros cambios en el rostro del hombre.
– Dame tu anillo, Damas.
Damas no se movió.
– Sólo diez minutos -insistió Adamsberg-. Te lo devolveré, te lo juro.
Adamsberg extendió la mano y esperó.
– Tu anillo, Damas. Quítatelo.
Damas se quedó inmóvil, como todos los otros hombres en la habitación. Danglard contempló cómo sus rasgos se crispaban. Algo empezaba a moverse.
– Dámelo -dijo Adamsberg con la mano aún extendida-. ¿Qué temes?
– No puedo quitármelo. Es un voto. Era de la chica que saltó. Era su anillo.
– Te lo devolveré. Dámelo. Quítatelo.
– No -dijo Damas deslizando su mano izquierda bajo su muslo.
Adamsberg se levantó y caminó.
– Tienes miedo, Damas. En cuanto el anillo haya dejado tu dedo, sabes que las pulgas te picarán y que esta vez te la transmitirán. Y morirás como los otros.
– No. Es un voto.
Fracaso -pensó Danglard relajando sus hombros-. Hermosa tentativa, pero fracaso. Demasiado débil, esa historia del diamante, calamitosa.
– Entonces, desvístete -dijo Adamsberg.
– ¿Qué?
– Quítate la ropa, toda. Danglard, traiga una bolsa.
Un hombre, desconocido para Adamsberg, asomó la cabeza por la puerta.
– Martin -se presentó el hombre-. Servicio de entomología. Me ha mandado llamar.
– Le tocará a usted, Martin, dentro de un minuto. Damas, desvístete.
– ¿Delante de todos esos tipos?
– ¿Qué más te da? Salgan -dijo a Noël, Voisenet y Favre-. Lo molestan.
Con la frente arrugada, Damas hizo caso con lentitud.
– Meta eso en la bolsa -dijo Adamsberg.
Cuando Damas estuvo desnudo, con su único anillo al dedo, Adamsberg cerró la bolsa y llamó a Martin.
– Urgente. Búsqueda de sus…
– Nosopsyllus fasciatus …
– Exactamente.
– ¿Esta noche?
– Esta noche, a toda velocidad.
Adamsberg volvió a la habitación donde Damas estaba de pie, cabizbajo.
Adamsberg le levantó un brazo y después el otro.
– Separa las piernas, treinta centímetros.
Adamsberg estiró la piel de las caderas, de un lado y de otro.
– Siéntate, ya terminamos. Voy a buscarte una toalla.
Adamsberg volvió de los vestuarios con una toalla de baño verde que Damas cogió con un gesto rápido.
– ¿No tienes frío?
Damas negó con la cabeza.
– Te han picado las pulgas, Damas. Tienes dos picaduras bajo el brazo derecho, una en la ingle izquierda y tres en la ingle derecha. No temas nada, tienes tu anillo.
Damas mantuvo la cabeza inclinada, apretado en su gran toalla.
– ¿Qué me dices?
– Hay pulgas en la tienda.
– ¿Pulgas de hombre, quieres decir?
– Sí, la trastienda no está muy limpia.
– Pulgas de rata, lo sabes mejor que yo. Vamos a esperar todavía, menos de una hora y lo sabremos. Martin nos va a llamar. Es un gran especialista, Martin, ¿sabes? Te encuentra el nombre de una pulga de rata con sólo una ojeada. Puedes irte a dormir, si quieres. Voy a traerte unas mantas.
– La celda está nueva -dijo Adamsberg tendiéndole las dos mantas-. La ropa de cama está limpia.
Damas se acostó sin decir palabra y Adamsberg cerró la reja tras él. Volvió hacia su despacho, incómodo. Tenía al sembrador, había acertado y sentía pena. Y sin embargo aquel tipo había masacrado a cinco personas en ocho días. Adamsberg se obligó a recordarlo, a volver a ver los rostros de las víctimas, la mujer joven bajo el camión.
Esperaron poco menos de una hora en silencio. Danglard no se atrevía a pronunciarse. Nada decía que la ropa de Damas contuviese las pulgas de la peste. Adamsberg garabateaba sobre una hoja pegada a su rodilla, con los rasgos un poco cansados.
Era la una y media de la madrugada. Martin llamó a las dos y diez.
– Dos Nosopsyllus fasciatus -declaró sobriamente-. Vivas.
– Gracias, Martin. Artículo ultra precioso. Si las dejas escapar por el embaldosado, es nuestro dossier el que se larga con ellas.
– Con ellos -corrigió el entomólogo-. Son machos.
– Lo siento, Martin. No he querido ofender a nadie. Envíenos de vuelta la ropa a la brigada para que el sospechoso pueda vestirse de nuevo.
Cinco minutos más tarde, el juez, despertado en su primer sueño, autorizaba el cargo.
– Tenía razón -dijo Danglard levantándose penosamente, con los ojos entornados y el cuerpo exhausto-. Pero lo tiene cogido por un cabello.
Читать дальше