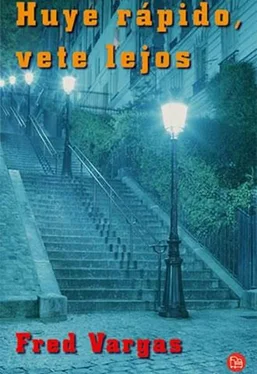– No he matado a nadie -dijo Damas contemplándolo-. ¿Puedo irme? -añadió después levantándose.
– No. Está detenido. Puede hacer una llamada de teléfono.
Damas contempló al comisario con aire atónito.
– Pero yo hago llamadas cuando quiero -dijo.
– Esas cinco personas -dijo Adamsberg enseñándole las fotos de una en una- han sido todas estranguladas esta semana. Cuatro en París, la última en Marsella.
– Muy bien -dijo Damas volviéndose a sentar.
– ¿Las reconoce, Damas?
– Claro que sí.
– ¿Dónde las ha visto?
– En el periódico.
Danglard se levantó y se alejó, dejando la puerta abierta para escuchar la continuación de aquel mediocre principio de interrogatorio.
– Enséñeme sus manos, Damas -dijo Adamsberg volviendo a guardar las fotos-. No, así no, al revés.
Damas le hizo caso con buena voluntad y presentó al comisario sus largas manos extendidas, con las palmas vueltas hacia el techo. Adamsberg le tomó la mano izquierda.
– ¿Es un diamante, Damas?
– Sí.
– ¿Por qué le da la vuelta?
– Para no estropearlo cuando reparo las planchas.
– ¿Cuesta caro?
– Sesenta y dos mil francos.
– ¿De dónde lo ha sacado? ¿Es de familia?
– Es el precio de una moto que vendí, una 1.000 R1 casi nueva. El comprador me pagó con eso.
– No es corriente en un hombre que lleve un diamante.
– Yo lo llevo. Puesto que lo tengo.
Danglard se presentó en la puerta e hizo un signo a Adamsberg a distancia para que se reuniese con él.
– Los tipos del registro domiciliario acaban de llamar -dijo Danglard en voz baja-. No han sacado nada. Ni una bolsa de carbón, ni un criadero de pulgas, ni una rata viva o muerta y, sobre todo, ni un solo libro, ni en la tienda ni en su casa, aparte de algunas novelas en edición de bolsillo.
Adamsberg se frotó la nuca.
– Déjelo -dijo Danglard con un tono apurado-. Va directo a meter la pata. Este tipo no es el sembrador.
– Sí, Danglard.
– No puede precipitarse sólo por ese diamante, es ridículo.
– Los hombres no llevan diamantes, Danglard. Pero éste lleva uno en el anular izquierdo y oculta la piedra en la palma de su mano.
– Para no estropearlo.
– Chorradas, nada estropea un diamante. El diamante es la piedra protectora de la peste por excelencia. Le viene de familia, desde 1920. Miente, Danglard. No olvide que manipula la urna del pregonero tres veces al día.
– Este tipo no ha leído un solo libro en su vida, Dios santo -dijo Danglard casi gruñendo.
– ¿Qué sabemos?
– ¿Ve a este tipo como a un latinista? ¿Está de broma?
– No conozco a los latinistas, Danglard. Por eso no tengo sus prejuicios.
– ¿Y Marsella? ¿Cómo es posible que estuviese en Marsella? Está siempre metido en su tienda.
– No el domingo ni el lunes por la mañana. Después del pregón de la noche, ha tenido todo el tiempo de coger el tren de las veinte horas y veinte minutos. Y de estar de vuelta a las diez de la mañana.
Danglard alzó los hombros, casi furioso, y fue a instalarse frente a su pantalla. Si Adamsberg quería plantarse, que lo hiciese sin él.
Los tenientes habían traído de cenar y Adamsberg sirvió las pizzas en su despacho, en las cajas. Damas comió con apetito, con aire satisfecho. Adamsberg esperó tranquilamente a que todos hubiesen terminado de comer, apiló las cajas al lado de la papelera y retomó el interrogatorio a puerta cerrada.
Danglard llamó una hora y media más tarde. Su descontento parecía haber desaparecido parcialmente. Con una mirada hizo señas a Adamsberg para que se acercase.
– No hay ningún Damas Viguier en el registro civil -dijo en voz baja-. Este tipo no existe. Sus papeles son falsos.
– ¿Ve, Danglard? Miente. Envíe sus huellas, seguro que ha estado en la cárcel. Se rumia desde el principio. El hombre que ha abierto el apartamento de Laurion y el de Marsella sabía cómo hacerlo.
– El fichero de huellas acaba de derrapar. Si le digo que ese jodido fichero me da la lata desde hace ocho días.
– Vaya al Quai, compañero, apúrese. Llámeme desde allí.
– Mierda, todo el mundo tiene nombres falsos en esta plaza.
– Decambrais dijo que hay lugares donde sopla el espíritu.
– ¿No se llama Viguier? -dijo Adamsberg retomando su sitio contra la pared.
– Es un nombre para la tienda.
– Y para sus papeles -dijo Adamsberg mostrándole el carné-. Falsificación y uso de falsificaciones.
– Me lo hizo un amigo, lo prefiero así.
– ¿Por qué?
– Porque no me gusta el nombre de mi padre. Es demasiado llamativo.
– Dígamelo de todas formas.
Por primera vez, Damas guardó silencio y apretó los labios.
– No me gusta -dijo finalmente-. Me llaman Damas.
– Pues bien, esperaremos ese nombre -dijo Adamsberg.
Adamsberg se fue a caminar dejando a Damas vigilado por sus tenientes. A veces es muy fácil distinguir a un tipo que miente de un tipo que dice la verdad. Y Damas decía la verdad afirmando que no había matado a nadie. Adamsberg lo escuchaba en su voz, en sus ojos, lo leía en sus labios y sobre su frente. Pero seguía convencido de tener al sembrador ante él. Era la primera vez que se sentía cortado en dos mitades irreconciliables ante un sospechoso. Volvió a llamar a los hombres que seguían registrando la tienda y el piso. El registro era un fracaso total. Adamsberg volvió a la brigada una hora más tarde, consultó el fax enviado por Danglard y lo copió en su cuaderno. Apenas le sorprendió encontrarse a Damas dormido sobre su silla, con el sueño pesado de un tipo que no tiene nada que reprocharse.
– Hace tres cuartos de hora que duerme -dijo Noël.
Adamsberg le puso una mano sobre el hombro.
– Despiértate, Arnaud Damas Heller-Deville. Voy a contarte tu historia.
Damas abrió los ojos y los volvió a cerrar.
– Ya la conozco.
– El industrial de la aeronáutica Heller-Deville ¿es tu padre?
– Lo era -dijo Damas-. Gracias a Dios, explotó en el aire en su avión privado hace dos años. Que su alma no descanse en paz.
– ¿Por qué?
– Por nada -dijo Damas, cuyos labios temblaban ligeramente-. No tiene derecho a preguntarme. Pregúnteme cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa.
Adamsberg pensó en las palabras de Ferez y lo dejó de lado.
– Cumpliste cinco años de prisión en Fleury y saliste hace dos años y medio -dijo Adamsberg leyendo sus notas-. Acusación de homicidio voluntario. Tu novia se cayó por la ventana.
– Saltó.
– Es lo que reiteraste como un autómata en el proceso. Algunos vecinos testificaron. Os escuchaban discutir como perros desde hacía semanas. Casi llaman varias veces a la policía. ¿Motivo de las discusiones, Damas?
– Estaba desequilibrada. Gritaba todo el tiempo. Saltó.
– No estás en el tribunal, Damas, y tu proceso no se repetirá nunca. Puedes cambiar de disco.
– No.
– ¿La empujaste?
– No.
– Heller-Deville, ¿has matado a esos cuatro tipos y a esa mujer la semana pasada? ¿Los has estrangulado?
– No.
– ¿Sabes de cerraduras?
– He aprendido.
– ¿Te hicieron daño esos tipos, esa chica? ¿Los has matado como a tu novia?
– No.
– ¿Qué hacía tu padre?
– Pasta.
– Y a tu madre, ¿qué le hacía?
De nuevo, Damas apretó los labios.
El teléfono sonó y Adamsberg tuvo al juez de instrucción en la línea.
– ¿Ha hablado? -preguntó el juez.
– No. Se bloquea -dijo Adamsberg.
– ¿Alguna luz a la vista?
– Ninguna.
– ¿El registro domiciliario?
– Nada.
– Apúrese, Adamsberg.
Читать дальше