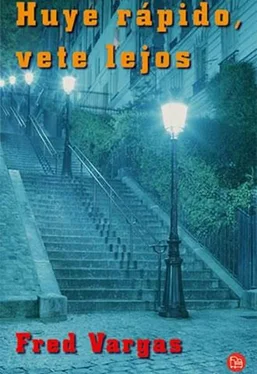– No veo qué es lo que puede buscar en esta plaza -dijo el normando pasando una esponja para limpiarle el sitio-. Nos moriríamos de aburrimiento si no fuese por Joss.
– Justamente -dijo Adamsberg-. Espero el pregón.
– Bueno -dijo Bertin-. Tiene cinco horas por delante, pero cada uno tiene sus métodos.
Adamsberg puso su móvil junto al plato y lo contempló con una mirada vaga. Camille, cielo santo, llama. Lo cogió, lo volvió de un lado y de otro. Después le dio un ligero empujón. El aparato giró sobre sí mismo, como en la ruleta. Aunque, la verdad, le daba igual. Pero llama. Puesto que todo da igual.
Marc Vandoosler telefoneó a media tarde.
– No es fácil -dijo con el tono de un tipo que ha buscado todo el día una aguja en una carreta de heno.
Confiado, Adamsberg esperó la respuesta.
– Châtellerault -continuó Vandoosler-. Una narración tardía de los acontecimientos.
Adamsberg comunicó la información a Danglard.
– Châtellerault -recibió Danglard-. Comisarios de división Levelet y Bourrelot. Los alerto.
– ¿Algún cuatro en Troyes?
– Todavía no. Los periodistas no han podido descifrar el mensaje como lo hicieron en Marsella. Debo dejarlo, comisario. La bola está causando daños en las escayolas nuevas.
Adamsberg colgó y tardó un rato en comprender que Danglard acababa de referirse al gato. Por quinta vez en la jornada, miró a su móvil a los ojos, cara a cara.
– Suena -le murmuró-. Muévete. Era una colisión y habrá otras. No tienes que preocuparte por eso, ¿qué más te da? Son mis colisiones y mis historias. Déjamelas a mí. Suena.
– ¿Es un chisme de reconocimiento vocal? -preguntó Bertin trayendo el plato caliente-. ¿Responde solo?
– No -dijo Adamsberg-, no responde.
– No dan muchas satisfacciones esos chismes.
– No.
Adamsberg pasó la tarde en El Vikingo, solamente perturbado por Castillon y después por Marie-Belle, que vino a relajarlo con una media hora de charla circular. Se instaló para el pregón cinco minutos antes de la hora, al mismo tiempo que Decambrais, Lizbeth, Damas, Bertin, Castillon, que ocupaban sus puestos, y la melancólica Éva, a la que localizó a la sombra de la columna Morris. La muchedumbre, compacta, se apretaba en torno al estrado.
Adamsberg había abandonado su plátano para situarse lo más cerca posible del pregonero. Su mirada tensa pasaba de habitual a habitual, examinando sus manos una a una, acechando los mínimos gestos que revelarían un débil relámpago. Joss pasó dieciocho anuncios sin que Adamsberg localizase a quien quiera que fuese. Durante el estado de la mar, una mano se alzó, pasando sobre una frente, y Adamsberg lo atrapó al vuelo. El relámpago.
Estupefacto, retrocedió hasta el plátano. Se quedó apoyado sin moverse durante un largo rato, titubeante, inseguro.
Después sacó muy lentamente el teléfono de su chaqueta planchada.
– Danglard -murmuró-, persónese en la plaza a toda velocidad. Con dos hombres. Actívese, capitán. Tengo al sembrador.
– ¿Quién es? -preguntó Danglard levantándose y haciéndole señas a Noël y a Voisenet para que lo siguiesen.
– Damas.
Algunos minutos más tarde, el coche de la policía frenó en la plaza y tres hombres salieron rápidamente, dirigiéndose hacia Adamsberg que los esperaba cerca del plátano. El acontecimiento suscitó cierto interés por parte de aquellos que aún remoloneaban entre dos discusiones, sobre todo porque el policía más alto llevaba un gatito blanco y gris en la mano.
– Sigue ahí -dijo Adamsberg en voz bastante baja-. Hace la caja con Éva y Marie-Belle. No toquen a las mujeres, llévense al tipo. Atención, puede ser peligroso, tiene talla de atleta, asegúrense de sus armas. En caso de violencia, no hagan estropicio, por piedad. Noël, usted viene conmigo. Hay otra puerta que da a la calle lateral, por la que pasa el pregonero. Danglard y Justin, pónganse delante.
– Voisenet -rectificó Voisenet.
– Póngase delante -repitió Adamsberg despegándose del tronco de árbol-. Vamos.
La salida de Damas, esposado y escoltado por cuatro policías, y su ingreso inmediato en el coche patrulla sumieron en el estupor a los habitantes de la plaza. Éva corrió hasta el coche, que arrancó ante ella, mientras se agarraba la cabeza con las dos manos. Marie-Belle se echó, llorando a lágrima viva, en brazos de Decambrais.
– Está loco -dijo Decambrais estrechando a la joven contra él-. Se ha vuelto completamente loco.
Incluso Bertin, que había seguido la escena a través de sus ventanas, sintió cómo su veneración por el comisario Adamsberg se turbaba.
– Damas -murmuró-. Han perdido la cabeza.
En cinco minutos, toda la plaza se había reunido en El Vikingo, donde comenzaron a sucederse las discusiones ásperas en un ambiente dramático y casi de revuelta.
En cuanto a Damas, permanecía tranquilo, sin sombra de preocupación, sin que una pregunta atravesase su rostro. Se había dejado detener sin protestar, había permitido que lo sentasen en el coche y lo condujesen hasta la brigada sin decir una palabra, sin que su rostro pareciese tampoco hermético. Adamsberg no había visto en toda su vida a un acusado tan tranquilo sentado frente a él.
Danglard se sostuvo en el borde de la mesa, Adamsberg se apoyó en la pared cruzando los brazos, Noël y Voisenet estaban de pie en las esquinas de la habitación. Favre estaba sentado tras una mesa esquinada, dispuesto a mecanografiar el interrogatorio. Damas, instalado de manera bastante relajada en la silla, echó sus largos cabellos hacia atrás y esperó, con las dos manos sobre las rodillas encerradas dentro de las esposas.
Danglard salió discretamente para dejar a la bola en su cesta y pidió a Mordent y Mercadet que fuesen a buscar algo de beber y de comer para todo el mundo, además de medio litro de leche, si tenían la amabilidad.
– ¿Es para el acusado?
– Es para el gato -dijo discretamente Danglard-. Si puede rellenar su escudilla, sería muy amable. Voy a estar ocupado toda la velada y quizás toda la noche.
Mordent le aseguró que podía contar con él y Danglard retomó su posición en el ángulo de la mesa.
Adamsberg estaba quitándole las esposas a Damas y Danglard juzgó aquel gesto prematuro, teniendo en cuenta que quedaba todavía una ventana sin barrotes y que ignoraban las reacciones de aquel hombre. Sin embargo, no se inquietó. Lo que lo preocupaba mucho, en cambio, era ver a aquel tipo acusado de ser el sembrador de peste sin ninguna prueba válida. Además, la pacífica apariencia de Damas lo desmentía por completo. Buscaban un erudito y una gran cabeza. Y Damas era un hombre simple, e incluso un poco lento de reacciones. Era absolutamente imposible que aquel tipo, preocupado sobre todo por sus proezas físicas, hubiese podido dirigir mensajes tan complejos al pregonero. Danglard se preguntaba ansiosamente si Adamsberg habría reflexionado simplemente antes de meterse con la cabeza baja en aquel arresto inverosímil. Se mordisqueó el interior de las mejillas, lleno de aprensión. A su parecer, Adamsberg iba directo contra el muro.
El comisario ya había contactado con el sustituto y obtenido las órdenes de registro para la tienda de Damas y para su domicilio, en la Rue de la Convention. Seis hombres habían salido un cuarto de hora antes hacia el lugar.
– Damas Viguier -empezó Adamsberg consultando el carné de identidad usado-, está acusado de los asesinatos de cinco personas.
– ¿Por qué? -dijo Damas.
– Porque está acusado -repitió Adamsberg.
– Ah, bueno. ¿Me dice que he matado a gente?
– A cinco -dijo Adamsberg disponiendo bajo sus ojos las fotos de las víctimas y nombrándolos, uno tras otro.
Читать дальше