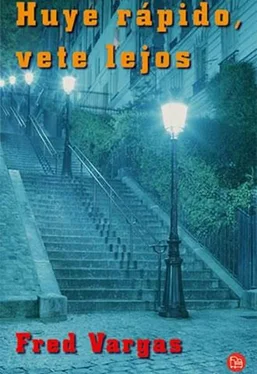Adamsberg se levantó y respiró profundamente. Lo tenía. El relámpago de un diamante, proyectado por el movimiento de una mano durante el pregón. El relámpago del sembrador, protegido por el rey de los talismanes. Había estado allí, en algún lugar de la plaza, con su diamante en el dedo.
Por la mañana, en el vestíbulo del aeropuerto de Marignane, recibió la respuesta de Vandoosler.
– He pasado la noche buscando ese jodido extracto -dijo Marc-. La versión que me ha leído ha sido modernizada, refundida en el siglo XIX.
– ¿Entonces? -preguntó Adamsberg, siempre confiando en las posibilidades del vagón cisterna de Vandoosler.
– Troyes. Texto original de 1517.
– ¿Tres?
– La peste en la ciudad de Troyes, comisario. Se lo lleva a usted de paseo.
Adamsberg llamó enseguida a Masséna.
– Buenas noticias, Masséna, va a poder respirar. El sembrador los deja.
– ¿Qué pasa, colega?
– Se va a Troyes, a la ciudad de Troyes.
– Pobre tipo.
– ¿El sembrador?
– El comisario.
– Me largo, Masséna, anuncian mi vuelo.
– Nos volveremos a ver, colega, nos veremos.
Adamsberg llamó a Danglard para comunicarle la misma noticia y pedirle que se pusiese en contacto urgentemente con la ciudad amenazada.
– ¿Nos va a hacer correr por toda Francia?
– Danglard, el sembrador lleva un diamante en el dedo.
– ¿Una mujer?
– Es posible, no lo sé.
Adamsberg apagó su móvil durante el vuelo y lo volvió a encender en cuanto puso el pie en Orly. Consultó el buzón de voz, vacío, y se metió el aparato en el bolsillo apretando los labios.
Mientras la ciudad de Troyes se preparaba para la ofensiva, Adamsberg había pasado por la brigada, en cuanto desembarcó del avión. Después volvió a salir para instalarse en la plaza. Decambrais se dirigió directamente hacia él con un grueso sobre en la mano.
– ¿Su especialista ha descifrado el especial de ayer? -preguntó.
– Troyes, la epidemia de 1517.
Decambrais se pasó la mano por la mejilla, como si se afeitase.
– El sembrador le ha tomado gusto a los viajes -dijo-. Si visita todos los lugares que la peste ha tocado, tenemos para treinta años recorriendo Europa, con excepción de algunas localidades de Hungría y de Flandes. Complica las cosas.
– Las simplifica. Reagrupa a sus hombres.
Decambrais le lanzó una mirada interrogante.
– No creo que atraviese el país por placer -explicó Adamsberg-. Su banda se ha dispersado y le da alcance.
– ¿Su banda?
– Si se han dispersado -continuó Adamsberg sin responder- es un asunto que ha tenido lugar hace mucho tiempo. Una banda, un grupo, un ajuste de cuentas. El sembrador los coge uno tras otro abatiendo sobre ellos la plaga de Dios. No son víctimas del azar, estoy seguro. Sabe adónde apunta y las víctimas están localizadas desde hace tiempo. Sin duda ahora ya han comprendido que están amenazadas. Sin duda saben quién es el sembrador.
– No, comisario, vendrían a ponerse bajo su protección.
– No, Decambrais. A causa del ajuste de cuentas. Sería como confesar. El tipo de Marsella lo había comprendido, acababa de poner dos cerrojos en su puerta.
– ¿Pero de qué ajuste de cuentas se trata, Dios santo?
– ¿Cómo quiere que lo sepa? Hubo una mierda. Asistimos a su efecto retorno. Quien siembra mierda, recoge pulgas.
– Si fuese eso, habría encontrado la coincidencia hace mucho tiempo.
– Hay dos. Son todos hombres y mujeres de la misma generación. Y han vivido en París. Por eso hablo de un grupo, de una banda.
Tendió la mano y Decambrais puso en ella el gran sobre color marfil. Adamsberg sacó la misiva de la mañana:
Esta epidemia cesó bruscamente en el mes de agosto de 1630 y todos (…) se alegraron en gran medida; desgraciadamente esta pausa fue de muy corta duración. Era el siniestro anuncio de un recrudecimiento tan horrible que desde el mes de octubre de 1631 hasta el fin de 1632 (…).
– ¿Cómo vamos con los edificios? -preguntó Decambrais mientras Adamsberg marcaba el número de Vandoosler-. Los anuncios hablan de dieciocho mil en París y cuatro mil en Marsella.
– Eso era ayer. Hoy estamos con veintidós mil por lo bajo.
– Qué tristeza.
– ¿Vandoosler? Adamsberg. Le dicto el de esta mañana, ¿está listo?
Decambrais contempló cómo el comisario leía el especial por teléfono, con aire desconfiado y una pizca de celos.
– Va a buscarlo y me llama -dijo Adamsberg colgando.
– Listo ese tipo, ¿no?
– Mucho -confirmó Adamsberg con una sonrisa.
– Si le localiza la ciudad a partir de este extracto, bravo. Será más que listo, será un visionario. O el culpable. No tendrá más que lanzar a sus sabuesos tras su pista.
– Ya lo hice hace tiempo, Decambrais. El tipo está fuera de sospecha. No sólo tiene una excelente coartada de sábanas para el primer asesinato sino que he hecho que lo vigilen todas las noches desde entonces. Duerme en su casa y sale por la mañana para ir a hacer limpiezas.
– ¿Limpiezas? -repitió Decambrais, perplejo.
– Es mujer de la limpieza.
– ¿Y especialista en la peste?
– Usted también hace encaje.
– Ésta no la encontrará -dijo Decambrais tras un silencio crispado.
– La encontrará.
El anciano repeinó sus cabellos blancos, reajustó su corbata azul marino y volvió a la penumbra de su despacho donde carecía de rivales.
El quejido de trueno del normando atravesó la plaza y, bajo una lluvia fina, la gente se dirigió hacia El Vikingo, separando a las palomas que volaban en sentido contrario.
– Lo siento, Bertin -dijo Adamsberg-. Me llevé su anorak hasta Marsella.
– La chaqueta está seca. Mi mujer se la ha planchado.
Bertin la sacó de debajo de su mostrador y puso el bulto muy limpio y cuadrado en brazos del comisario. La chaqueta no había tenido aquel aspecto desde el día en que la compró.
– Vaya, Bertin, ¿ahora mimas a los policías? ¿Te hacen morder la tierra y tú pides más?
El alto normando volvió la cabeza hacia el que acababa de hablar y que se reía con un aire malicioso. Se remetía la servilleta de papel entre la camisa y el cuello de toro, dispuesto a manducar.
El hijo de Thor se separó del mostrador y fue directo hasta su mesa, empujando las sillas a su paso hasta encontrarse con el hombre. Lo tomó por la camisa y lo cogió violentamente por detrás. Como el tipo protestaba aullando, Bertin le propinó dos bofetadas y, arrastrándolo hasta la puerta con la fuerza de sus brazos, lo arrojó sobre la plaza.
– Ni se te ocurra volver, no hay sitio en El Vikingo para cabrones de tu especie.
– ¡No tienes derecho, Bertin! -gritó el tipo levantándose con dificultad-. ¡Eres un establecimiento público! ¡No tienes derecho a escoger tu clientela!
– Escojo a los policías y escojo a los hombres -respondió Bertin dando un portazo. Después se pasó una gran mano por sus cabellos claros para echarlos hacia atrás y retomó su sitio en el mostrador, digno y firme.
Adamsberg se deslizó a la derecha, bajo la proa.
– ¿Come aquí? -preguntó Bertin.
– Como y me instalo hasta el pregón.
Bertin asintió con la cabeza. No le gustaban los policías demasiado, pero esa mesa se la había donado a Adamsberg ad vitam aeternam.
Читать дальше