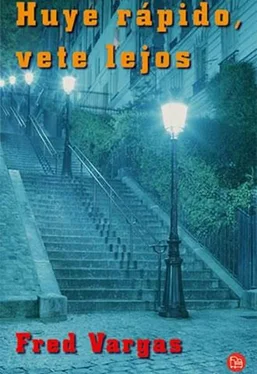Adamsberg experimentó un breve alivio.
– ¿Todas pulgas de rata?
– Todas. Cinco machos, diez hembras.
– Perfecto. Guárdelas preciosamente.
– Han muerto, comisario.
– Ni flores ni coronas. Guárdelas en un tubo.
Se sentó sobre la cama, encendió la lámpara y se frotó los cabellos. Después llamó a Danglard y Vandoosler para informarles del resultado. Marcó sucesivamente los veintiséis números de los otros agentes de la brigada, después el del forense y el de Devillard. Ninguno se quejó de haber sido despertado en mitad de la noche. Él se sentía perdido entre todos aquellos adjuntos y su cuaderno ya no estaba al día. Ya no tenía tiempo de ocuparse de su memorándum, ni siquiera de llamar a Camille para fijar una cita. Tuvo la impresión de que el sembrador de peste apenas le iba a dejar dormir.
A las siete y treinta minutos, una llamada lo sorprendió en plena calle cuando se dirigía a la brigada, a pie desde el Marais.
– ¿Comisario? -dijo una voz agitada-. Cabo Gardon, equipo de noche. Hemos encontrado dos cuerpos sobre la acera en el distrito 12, uno en la Rue Rottembourg y el otro cerca de allí, en el Boulevard Soult. Extendidos en pelotas sobre el asfalto y tiznados de carbón de leña. Dos hombres.
Al mediodía, los dos cuerpos habían sido levantados y conducidos a la morgue y se había reanudado la circulación en los emplazamientos. Debido a su exposición espectacular, ya no quedaba ninguna esperanza de que aquellos cadáveres negros escapasen al conocimiento público. A partir de aquella noche, los telediarios se ocuparían de ellos; a partir del día siguiente, todo estaría en la prensa. Era imposible disimular la identidad de las víctimas y enseguida establecerían la relación con sus domicilios respectivos de la Rue Poulet y de la Avenue de Tourville. Dos edificios marcados con el cuatro, a excepción de dos puertas, las suyas. Dos hombres, de treinta y uno y treinta y seis años de edad, uno padre de familia, el otro viviendo con su pareja. Las tres cuartas partes de los agentes de la brigada se habían dispersado por la capital, unos buscando testigos en el lugar donde habían sido depositados los cuerpos, los otros visitando de nuevo los dos edificios señalados, interrogando a la gente de la zona, en busca de todo dato susceptible de revelar alguna relación entre esos muertos y René Laurion. La cuarta parte restante trabajaba frente a los teclados, registrando toda información nueva.
Con la cabeza inclinada, apoyado contra el muro de su despacho, no muy lejos de la ventana a través de cuyos barrotes nuevos podía percibir el movimiento continuo de la vida que discurría sobre las aceras, Adamsberg trataba de reunir la masa -ya bastante pesada- de datos relativos a los asesinatos y otros detalles aferentes. Le parecía que aquella masa era ahora demasiado voluminosa para un único cerebro humano, al menos para el suyo, sentía que ya no podía rodear su contorno, que aquella mole lo aplastaba. Entre el contenido de los «especiales», los pequeños asuntos de la Place Edgar-Quinet, los ficheros judiciales de Le Guern y de Ducouëdic, la disposición de los edificios marcados, las identidades de las víctimas, sus vecinos, sus parientes, entre el carbón, las pulgas, los sobres, los análisis del laboratorio, las llamadas del médico, las características del asesino, ya no conseguía abrazar la totalidad de vías abiertas, y se perdía. Por primera vez, tenía la impresión de que Danglard llegaría a conseguirlo con su ordenador y no él, con la nariz al viento en medio de la tormenta.
Dos nuevas víctimas en una noche, dos hombres de golpe. Como la policía custodiaba sus puertas, el asesino no había hecho otra cosa que sacarlos fuera para ejecutarlos, rodeando el obstáculo de manera tan elemental como cuando los alemanes traspasaron la infranqueable línea Maginot en avión puesto que los franceses bloqueaban las carreteras. Los dos cabos que hacían guardia ante el piso del muerto de la Rue de Rottembourg, Jean Viard, lo habían visto salir a las veinte horas y treinta minutos. «No podemos impedir que un tipo acuda a una cita, ¿no cree?» Sobre todo que el tal Viard no parecía impresionado ni un ápice por «ese jodido follón del cuatro», como le había explicado al agente de guardia. El otro hombre, François Clerc, había dejado su domicilio a las diez horas, para dar un paseo, dijo. Se sentía ahogado con aquellos policías ante su puerta, hacía bueno, quería beber un trago. «No podemos impedir que un tipo vaya a echar un trago, ¿no cree?» Los dos hombres habían sido asesinados por estrangulamiento, como Laurion, uno aproximadamente una hora antes que el otro. Una ejecución en serie. Después los cadáveres habían sido transportados, sin lugar a duda, juntos, en un coche en el cual los habían desnudado y tiznado de carbón. Finalmente, el asesino los había soltado en plena calle, en el distrito 12, en los límites de París, con todas sus pertenencias. El sembrador no había corrido el riesgo de exponerse a las miradas porque, esta vez, los cuerpos no estaban dispuestos crísticamente de espaldas con los brazos en cruz. Estaban tal y como los habían soltado, a toda prisa. Adamsberg suponía que esta obligación de concluir apuradamente la última etapa había debido de contrariar al asesino. En el corazón de la noche, nadie había notado nada. Con sus dos millones de habitantes, la capital puede estar tan desierta como un pueblo de montaña, entre semana y a las cuatro de la mañana. Viva o no en la capital, la gente duerme, tanto en el Boulevard Soult como en los Pirineos.
La única novedad que se podía añadir era que se trataba de tres hombres, y que todos habían superado la treintena. No es que fuese un denominador común muy preciso. El resto de los retratos no coincidía en absoluto. Jean Viard no las había pasado canutas en un barrio de la periferia ni había hecho formación profesional como la primera víctima. Era un producto de los mejores barrios, había estudiado ingeniería informática y estaba casado con una abogada. François Clerc era de origen más modesto, un hombre pesado, de anchos hombros, repartidor empleado por un comerciante de vinos.
Sin moverse de su pared, Adamsberg telefoneó al forense, que estaba en plena faena sobre el cuerpo de Viard. Mientras iban a buscarlo, consultó su cuaderno en busca del nombre de pila del médico. Romain.
– Romain, aquí Adamsberg. Siento molestarlo. ¿Confirma la estrangulación?
– Sin duda alguna. El asesino utiliza un cordón sólido, sin duda un hilo grueso de plástico. Hay un punto de impacto bastante nítido en la nuca. Podría tratarse de una especie de lazo corredizo. El asesino no ha tenido más que apretar hacia la derecha, eso no exige mucha fuerza. Por otro lado ha mejorado su técnica al lanzarse en el asesinato al por mayor: los dos cadáveres han recibido una descarga de gas lacrimógeno en dosis alta. Antes de que reaccionasen, el asesino ya había pasado el lazo. Es rápido y seguro.
– ¿Tenía Laurion picaduras en el cuerpo, picaduras de insectos?
– Dios santo, no lo he señalado en el informe. En aquel momento, me pareció insignificante. Tenía picaduras de pulgas bastante recientes en el ano. Viard también las presenta en el interior del muslo derecho y en el cuello, éstas ya más antiguas. No he tenido aún tiempo de examinar al último.
– ¿Pueden picar las pulgas a un muerto?
– No, Adamsberg, de ninguna manera. Lo abandonan a los primeros signos de enfriamiento.
– Gracias, Romain. Controle la ausencia del bacilo, como con Laurion. Nunca se sabe.
Adamsberg volvió a meterse en el bolsillo el móvil, se presionó los ojos con los dedos. Entonces se había equivocado. El asesino no había entregado el sobre con las pulgas en el momento mismo del crimen. Había transcurrido un lapso de tiempo entre la introducción de las pulgas y el asesinato, puesto que los insectos habían tenido tiempo de picar. Un lapso que era incluso bastante largo en el caso de Viard, ya que el forense había decretado que las picaduras eran antiguas.
Читать дальше