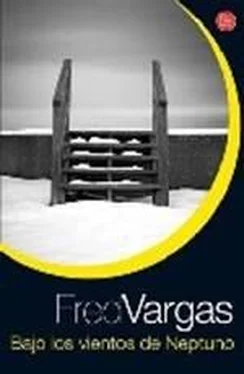– Cojonudo -dijo Retancourt a Adamsberg, comiendo las crepes con jarabe de arce que Basile había cocinado.
Lo que recordó a Adamsberg que no había comprado aún el jarabe para Clémentine. Se había convertido en una misión imposible.
– Los cops han vuelto a visitarme hacia las tres. Yo estaba leyendo en la cama, terriblemente preocupada y convencida de que había tenido usted un accidente. Un teniente que se hacía mala sangre a causa de su superior. Pobre Ginette, casi le he dado pena. Sanscartier iba con ellos.
– ¿Cómo estaba? -preguntó rápidamente Adamsberg.
– Desolado. Me ha parecido que le caía usted bien.
– Es recíproco -dijo Adamsberg, imaginando las angustias del sargento al descubrir que su nuevo amigo había ensartado a una muchacha con un tridente, por las buenas.
– Desolado y poco convencido -precisó Retancourt.
– En la GRC, algunos le toman por un bobo. Portelance dice que tiene agua en la cabeza.
– Pues bien, se equivoca de medio a medio.
– ¿Y Sanscartier no compartía su opinión?
– Eso parecía. Hacía lo menos posible, como si no quisiera ensuciarse las manos. No participar, no ser de ellos. Olía a almendras dulces.
Adamsberg rechazó la segunda ronda de crepes. Pensar en que Sanscartier el Bueno, cubierto de leche de almendras, no le había arrojado a los perros le hizo bien; al menos un poco.
– Por lo que he podido oír en el pasillo, Laliberté se subía por las paredes. Han abandonado la vigilancia dos horas después y se han ido del parque. Me he largado tranquilamente. El coche de Raphaël estaba de nuevo en el aparcamiento del hotel. Ha podido pasar entre las mallas de la red. Es guapo, su hermano.
– Sí.
– Podemos hablar delante de Basile -prosiguió Retancourt sirviendo vino-. Acerca de los documentos, no quiere recurrir a Danglard. Bien. ¿Tiene usted, en París, un falsificador a mano?
– Conozco algunos veteranos, pero no apostaría ni una uña por ellos. Ni la menor confianza.
– Yo sólo tengo a uno, aunque seguro. Podría poner la mano en el fuego. Sólo que, si apostamos por él, tendría que asegurarme que no le buscará luego las cosquillas. Que no va a hacerme preguntas, que no mencionará mi nombre, ni siquiera si Brézillon le echa mano y le interroga.
– Por supuesto.
– Además, ha vuelto al redil. Lo hizo tiempo atrás y sólo volverá a hacerlo si yo se lo pido.
– ¿Su hermano? -preguntó Adamsberg-. ¿El que estaba debajo del albornoz?
Retancourt dejó su vaso de vino.
– ¿Cómo lo sabe?
– Por su preocupación. Y muchas palabras para hablar de él.
– Vuelve a ser un poli, comisario.
– A veces. ¿En cuánto tiempo podría hacerlo?
– En dos días. Mañana nos fabricaremos nuevas jetas y unas fotos de carné. Se las escaneamos. Trabajando muy deprisa, tendrá los pasaportes el jueves. Por correo urgente, podemos esperar recibirlos el próximo martes y despegar ese mismo día. Basile irá a buscarnos los billetes. Billetes para vuelos distintos, Basile.
– Sí -dijo Basile-. Buscarán una pareja, así que es más prudente separarse.
– Te los pagaremos desde París. Tú te encargarás de todo, como la madre de los bandidos.
– Ni hablar de que asoméis, por ahora, la nariz -confirmó Basile-, ni de que paguéis con las tarjetas de crédito. La foto del comisario estará mañana mismo en Le Devoir. Y la tuya también, Violette. Puesto que te has largado del hotel sin decir adiós muy buenas, no estás ya en la mejor posición.
– Siete días de enclaustramiento -contó Adamsberg.
– No es para tirarse de los pelos -dijo Basile-. Hay aquí todo lo necesario para entretenerse. Y, además, leeremos la prensa. Hablarán de nosotros, nos distraerá.
Basile no se tomaba nada por lo trágico, ni siquiera el hecho de acoger en su casa a un potencial asesino. La palabra de Violette le hacía confiar.
– Me gusta andar -dijo Adamsberg sonriendo.
– Aquí hay un largo pasillo. Lo recorrerá usted. Violette, por lo de tu nueva jeta, estarías muy bien de burguesa decepcionada. ¿Qué te parece? Iré de compras mañana, muy temprano. Compraré un traje sastre, un collar y tinte castaño.
– Me parece bien. Para el comisario he pensado en una buena calvicie, que le ocupe tres cuartas partes del cráneo.
– Bueno -aprobó Basile-. Eso transforma a un hombre. Un traje de cuadritos beige y marrones, calvicie y un poco de barriga.
– Pelo canoso -añadió Retancourt-. Trae también un poco de base, me gustaría empalidecerle. Y limón. Necesitamos productos de calidad profesional.
– El colega que se encarga de la sección de cine es un buen tío. Conoce muy bien a los proveedores de los estudios. Mañana lo tendré todo. Y haré las fotos en el laboratorio.
– Basile es fotógrafo -explicó Retancourt-. Para Le Devoir .
– ¿Periodista?
– Sí -dijo Basile palmeándole el hombro-. Con una exclusiva cenando en mi mesa. Estás sentado en un avispero, ¿no? ¿No tienes miedo?
– Es un riesgo -dijo Adamsberg con una leve sonrisa.
Basile respondió riendo con franqueza.
– Sé mantener el pico cerrado, comisario. Y soy menos peligroso que usted.
Adamsberg debía de haber recorrido más de diez kilómetros por el pasillo de Basile y estuvo a punto de darse el gusto de pasear libremente por el aeropuerto de Montreal, tras una semana de reclusión. Pero los puercos merodeaban por el lugar y eso refrenó cualquier idea de esparcimiento.
Se miró de soslayo en un cristal, comprobando la credibilidad de su reflejo como agente comercial de unos sesenta años. Retancourt le había transformado admirablemente, y él se había dejado tratar como una muñeca. Su mutación había divertido mucho a Basile. «Hazle triste», le había aconsejado a Violette, y así lo hizo. La mirada se había modificado mucho, protegida por unas cejas depiladas y canosas. Retancourt había llevado su precisión hasta lograr que palidecieran sus pestañas y, media hora antes de la partida, le había puesto zumo de limón en los ojos. La córnea enrojecida en su tez blanca le daba un aspecto cansado y enfermizo. Sin embargo quedaban sus labios, su nariz, sus orejas que no podían cambiarse y que, según le parecía, proclamaban su identidad por todas partes.
Comprobaba constantemente la presencia de sus nuevos documentos en el bolsillo. Jean-Pierre Émile Roger Feuillet, ése era el nombre que le había asignado el hermano de Violette, en un pasaporte perfectamente falsificado. Incluidos los sellos de los aeropuertos de Roissy y Montreal que demostraban su viaje de ida. Buen trabajo. Si el hermano era tan capaz como la hermana, aquélla era una familia de expertos.
Su documentación auténtica se había quedado en casa de Basile, por si registraban el equipaje. Un tipo formidable el tal Basile, que no había dejado de proporcionarles la prensa de cada día. Los alarmantes artículos sobre el asesino fugado y su cómplice le habían divertido. Un tío atento, también. Para que Adamsberg no se sintiera demasiado solo, le acompañaba a menudo en sus caminatas por el pasillo. Excursionista y naturalista, comprendía que su prisionero «sufriera de impaciencia». Ambos charlaban, en sus idas y venidas, y tras una semana Adamsberg lo sabía casi todo sobre las historias de rubias de Basile y la geografía de Canadá, de Vancouver a Gaspesie. Sin embargo, Basile nunca había oído hablar del pez con púas del lago Pink, y se prometió visitar al animal. Lo mismo que la catedral de Estrasburgo, «Si algún día atraviesas la pequeña Francia», había añadido Adamsberg.
Pasó los controles procurando dejar en blanco su cabeza, como hubiera hecho Jean-Pierre Émile Roger Feuillet dirigiéndose a París para distribuir su jarabe de arce. Y, curiosamente, aquella facultad de quedarse en blanco que tan natural le resultaba, demasiado espontánea incluso en tiempos normales, le pareció entonces especialmente difícil de lograr. Él, que se abstraía por cualquier cosa, que se perdía retazos enteros de conversación, que daba paladas a las nubes hasta no saber qué hacer, se encontró jadeando y con los pensamientos hormigueando mientras pasaba los controles del aeropuerto.
Читать дальше