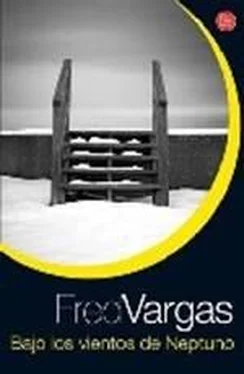– Comprendo. Pero no creo que sea un buen momento.
– Piensas en tu madre cuando ya no hay nada que hacer. Y ya no hay nada que hacer.
– Claro que sí. Huir.
– Si huyo, estoy listo. Reconocimiento de culpabilidad.
– Está listo si se presenta usted el martes en la GRC. Se pudrirá aquí hasta el juicio y no tendremos medio alguno de librarle investigando por nuestra parte. Permanecerá en los calabozos canadienses y, cierto día, le trasladarán a Fresnes, con veinte años de reclusión como mínimo. No, hay que huir, largarse de aquí.
– ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Se da cuenta de que, en ese caso, será mi cómplice?
– Perfectamente.
Adamsberg se volvió hacia su teniente.
– ¿Y si hubiera sido yo, Retancourt? -articuló.
– Huir -respondió ella eludiendo la pregunta.
– ¿Y si hubiera sido yo, Retancourt? -insistió levantando el tono.
– Si duda, los dos estamos jodidos.
Adamsberg se inclinó en las sombras para examinarla mejor.
– ¿No duda usted? -preguntó.
– No.
– ¿Por qué? No le gusto y todo indica que fui yo. Pero usted no lo cree.
– No. Usted no mataría.
– ¿Por qué?
Retancourt hizo una breve mueca, como si vacilara sobre la respuesta.
– Digamos que la cosa no le interesa lo bastante.
– ¿Está segura?
– En la medida en que una puede estarlo. A usted le interesa confiar en mí o, efectivamente, está listo. No está usted defendiéndose, está hundiéndose a sí mismo.
En el lodo del lago muerto, pensó Adamsberg.
– No recuerdo aquella noche -repitió como una máquina-. Tenía el rostro y las manos ensangrentados.
– Lo sé. Tienen el testimonio del guarda.
– Tal vez no fuera mi sangre.
– Ya ve usted: se está hundiendo. Lo acepta. La idea penetra en usted como un reptil y lo permite.
– Tal vez la idea esté ya en mí, desde que hice renacer al Tridente. Tal vez estalló cuando vi la herramienta.
– Está cavando su propia tumba -insistió Retancourt-. Coloca usted mismo la cabeza bajo el hacha.
– Ya me doy cuenta.
– Comisario, piénselo pronto. ¿A quién elige? ¿A usted o a mí?
– A usted -respondió Adamsberg instintivamente.
– Huir, entonces.
– Imposible. No son imbéciles.
– Tampoco nosotros.
– Nos están pisando ya los talones.
– No se trata de huir desde Detroit. La orden de detención ha pasado ya a Michigan. Regresaremos el martes por la mañana al hotel Brébeuf, como estaba previsto.
– ¿Y nos largamos por el sótano? Cuando no me vean salir a tiempo, registrarán por todas partes. Pondrán patas arriba mi habitación y todo el edificio. Comprobarán la desaparición de su coche y bloquearán los aeropuertos. Nunca tendré tiempo de despegar. Ni siquiera de abandonar el hotel. Van a tragarme, como al tal Brébeuf.
– Pero no serán ellos quienes nos persigan, comisario. Nosotros los llevaremos a donde queramos.
– ¿Adónde?
– A mi habitación.
– Su habitación es tan pequeña como la mía. ¿Dónde quiere esconderme usted? ¿En el tejado? Subirán.
– Evidentemente.
– ¿Debajo de la cama? ¿En el armario? ¿Encima?
Adamsberg se encogió de hombros, en un movimiento desesperado.
– Encima de mí.
El comisario se volvió hacia su teniente.
– Lo siento -dijo ella-, pero la cosa requerirá sólo dos o tres minutos. No hay otra solución.
– Retancourt, no soy un alfiler para el pelo. ¿En qué piensa transformarme usted?
– Soy yo la que voy a transformarme. En pilar.
Retancourt se había detenido dos horas para dormir y entraron en Detroit a las siete de la mañana. La ciudad era tan lúgubre como una vieja duquesa arruinada que llevara todavía jirones de sus vestidos. La mugre y la miseria habían sustituido los caídos fastos de la antigua Detroit.
– Es este edificio -indicó Adamsberg con el plano en la mano.
Examinó el inmueble, alto, bastante ennegrecido pero en buen estado, flanqueado por una cafetería, como si escrutara un edificio histórico. Y lo era, puesto que tras aquellas paredes se movía, dormía y vivía Raphaël.
– Los puercos aparcan veinte metros más atrás -observó Retancourt-. Muy agudos. Pero ¿qué creen? ¿Que ignoramos que les llevamos detrás desde Gatineau?
Adamsberg se había inclinado hacia delante, con los brazos cruzados en su cintura.
– Le dejo ir solo, comisario. Comeré algo en la cafetería mientras le espero.
– No lo consigo -dijo Adamsberg en voz baja-. ¿Y para qué? También yo estoy huyendo.
– Precisamente. Dejará de estar solo, y usted también. Vamos, comisario.
– No lo comprende usted, Retancourt. No lo consigo. Tengo las piernas frías y rígidas, estoy atornillado en el suelo por dos tuercas de hierro.
– ¿Me permite usted? -preguntó la teniente posando cuatro dedos entre sus omoplatos.
Adamsberg asintió con una señal. Transcurridos diez minutos, sintió que una especie de aceite desatascador bajaba por sus muslos y les devolvía la movilidad.
– ¿Eso es lo que le hizo a Danglard, en el avión?
– No. Danglard sólo tenía miedo a morir.
– ¿Y yo, Retancourt?
– Miedo a lo contrario, exactamente.
Adamsberg inclinó la cabeza y salió del coche. Retancourt se disponía a entrar en la cafetería cuando él la detuvo por el brazo.
– Está ahí. En aquella mesa, de espaldas. Estoy seguro.
La teniente observó la silueta que Adamsberg le indicaba. Aquella espalda, sin duda alguna, era la de un hermano. La mano de Adamsberg se cerraba sobre su brazo.
– Entre solo -dijo ella-. Yo regresaré al coche. Hágame una señal cuando pueda reunirme con ustedes. Quisiera verlo.
– ¿A Raphaël?
– Sí, a Raphaël.
Adamsberg empujó la puerta de cristal con las piernas entumecidas aún. Se acercó a Raphaël y puso las manos en sus hombros. El hombre de espaldas no se alteró. Examinó las manos morenas que se habían posado en él.
– ¿Me has encontrado? -preguntó sin moverse.
– Sí.
– Has hecho bien.
Desde el otro lado de la estrecha calle, Retancourt vio que Raphaël se levantaba y los hermanos se abrazaban, mirándose, con los brazos entrelazados y agarrados al cuerpo del otro. Sacó de su bolsa unos pequeños gemelos y los enfocó sobre Raphaël Adamsberg, cuya frente tocaba la de su hermano. El mismo cuerpo, la misma cara. Pero mientras la belleza mudable de Adamsberg emergía como un milagro de sus rasgos caóticos, la de su hermano era inmediata y de trazo regular. Como dos gemelos que hubieran brotado de la misma raíz, uno en pleno desorden, el otro en armonía. Retancourt se movió para tener a Adamsberg de tres cuartos en su línea de visión. Apartó bruscamente los gemelos, alarmada por haberse atrevido a ir demasiado lejos, a través de una emoción robada.
Ahora que estaban sentados, los dos Adamsberg no conseguían soltar sus brazos, formando un círculo cerrado. Retancourt volvió a instalarse en el coche, con un leve estremecimiento. Guardó los gemelos y cerró los ojos.
Tres horas más tarde, Adamsberg había golpeado el cristal del coche y recuperado a su teniente. Raphaël les dio de comer y les sirvió café en el sofá. Los dos hermanos no se alejaban, el uno del otro, más de cincuenta centímetros, había advertido Retancourt.
– ¿Jean-Baptiste será condenado? ¿Seguro? -preguntó Raphaël a la teniente.
– Seguro -confirmó Retancourt-. Queda la huida.
– Huir con una decena de polis vigilando el hotel -explicó Adamsberg.
– Es posible -dijo Retancourt.
– ¿Tiene una idea, Violette? -preguntó Raphaël.
Raphaël, alegando que no era policía ni militar, se había negado a llamar a la teniente por su apellido.
Читать дальше