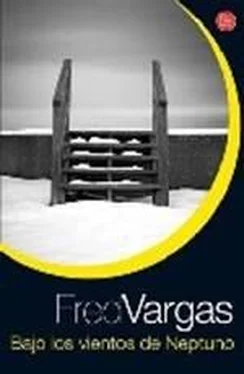Danglard fue el único que no preguntó por su salud. La inminencia del despegue vespertino le había sumergido, de nuevo, en un estado de estupor que intentaba disimular, del mejor modo, ante los quebequeses.
Adamsberg pasó su última jornada como un alumno aplicado bajo la tutela de Alphonse-Philippe-Auguste, tan humilde como famoso era su nombre. A las tres de la tarde, el superintendente ordenó que cesaran las actividades y reunió a los dieciséis compañeros para una síntesis y una copa de despedida.
El discreto Sanscartier se había acercado a Adamsberg.
– Andabas de cotorreo por allí, ¿no? -le preguntó.
– ¿Cómo? -respondió prudentemente Adamsberg.
– No vas a hacerme creer que un tipo como tú chocó con la rama. Eres un hombre de campo y conocías el sendero mejor que tus propias botas.
– ¿Y entonces?
– Entonces en mi propio libro te las estabas viendo con tu asunto o con algo que te había asqueado. Empinaste el codo y te la diste con la rama.
Un hombre de terreno, Sanscartier, un hombre observador.
– ¿Qué importa eso? -preguntó Adamsberg-. ¿Qué importa cómo te das con la rama?
– Precisamente. A veces, cuando uno se las está viendo con un asunto propio es cuando más choca con las ramas. Y tú, a causa de tu diablo, tienes que evitarlas. No debes esperar al hielo para cruzar a la otra orilla, ¿me sigues? Échalo todo fuera, sube la cuesta y agárrate.
Adamsberg le sonrió.
– No lo olvides -dijo Sanscartier estrechándole la mano-. Prometiste que me avisarías cuando cogieras a tu maldito. ¿Podrías mandarme un frasco de jabón con aroma a leche de almendras?
– ¿Cómo?
– Conocí a un francés que lo tenía. Personalmente, el perfume me gustaba.
– De acuerdo, Sanscartier, te mandaré un paquete.
La felicidad en el jabón. Durante algunos segundos, Adamsberg envidió los deseos del sargento. El perfume a leche de almendras le sentaría perfectamente. Seguro que lo habían inventado para él.
En el vestíbulo del aeropuerto, Ginette comprobó por última vez el hematoma de la frente de Adamsberg, mientras él acechaba por todos lados la aparición de Noëlla. Se acercaba la hora de embarcar y no se veía ninguna Noëlla. Comenzaba a respirar más libremente.
– Si te da punzadas en el avión, por lo de la presión, tomas esto -dijo Ginette poniéndole cuatro comprimidos en la mano.
Luego metió el tubo de pomada en su equipaje ordenándole que siguiera aplicándosela durante ocho días.
– No lo olvides -añadió desconfiada.
Adamsberg la besó y fue, luego, a despedirse del superintendente.
– Gracias por todo, Aurèle, y gracias por no haber dicho nada a los colegas.
– Criss, todos los hombres agarran, de vez en cuando, un buen pedo. Y no sirve de nada proclamar la noticia para que se escuche a través de las ramas. Luego no hay modo ya de lograr que cierren el pico.
El impulso de los reactores produjo en Danglard el mismo efecto calamitoso que a la ida. Esta vez, Adamsberg había evitado sentarse a su lado, pero había puesto tras él a Retancourt, encargándole la misión. Que llevó a cabo dos veces durante el vuelo, de modo que cuando el aparato aterrizó, por la mañana, en Roissy, todos estaban entumecidos salvo Danglard, descansado y en forma. Encontrarse intacto en el suelo de la capital le abría nuevos horizontes y visiones indulgentes y optimistas. Lo que le impulsó, antes de subir al autobús, a acercarse a Adamsberg.
– Siento lo de la otra noche -le dijo-, le presento mis excusas. No es lo que quería decir.
Adamsberg movió ligeramente la cabeza y, luego, todos los miembros de la brigada se dispersaron. Jornada de descanso y recuperación.
Y de adaptación. En contraste con el inmenso espacio canadiense, París le pareció estrecho, los árboles flacos, las calles superpobladas, las ardillas con forma de palomas. A menos que fuera él quien hubiese regresado empequeñecido. Tenía que reflexionar, cortar las muestras en tiras y briznas, lo recordaba.
En cuanto regresó, se preparó un auténtico café, se sentó ante la mesa de la cocina y comenzó aquella tarea, poco común en él, de reflexión organizada. Ficha de cartulina, lápiz, plaqueta de alvéolos, muestras de nubes. No obtuvo resultados dignos de un secuenciador láser. Tras una hora de esfuerzos, había anotado muy pocas cosas.
«El juez muerto, el tridente. Raphaël. Las zarpas del oso, el lago Pink, el diablo en agua bendita. El pez fósil. La advertencia de Vivaldi. El nuevo padre, dos labradores.
»Danglard: “En mi propio libro, es usted un verdadero gilipollas, comisario”. Sanscartier el Bueno: “Busca tu maldito demonio y, a la espera de agarrarlo por la cocorota, no des el cante”.
»Borrachera. Dos horas y media en el sendero.
»Noëlla. Liberado.»
Eso era todo. Y en desorden, además. Algo positivo salía de aquella mezcolanza: se había librado de aquella muchacha pirada y era un punto final satisfactorio.
Al deshacer el equipaje, encontró la pomada de Ginette Saint-Preux. No era lo mejor que podía obtenerse como recuerdo de viaje, aunque en aquel tubo le parecía concentrarse toda la benevolencia de sus colegas quebequeses. Unos tipos del carajo. No debía olvidarse de ningún modo de mandar el jabón oloroso a Sanscartier. Y eso, de pronto, le hizo pensar que no había traído nada para Clémentine, ni siquiera un bote de jarabe de arce.
La cantidad de trabajo que le aguardaba en la Brigada aquel jueves por la mañana, con cinco altas pilas de papeles, estuvo a punto de hacerle huir a lo largo del Sena; aunque éste le pareciese humildemente raquítico ante el poderoso Outaouais, el paseo le tentaba mucho más que la limpieza de los expedientes. «Lipiar», decía Clémentine. «Lipiar» lentejas, «lipiar» expedientes.
Su primer gesto fue colgar en el tablón de anuncios una postal del Outaouais haciendo rugir sus cascadas entre hojas rojas. Retrocedió y evaluó el efecto, que le pareció tan lamentable que la quitó de inmediato. Una imagen no es capaz de aportar el viento gélido, el estruendo de las aguas, el furioso graznido del boss de las ocas marinas.
«Lipió» los expedientes durante todo el día: controló, firmó, seleccionó, se enteró de los casos que habían caído sobre la Brigada durante la quincena. Un tipo había aporreado a otro en el bulevar Ney y se le había meado encima para ponerle la guinda. «La cagarías meándote en el cadáver, man.» Agarraría al tipo por las narices, y bien agarrado, gracias a su meada. Adamsberg firmó los informes de sus tenientes y dejó el trabajo para hacer una visita a la máquina de café, por lo de tomarse un solo. Mordent bebía un chocolate, encaramado en uno de los altos taburetes, como un gran pajarraco gris sobre una chimenea.
– Me he permitido seguir un poco su asunto en las Nouvelles d'Alsace -dijo secándose los labios-. Vétilleux está en preventiva, el juicio se celebrará dentro de tres meses.
– No fue él, Mordent. Traté por todos los medios de convencer a Trabelmann, pero ni por ésas, no me cree. Nadie.
– ¿No tienes pruebas suficientes?
– Ni una sola. El asesino es una especie de espectro y hace años ya que galopa entre brumas.
No iba a confiarle a Mordent que había muerto y perder así la confianza de sus hombres, uno tras otro. «No intentes que te crean», había dicho Sanscartier.
– ¿Y cómo piensa hacerlo? -preguntó Mordent, interesado.
– Esperando un nuevo crimen e intentando saltar sobre él antes de que se desvanezca.
– Qué mediocre -comentó Mordent.
– Evidentemente. Pero ¿cómo hace uno para agarrar a un fantasma?
Curiosamente, Mordent pensó en la cuestión. Adamsberg se acomodó en un taburete contiguo, con las piernas colgando en el vacío. Había ocho de esos altos taburetes atornillados a lo largo de la pared de la Sala de los Chismes, y Adamsberg pensaba a menudo que si ocho de ellos se instalaban allí al mismo tiempo tendrían todo el aspecto de un batallón de golondrinas en un hilo eléctrico a la espera de emprender el vuelo. Caso que no se había dado aún.
Читать дальше