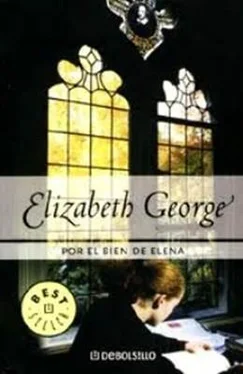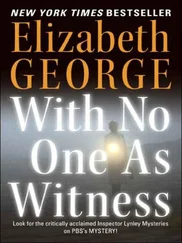– Es tan pesado como el cristal, pero de superficie suave, no cortante. Y también sólido. Si tal es el caso, no se trata de ningún recipiente.
– Pues ¿qué?
Simón miró el dibujo colocado entre ellos.
– No tengo la menor idea.
– ¿Tal vez algo metálico?
– Lo dudo. El cristal, sobre todo cuando es suave y pesado, suele ser la sustancia más probable cuando no quedan huellas.
– ¿Necesito preguntarte si encontraste huellas donde el equipo de Cambridge no encontró ninguna?
– No es necesario. No las encontré.
– Qué putada.
Havers suspiró.
Simón no la contradijo, sino que cambió de posición en la silla y dijo:
– ¿Tommy y tú todavía intentáis relacionar los dos asesinatos? Es un método extraño, sobre todo cuando los medios son tan diferentes. Si se trata del mismo asesino, ¿por qué no murieron de un disparo las dos víctimas?
Havers pinchó la superficie gelatinosa de la tarta de cerezas que acompañaba a su té.
– Pensamos que el móvil determinó el medio en cada asesinato. El primer móvil fue personal, de modo que requirió un medio personal.
– ¿Manual? ¿Golpear y luego estrangular?
– Sí, pero el segundo asesinato no fue personal, sino motivado por la necesidad de eliminar a una testigo potencial que situaría al asesino en la isla Crusoe justo cuando estrangulaban a Elena Weaver. Un disparo bastó para eliminar esa amenaza. Lo que el asesino no sabía, por supuesto, es que se había equivocado de chica.
– Qué horror.
– Ya lo creo.
Havers cogió una cereza. Recordaba demasiado a un coágulo de sangre. Se estremeció, la dejó en el plato y probó con otra.
– Al menos, eso nos ha dado alguna pista sobre el asesino. El inspector ha ido a…
Se interrumpió y frunció el ceño cuando Lynley entró por las puertas giratorias, el abrigo colgado sobre el hombro y su bufanda de cachemira agitándose a su alrededor como alas de color carmín. Llevaba un sobre grande de papel manila. Lady Helen y otra mujer, probablemente su hermana, le acompañaban.
– St. James -saludó a su amigo-. Vuelvo a estar en deuda contigo. Gracias por venir. Ya conoces a Pen, claro.
Dejó caer el abrigo sobre el respaldo de una silla, mientras St. James saludaba a Penélope y besaba a lady Helen en la mejilla. Acercó más sillas a la mesa, mientras Lynley presentaba a Barbara a la hermana de lady Helen.
Barbara la contempló, perpleja. Había ido a casa de los Weaver en busca de información. Se suponía que el paso siguiente era una detención. Estaba claro que esa eventualidad no se había producido. Algo le había desviado de dirección.
– ¿No la ha traído con usted?
– No. Eche un vistazo.
Sacó unas fotografías del sobre, y le habló de la tela y la colección de bosquejos que Glyn Weaver le había entregado.
– El cuadro sufrió un doble atentado -explicó-. Alguien lo desfiguró con grandes manchas de color, y luego remató el trabajo con un cuchillo de cocina. La anterior esposa de Weaver dio por sentado que Elena era el tema del cuadro y que Justine lo había destruido.
– ¿Debo suponer que estaba equivocada? -preguntó Barbara.
Cogió las fotografías y las examinó. Cada una mostraba una parte diferente de la tela. Eran piezas curiosas; algunas parecían dobles exposiciones, en que una figura se superponía a otra. Plasmaban diversos retratos de una mujer, desde la infancia a la juventud.
– ¿Qué es esto? -preguntó Havers, mientras iba pasando las fotos a St. James después de estudiarlas.
– Son fotografías con infrarrojos y rayos X -dijo Lynley-. Pen se lo explicará. Lo hicimos en el museo.
En el grupo había cinco estudios de cabezas, como mínimo, uno de los cuales era de tamaño doble que el de los demás. Barbara los fue mirando poco a poco.
– Qué cuadros tan raros, ¿no?
– Si junta las diversas partes, no -dijo Penélope-. Se lo enseñaré.
Lynley despejó la mesa y depositó la tetera de acero inoxidable, las tazas, los platos y los cubiertos en una mesa cercana.
– A causa de su tamaño, solo pudimos fotografiarlo por partes -explicó a Barbara.
– Cuando se juntan las partes -siguió Pen-, se obtiene esto.
Dispuso las fotografías de manera que formaran un rectángulo incompleto; faltaba un cuadrilátero en la esquina derecha. Lo que Barbara vio sobre la mesa fue un semicírculo de cuatro estudios de cabeza de una muchacha (desde que tenía meses a la adolescencia), rematado por el quinto estudio de cabeza, más grande, de joven.
– Si esta no es Elena Weaver -empezó Barbara-, ¿quién…?
– Es Elena, en efecto -aclaró Lynley-. Su madre acertó de pleno en eso, pero se equivocó en lo demás. Vio dibujos y un cuadro escondidos en el estudio de Weaver y llegó a una conclusión lógica, basada en su conocimiento de que Anthony hacía sus pinitos en arte, pero es obvio que esto no son simples pinitos.
Barbara levantó la vista y vio que sacaba otra fotografía del sobre. La sargento extendió la mano, colocó la foto en el hueco de la esquina inferior derecha y observó la firma del artista. Al igual que la mujer, no era llamativo. Tan solo la simple palabra «Gordon» escrita con finos trazos negros.
– El círculo se cierra -dijo Lynley.
– Demasiadas coincidencias -replicó Havers.
– Si conseguimos relacionarla con algún tipo de arma, no tardaremos en volver a casa. -Lynley miró a St. James, mientras lady Helen agrupaba las fotografías y las guardaba en el sobre-. ¿Cuál es tu conclusión? -preguntó.
– Cristal -dijo St. James.
– ¿Una botella de vino?
– No. La forma no acaba de encajar.
Barbara se acercó a la mesa donde Lynley había dejado los restos de la merienda y rebuscó entre ellos hasta encontrar el dibujo de St. James. Lo sacó de debajo de la tetera y lo tiró hacia sus compañeros. Cayó al suelo. Lady Helen lo cogió, lo miró, se encogió de hombros y lo pasó a Lynley.
– ¿Qué es esto? -preguntó el inspector-. Parece una garrafa.
– Yo opino lo mismo -dijo Barbara-. Simón dice que no.
– ¿Por qué?
– Es preciso que sea sólido y lo bastante pesado para romper un hueso de un solo golpe.
– Maldita sea mi estampa -exclamó Lynley, y lo puso sobre la mesa.
Penélope se inclinó hacia delante y acercó el papel hacia ella.
– Tommy -dijo con aire pensativo-, no estoy segura, ¿sabes?, pero esto se parece terriblemente a una moleta.
– ¿Una moleta? -preguntó Lynley.
– ¿Qué coño es eso? -dijo Havers.
– Una herramienta -respondió Penélope-. La que utiliza primero un artista cuando prepara un cuadro.
Sarah Gordon yacía de espaldas en su dormitorio, con los ojos clavados en el techo. Examinó las grietas que surgían en el yeso, y convirtió las sutiles hendiduras y remolinos en la silueta de un gato, el rostro enjuto de una vieja, la sonrisa maligna de un demonio. Era la única habitación de la casa de cuyas paredes no colgaba ninguna decoración, y en la que prevalecía la sencillez monástica que ella consideraba apropiada para conducir su imaginación por los senderos que siempre la habían dirigido hacia la creación.
Ahora, solo la dirigían hacia los recuerdos. El golpe, el crujido del hueso al partirse. La sangre, sorprendentemente caliente, que brotó de la cara de la chica y manchó la suya. Y la muchacha. Elena.
Sarah se volvió y se envolvió más en la manta de lana. Adoptó la posición fetal. El frío era intolerable. Durante casi todo el día había mantenido encendido el fuego de abajo, y había subido la estufa al máximo, pero no podía escapar del frío. Parecía filtrarse por las paredes, el suelo y la cama, como una enfermedad contagiosa, decidida a contaminarla. A medida que pasaban los minutos, la victoria del frío se hizo más apabullante, y nuevos espasmos recorrieron su cuerpo aterido.
Читать дальше