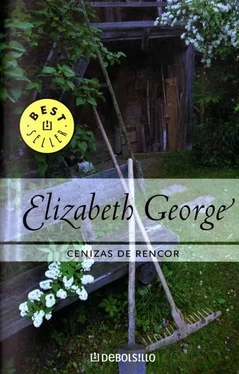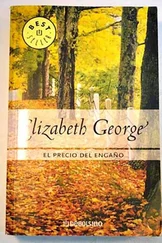Se quedó parado ante ella. Alzó los dedos y revolvió su cabello. No contestó a la pregunta. Ella no necesitaba una respuesta. Lo que él necesitaba estaba entre aquellas paredes. Pero lo que deseaba se encontraba en otro sitio, y aún no lo había encontrado.
Jeannie aplastó el cigarrillo en el cenicero y tiró las cenizas y las colillas al cubo de la basura. Se quitó la gorra y el delantal de Crissys. Dejó la gorra sobre la mesa, entre el pimentero en forma de pantera y el servilletero en forma de hoja de palma, y colgó el delantal sobre una de las sillas. Lo alisó en pliegues con tanto cuidado como si fuera a utilizarlo al día siguiente.
Una colección de posibilidades desperdiciadas se alojó en su mente. Cada una explicaba lo distintas que serían sus circunstancias si en un momento dado hubiera actuado de manera diferente. La más importante y escandalosa se refería a Kenny. Era muy sencilla. Se la había repetido cada día y cada noche durante los últimos cuatro años. Tendría que haber sabido amarrar a su marido.
La raíz de todos los problemas que los cuatro sufrían residía en la partida de Kenny de Cárdale Street. Los problemas habían empezado poco a poco, con la muerte del perro multicoloreado de Jim, aplastado bajo las ruedas de un camión en Manchester Road, cuando aún no había pasado ni una semana desde que Kenny había hecho las maletas. Pero se habían desarrollado como un cáncer. Y cuando ahora pensaba en esos problemas (la muerte de Bouncer, el incendio que Jimmy había provocado en la escuela, las masturbaciones continuadas de Stan, la ciega devoción de Shar por las aves, las diversas maniobras que habían empleado sus hijos para reclamar su atención, sin conseguirlo, para dejar de desearla o necesitarla a continuación), quería echar la culpa a Kenny. Porque era su padre. Tenía responsabilidades. Había participado de buen grado en la creación de tres vidas, y no tenía derecho a abandonarlas ni a dejar de protegerlas. Sin embargo, por más que deseara echar las culpas a su marido, la principal posibilidad desperdiciada recordaba una y otra vez a Jeannie a quién correspondía el mayor grado de culpabilidad y responsabilidad. Tendría que haber sabido amarrar a su marido. Porque si lo hubiera hecho, todos los problemas de los últimos cuatro años jamás habrían recaído sobre su familia.
Se sintió preparada por fin para subir la escalera. La puerta de Jimmy estaba cerrada y la abrió sin llamar. Jimmy estaba tirado en la cama, con la cabeza hundida en la almohada, como si intentara asfixiarse. Una de sus manos arañaba el cubrecama, en tanto la otra estaba curvada alrededor del rechoncho pilar de la cabecera. Su brazo se sacudía como si quisiera tirar de él hacia la cabecera y aplastarle el cráneo. Las puntas de las bambas se hundían en la cama, primero una y después la otra, como simulando correr.
– Jim -dijo.
Las manos y los pies dejaron de moverse. Jeannie pensó en lo que quería decir y lo que necesitaba decir, pero solo logró articular:
– El señor Friskin dice que querrán volver a hablar contigo. Tal vez mañana. Pero puede que te hagan esperar. ¿Te lo dijo a ti también?
Vio que su mano se tensaba sobre el pilar de la cama.
– Parece que el señor Friskin sabe lo que se hace, ¿no crees? -siguió Jeannie.
Entró en la habitación, se detuvo para recoger un osito de peluche de Stan y lo puso con los demás, apoyado contra la cabecera. Se acercó a la cama de Jimmy. Se sentó en el borde y sintió que la súbita rigidez del cuerpo de su hijo recorría el colchón como una corriente eléctrica. Procuró no tocarle.
– Dijo…
Jeannie pasó la mano sobre su bata, apretó la palma contra una arruga que corría desde la cintura al borde. Creía que había planchado la bata a las dos de la mañana, cuando ya había abandonado toda esperanza de dormir, pero tal vez no lo había hecho. Tal vez había planchado una y se había puesto otra. Un ejemplo típico de cómo funcionaban su mente y su cuerpo, en piloto automático, a base de repetir los movimientos.
– Yo tenía dieciséis años cuando naciste -dijo-. ¿Sabes, Jim? Creía que lo sabía todo. Creía que podía ser una buena madre sin que nadie me dijera cómo debía hacerlo. En las mujeres es algo natural, pensaba. Un tío deja a una tía embarazada y su cuerpo cambia, y el resto también. No quería que nadie me dijera cómo cuidar a mi hijito, porque ya lo sabía. Decidí que sería como en los anuncios, yo te metía cucharadas de papilla en la boca mientras papá fotografiaba nuestra felicidad en segundo término. Decidí tener otro hijo enseguida, porque pensaba que los niños no deben crecer solos y yo quería comportarme como una buena madre. Así que te tuvimos a ti, luego a Shar, y apenas habíamos cumplido dieciocho años.
Jimmy emitió un sonido inarticulado, más parecido a un maullido que a una palabra.
– Pero yo no sabía nada. Ese era el problema. Pensaba que tenías un bebé y le querías y se hacía mayor y tenía bebés a su vez. No pensé en los otros aspectos: hablar con él y escucharle, reñirle cuando se porta mal, no perder los estribos cuando quieres chillar y calentarle el culo porque ha hecho lo que le has prohibido cien veces. Pensaba en la Navidad y en ver su cara a la luz de las hogueras del Día de Guy Fawkes *. Nos lo vamos a pasar tan bien, pensaba. Seré una mamá estupenda. Y ya lo sé todo, además, porque tengo como modelos a mis padres y sé exactamente qué clase de madre no quiero ser.
Apoyó la mano cerca de su hijo. Notó el calor que emanaba de su cuerpo, aunque no le tocó. Esperó que pudiera sentir lo mismo por ella.
– Supongo que estoy diciendo que me equivoqué, Jim. Pensaba que lo sabía todo, y por lo tanto no quería aprender. Estoy diciendo que soy un desastre, Jim, pero quiero que sepas que no era mi intención.
El cuerpo del muchacho seguía tenso, pero no parecía tan rígido como antes. Jeannie pensó que había movido la cabeza unos centímetros.
– El señor Friskin me contó lo que les dijiste, pero comentó que quieren saber más. Y también me preguntó algo, el señor Friskin… -Descubrió que no era más fácil que la primera vez, pero esta vez no tenía más remedio que seguir adelante y esperar lo peor-. Dijo que tú querías hablar con ellos, Jim. Dijo que querías contarles algo. Me… Jim, ¿me lo quieres decir? ¿No quieres confiar en mí?
Los hombros del chico empezaron a agitarse.
– ¿Jim?
Todo su cuerpo se puso a temblar. Tiró del pilar. Arañó el cubrecama. Hundió las puntas de las bambas en la cama.
– Jimmy -dijo su madre-. Jimmy. ¡Jim!
El chico volvió la cabeza y jadeó en busca de aliento. Fue entonces cuando Jeannie descubrió que su hijo estaba riendo.
Barbara Havers colgó el teléfono, embutió el último pedazo de galleta de bourbon en la boca, masticó enérgicamente y engulló un sorbo de té Darjeeling tibio. Menuda merienda, pensó. ¿Acaso no era trabajar en New Scotland Yard otra variación de dicha gastronómica?
Cogió su cuaderno y se encaminó al despacho de Lynley. No le encontró detrás de su escritorio, sino que era Dorothea Harriman la que estaba inmersa en otra exploración periodística, en este caso del Evening Standard del día. Su expresión comunicaba tanto desaprobación como desagrado, pero parecía más dirigida a la lectura en sí que a la tarea de examinarla para Lynley. Otros dos periódicos ofensivos la acechaban, al alcance de su mano. Los dejó en el suelo, junto a la silla de Lynley, y siguió con los demás que había traído por la mañana, hasta que solo el Evening Standard quedó sobre el escritorio.
– Qué horror. -Harriman habló con la cabeza ladeada, como si no hojeara aquellos mismos periódicos a diario, en pos de las chismorrerías más salaces sobre la familia real-. Ni siquiera puedo imaginar para qué los quiere.
Читать дальше