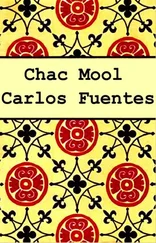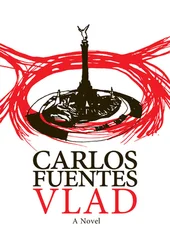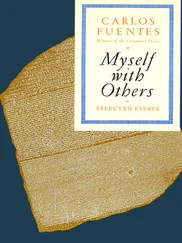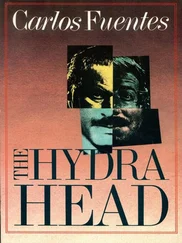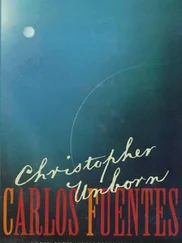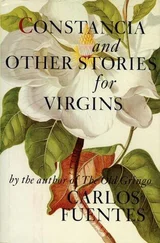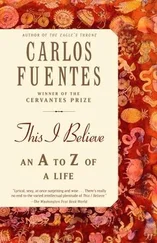Tú arrojaste el casco roto, con lo que quedaba de tu fuerza, sobre el espejo del armario y gritaste y corriste a detener los pedazos de azogue que cayeron frente a ti, contigo reflejada en los escorzos destruidos y Javier también gritó:
– …¡Desde el principio me impediste hacer, desde entonces te exhibiste impúdicamente, a todas horas, a…!
– ¡Pero tú lo querías!
Dejaste caer los cristales que tus manos detuvieron.
– Y si tú me querías, debiste impedirlo, si lo querías.
– ¡Pero tú decías que necesitabas el amor para crear, no yo!
Arrojó las sábanas revueltas sobre la cama y cayó boca abajo sobre ellas:
– Yo repetía en voz alta lo que tú me decías en secreto, de noche, tigresa, bruja… Ligeia, cómo me has herido.
Desnuda y de pie, no te moviste:
– Y tú a mí. Me hieres con tus mentiras y tus fracasos. Me hieres con la desilusión. Y ahora con la juventud de Isabel. ¿Qué son tus heridas junto a las mías? Mírame.
Te sentaste al lado de él.
– Mírame, tonto, no con los ojos. Mírame vaciada, rota, estéril por tu culpa.
– Calla, calla, Ligeia, prometiste… prometimos.
Acariciaste la nuca de Javier.
– Mírame sin mis padres, sin mi hermano, lejos de mi patria, con cuarenta y tres años…
– Me das asco. Ya no te tengas compasión.
– Soy una mujer. No hace falta una palabra más brutal.
Te detuviste con la mano sobre la cabeza de Javier, antes de repetir:
– Ten piedad. Mi suerte es una sombra de tu carne.
Javier se volteó para mirarte, incrédulo:
– No. No vamos a jugar más.
Y tú continuaste como si no lo escucharas:
– Por ti lo he dejado todo. Tú has sido mi amo. Tú puedes salir a trabajar, a emborracharte, a pelear con un mariachi. Yo sólo puedo acudir a otro corazón para mi alivio… Y crees que te expones. Crees que lo importante es hacer o dejar de hacer. Pues yo preferiría salir a luchar en una guerra que dar a luz una sola vez…
– ¡Cállate!
Javier saltó de la cama:
– Necesito un calmante. Tráemelo. No. Iré yo.
Y mientras él iba hacia el baño, tú dijiste en voz baja, sentada al filo de la cama:
– Ya sé. Prometí. Prometimos.
Gritaste cuando él iba a entrar al baño:
– ¡No te escondas, you goddam mother fucker! ¡Quiero ver si tú sientes vergüenza también!
– No grites así -murmuró Javier desde la puerta del baño-. Piensa en los demás, Ligeia…
Te hincaste en la cama, dragona:
– …pensando en esa tripa de carne muerta, en nuestro hijo, el niño que no debía venir a interrumpir tu maravillosa creación, a llenar de gritos y necesidades tu maravillosa creación; ¡y qué, Javier, y qué, y qué! ¡You bloody, bloody bastard mother fucker!, ¿dónde está lo que ese niño iba a impedir?, ¿dónde están tus libros, Javier, dónde, dónde, dónde?
Caíste boca abajo, con la grupa alzada y el rostro escondido porque no querías ver el asombro, el miedo, la inutilidad, la compasión, la debilidad, lo que fuera, en el rostro de Javier que murmuró:
– Tú lo quisiste, no yo; no mientas. Tú decidiste ir con ese doctor, tú me pediste los quinientos pesos para la operación…
Tu risa quedó sepultada entre las sábanas:
– ¡Quinientos pesos! ¡Casi como una cena en Ambassadeurs! ¡Menos que el refrigerador nuevo! Codo, miserable, you dirty vomiting skinflint.
No hablaron y luego Javier entró al baño y prendió la luz.
– Tú no querías que tu juventud se perdiera. Tú hablaste de los senos destruidos, de la gordura y las dietas, del estómago blando, no yo. Tú misma decidiste que yo no quería una carga. Mientes.
Te mordiste el puño y ahora él gritó:
– ¡Ligeia! ¿Qué carajos hiciste?
– ¿Dónde dejaste mis guijarros? -reíste agresivamente.
Javier salió del baño con el frasco vacío y te miró.
– Se los regalé a Elena. Ya lo sabes.
– No es cierto.
– Está bien. Los tiré al mar. Los devolví.
Dejó caer sin fuerza el frasco vacío que rebotó en el piso de madera despintada y tú encendiste un cigarrillo y al fumarlo con la pierna cruzada dijiste sin importarte que la actitud y las palabras fuesen enemigas:
– Dime, dime una razón para seguir viviendo. Dime por qué no he de dejar atrás todas las preguntas y los recuerdos.
Él negó con la cabeza.
– Tú eres mi amo. Así te quería. Ahora eres un hijo de puta que juega con la juventud de esa niña para emponzoñarme. Justificas tu fracaso culpándome de él. Cuando podríamos, hasta en el fracaso, ser un hombre y una mujer que se apoyan y se aman. ¡Eres vil, vil, mierda!
– ¡Te digo que no grites! ¡Tu voz se va a escuchar en todo el hotel!
Te hincaste en la cama:
– ¡Que atraviese las paredes! ¡Que todos se enteren! ¡Que todos sepan cómo se pierde un amor y qué grande es el odio entre los que se amaron!
Él sonrió, con los brazos cruzados:
– Mi reina con la mirada feroz del toro…
Y tú dijiste, casi en secreto, apoyando las manos contra el colchón, en cuatro patas:
– No es cierto. No hay guardianes. Pudimos haber llegado.
– Sabes que no es cierto.
– Sé. Eso sí. Sé.
– Entonces calla y deja que las cosas sean.
Empezó a recoger la ropa tirada.
– ¡No! ¡No lo haré, Javier! Me aliviaré injuriándote.
– Sólo te queda el orgullo.
– ¿Orgullo cuando me arrastro pidiéndote compasión? ¿Que no me dejes? Prométeme que no me dejarás…
Alargaste los brazos y él recogía la ropa del suelo, en cuclillas:
– ¿Qué quieres que te prometa? Si yo mismo no sé. Son demasiadas promesas. Promesa de amarte. De hacerte feliz. De escribir a tu lado. De no dejarme vencer. Promesa de no mencionar la razón de todo, el motivo de mi alejamiento…
Rodaste de la cama y caíste sobre él, abrazándolo, derrumbándolo:
– ¡Es mi motivo, cobarde! ¡Mío!
Y él jadeó:
– Ya no prometo nada. Dejo que las cosas rueden.
– ¡No es cierto! -Empezaste a besarlo furiosamente, a tocarlo sin detenerte en su cuerpo, acariciando una segunda epidermis. -Lo has preparado todo. Vas a tomar un apartamento con ella. Te ha ido acorralando poco a poco. Te tiene atrapado. Te mientes porque sabes que ya estás atrapado. No quieres perder cara, es todo.
Javier luchaba contra ti, alejándote, esquivándote, como si temiera que lo volvieras a inventar;
– Entonces no te quejes. Si hoy te dejara, ya podrías darte por satisfecha. Has recibido más de lo que has dado. Te saqué de una casa triste y destructiva, te llevé al mundo, te di mi amor a cambio de todo, ¿qué más quieres?
Pero tú no lo soltaste.
– No me tientes, Javier. No me obligues a hacer un daño, por favor. No me injuries así. No me digas que todo el bien te lo debo a ti, porque te voy a contestar con un mal.
Querías excitarlo y en tus manos no había fuerza y él te sonreía porque no tenía fuerza.
– …No digas que este exilio en que he vivido contigo es un bien el día que piensas dejarme. No me recuerdes que vivo de prestado aquí. Recuerda a mi padre en su hotelucho. Recuerda a mi hermano muerto. Recuerda a mi madre encerrada, insultándome porque he seguido gastando mi raza con ustedes, no hagas eso, por Dios…
No se daban por enterados del juego secreto, debajo de las palabras, de la complicidad para probarse esta impotencia mientras hablaban sin saber qué decían:
– Dios…
La mano de Javier también llegó a ti y no pasó nada. Sólo gritaste.
– ¡Lo escuché toda mi vida, toda mi infancia! ¡Déjame repetir ese nombre! ¡Es lo único que me liga todavía con los locos y los muertos! Ay, la vieja interrumpía las comidas para decir ese nombre y luego gemía, aguantaba, a veces se levantaba desesperada, temblando. Ellos… tú tienes que saberlo, Javier, porque nuestra vida ha sido como es por eso… ellos me enseñaron que nosotros no teníamos más salvación, hasta cuando nos pisoteaban, en la cárcel, en el exilio, hasta en la muerte, que hacer exigencias y exigir dudas: exigir, exigir, más, más, más…
Читать дальше