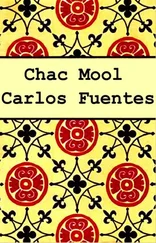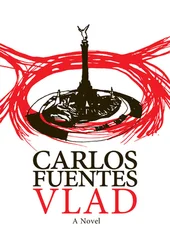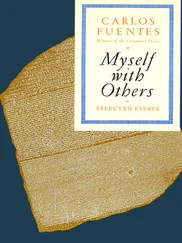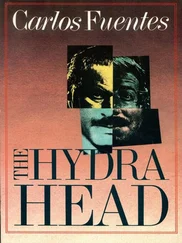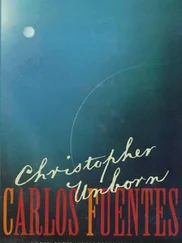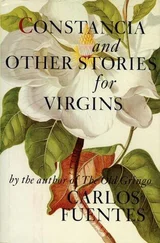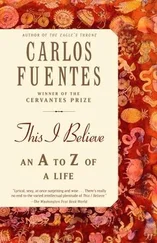– Aprobada.
– Oh, iba al cine tres o cuatro veces por semana. Todas las chicas pertenecían a un club de admiradoras de alguien. ¿A que no recuerdas a James Cagney aplastándole una toronja en la cara a Mae Clarke? Y Clark Gable sobre la cubierta del Bounty. Y Errol Flynn en aquel duelo del Capitán Sangre, a orillas del mar.
Reíste y te cubriste los pechos con la bata.
– La pobre Olivia de Havilland siempre salía en esas películas, bonita y suspirona, con una cara de palo. Pero la mujer más elegante del cine era Kay Francis, siempre muy lánguida y esbelta.
Javier bostezó y el castillo de fichas se cayó.
– Todas queríamos imitarla, con su voz nasal, su habilidad para tenderse en un diván cubierto de pieles blancas y beber un cocktail. Luego vino Carole Lombard y destruyó ese estilo, nos hizo aceptar la espontaneidad, la locura y hasta la comicidad en la mujer. Muchas queríamos salir para siempre de la casa y hacer carrera en Manhattan, ser Rosalind Russell y casarnos con la réplica de Cary Grant. Ah. Garbo era otra cosa. Era la divina, la poseída de los dioses… y John Garfield… John Garfield murió fornicando… ¡Pase!
El mozo entró con una botella de tequila sobre una bandeja de latón que decía Cerveza Corona la Rubia de Categoría y la puso sobre la mesa de noche con dos vasos pequeños, un salero y varias rebanadas de limón. Dijo que no había Damiana.
– Lástima. Es un afrodisíaco-. Le entregaste un peso al indio sonriente. -Toma.
Serviste las dos copas y le pasaste el salero y los limones a Javier. Javier exprimió el limón dentro del vaso y luego lo rodó de sal:
– Esto no me va a caer bien, Ligeia. Lo sabes de sobra. Los dos se miraron mientras sorbía lentamente el tequila.
– John Garfield -suspiró Javier y se quedó mirando al techo con el vaso entre las manos-. Qué cruel e innecesariamente cambia una muerte ajena el espíritu de quienes la contemplan. Nunca quieres recordarlo.
– No importa. Olvídalo-. Bebiste el alcohol blanco exprimiendo el limón en los labios y chupando los granos de sal colocados sobre el puño.
Javier bebió; escupió una semilla de limón y dejó de mirarte.
– ¿No quieres olvidar? -preguntaste.
Tomaste el reloj pulsera de la mesa de noche y lo estuviste mirando varios minutos. Luego me ibas a contar que volviste a pensar que al principio no querías asociar la actitud de Javier con un incidente tan simple como haber abierto sin su permiso una carta que ni siquiera leíste. Tenías que referirla a tu propia actitud de no conformarte con la pasión inmediata que se dieron al conocerse, sino exigir de esa pasión que revelara, también, la máscara quebrada y oculta. Tenías que creer, entonces, que ésta era la razón detrás de los silencios nuevos y la nueva felicidad -para ti lo era, porque obedecía a esa sugestión razonada- de esos actos inconclusos, de largas esperas, cuando regresaron a México y tú te quedabas en el apartamento y Javier salía a las calles. Y me dijiste que entonces no veías, no entendías, que la pasión se iba convirtiendo en sentimiento. O te lo dije yo para consolarte con una explicación. Ya no recuerdo pero sé que el sentimiento -me dijiste o te quise hacer creer- nos encierra en nosotros mismos y la pasión nos arroja en brazos de otros. Que la pasión se comparte y el sentimiento no. En todo caso, dragona, creíste que por eso que sólo hoy comprendes, cuando es tarde, buscaste instintivamente, hace veinte años, un regreso a la pasión por medio de la obra de Javier.
– Siempre te lo guardas todo, Javier.
– Ya te explicaré…
– No. No quería creer que todo fue porque abrí sin tu permiso esa carta. Era demasiado tonto.
Apoyaste el mentón contra el puño humedecido por la sal y la saliva y tarareaste. Javier quiso distinguir lo que tarareabas y tú bajaste la voz y te acariciaste una pierna, dejando caer la cabeza hasta tocar la rodilla con la frente.
– Yo creía que habías entendido -murmuró Javier. Miró tu nuca y luego él tomó el reloj e hizo girar las manecillas-. Había venido a verte, junto con las mujeres más jóvenes que tú, todas reflejadas en esos cuadros de un tuberculoso muerto quién sabe cuándo. Me diste la mano y salimos de la Tate… Dos veces fuiste mi estela ática…
Levantaste la cabeza.
– No. Tenía que creer que la razón era mi propio sentimiento. No quería que nos conformáramos con esa pasión natural que nos dimos al conocernos. Quería exigirle que también nos revelara otra cosa, algo oculto…
El reloj tragó varias horas y Javier sonrió.
– …lejana e inmóvil, pausada e inasible, para que contuvieras todos mis deseos de variedad…
Volvieron a mirarse y tú dijiste:
– Pudimos haber jugado. ¿Con quién huyó Miriam? ¿A dónde? ¿Por qué no la buscaste? ¿Sabes que ahora nunca podrás conocer su nombre y su voz? Por favor…
Javier bebió de un solo trago el fondo del vaso y se sirvió otro.
– Te va a hacer daño. Mañana no te vas a sentir bien y te quejarás de las vacaciones estropeadas…
– Sírvete otro tú misma. Si sólo pudiera localizarlo.
– ¿Qué?
– El malestar. Si sólo pudiera decir, córtenme la vesícula, córtenme el duodeno. No sé dónde está el mal. El estómago trastornado, la náusea, la lasitud, las manos frías, los gases, las ganas de cerrar los ojos, el insomnio. ¿Qué tarareabas?
– Cannonball Adderley. Lillie. No hay nada más lento, más acariciante. Oye la flauta de Yusef Lateef, ¿no lo conoces? Es un Mefistófeles negro.
Javier arrojó desde la cama el vaso de tequila contra el espejo de la cómoda. Tú no dejaste de mirar a tu marido:
– No tienen otra manera de hablar. Lillie. Eso es todo. Una comunicación desesperada.
El cristal cayó sobre la cómoda sin ruido, porque el estruendo del impacto seco aún no terminaba y los trozos cayeron unidos y en silencio, dejando ver su dorso pintado de negro.
– ¿Cuánto apuestas? -gritó Javier.
Levantaste el vaso intacto, serviste más tequila y lo entregaste a Javier;
– Yo nada. Tú ganas.
Javier observó el vaso, sonrió y lo acarició:
– ¿Ves qué fácil? El vaso no se rompió y el cristal sí. ¿Qué tal si es al revés. Tu alemán…
– ¿Qué estás diciendo?
– Sí, quizás todo es necesario, todo eso, lo que no debes hacer y luego lo haces ¿y qué? Yo, en cambio, de niño me encerraba en el excusado a escribir las palabras que no me atrevía a decir. ¿Me entiendes? Escribía en la pared del baño las palabras que hubiera querido decirles a los matones de la escuela.
– Brass butterfly, no sé por qué te quiero si conozco tan bien tus defectos.
– Por eso mismo. La inocencia es indecencia. Lo bueno de perderla es que al mismo tiempo se pierden los prejuicios. N’est-ce pas?
– Sí, Gautama. Por lo menos cruza las rodillas.
Javier rió:
– Ya está. Y tú detente así. No te muevas. Así, con los brazos caídos a los lados. No te muevas. La luz te está gastando. La luz y no el tiempo o la luz que es el tiempo. Imagina, Ligeia, que el tiempo se detiene pero la luz no: entonces la luz será el tiempo y te envejecerá.
Reíste:
– ¿Por qué no lo escribes, Javier?
Saltó de la cama y se hincó ante ti, ciñó con fuerza el cinturón de tu bata alrededor de tu talle, la abrió un poco en los pechos, los levantó y dejó caer, se puso de pie y reunió la cabellera en el puño.
– Me haces daño.
Javier acercó su perfil al tuyo:
– Ahora puedes repetirlo. Si quieres.
– Está bien. Fue sólo un sueño.
Las uñas de Javier se clavaban en tu cabeza y quisiste zafarte y él dijo, sin darse cuenta de que te hacía daño:
– Cuando abrimos la ventana aquella misma mañana, estar allí, en Falaraki, era creer en lo que nunca habíamos visto…
Читать дальше