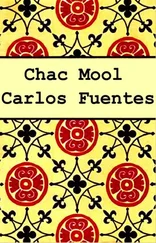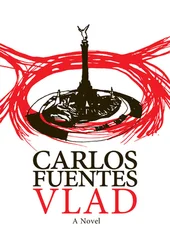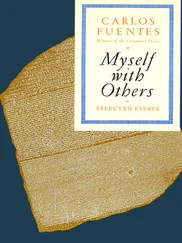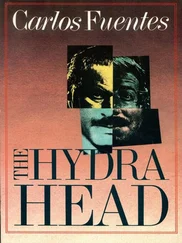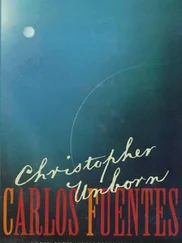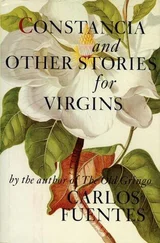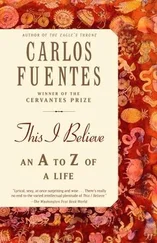– Conste. Tú empezaste. Yo no dije nada.
– Ligeia, tráeme la medicina y un vaso de agua.
– ¿Qué te pasa?
– Acidez, nada más.
– No tomes la sábana para ti. Qué manía.
– ¿Qué dice Franz? ¿Va estar listo el coche mañana?
– No sé. Cómo voy a saber. No he visto más a Franz. ¿No sería mejor que cenaras algo? Si tienes acidez con el estómago vacío, es peor.
– Quién sabe. La medicina distrae.
– ¿Qué? ¿Distrae qué?
– Los jugos gástricos.
– Levántate, Javier. Hagamos algo.
– ¿Qué cosa?
– ¿No traes tu dominó?
– Sí, ahí viene, ahí, en la maleta.
Te levantaste y abriste la maleta.
– Me da risa recordar cómo comías de joven. Nada te caía mal.
Javier no te dijo nada con la mirada y por eso tú quisiste imponerle otra interrogación y dijiste mientras buscabas el dominó:
– En Nueva York. Cuando nos conocimos en el City College y nos enamoramos.
Encontraste la caja de dominó y la hiciste sonar. Miraste alrededor del cuarto. Dejaste caer las fichas sobre la mesa de noche.
– ¿Recuerdas las aceitunas negras? ¿Unas aceitunas negras y grandes? ¿Recuerdas de dónde eran?
– Recuerdo que bebíamos un vino blanco muy seco, sentados frente a la rada.
– ¿Y cómo se llamaba? ¿A que no recuerdas?
– Y un pescado rojo.
– ¿No piensas levantarte a jugar?
– No. Pon las fichas sobre la cama.
Miraste a Javier, suspiraste y empujaste las fichas de la mesa de noche a la cama.
– Trae la pluma, Ligeia. Está en la bolsa del saco. Encuentra un papel.
– No.
– Hay que llevar la cuenta.
– No. No quiero. Que cada uno gane su juego y ya.
– Está bien.
Javier revolvió las fichas sobre la cama.
– Aceitunas negras de Kalamatis. De Kalamatis, Javier.
– Escoge las fichas.
– ¿Cuántas se toman cuando el juego es entre dos?
– Siete. Sabes perfectamente que siempre se toman siete fichas y luego se come. Ándale. Abre la mula de seises.
– No la tengo.
– Yo tampoco. Abro con la de cincos.
– Tengo hambre. Quisiera unas aceitunas negras de Kalamatis. Tengo ese antojo. Lo sabes muy bien. ¿Por qué finges?
– No recuerdo. Además, los nombres no importan.
– ¿Qué importa entonces?
– Ya te lo he dicho. Juega. Casi un catálogo de cosas. Eso es lo que regresa, a veces, no muchas veces.
Jugabas mecánicamente y quisiste reconstruir esos objetos diminutos, empastillados, de terracota, de mármol, alabastro y marfil. Recordabas palomas, toros, peces, monos, ovejas y tórtolas, lechuzas, ciervos y leones, un hombre con una cabra muerta alrededor del cuello. Maneras de nombrar o propiciar algo.
– Come.
Y muchas urnas para las serpientes. Sí, la serpiente sobre todo, el león y el toro. Los tres juntos.
– Hoy estuve recordando, Javier, cuando llegamos a Xochicalco y luego junto al río, cuando…
– Carajo. Me ahorcaste la mula.
– Dos-seis. Juego sola. Doble seis. Seis-cinco. Se cerró. Me fui.
– Déjame hacer la sopa.
– Cuidado. Una ficha se metió entre las sábanas.
– Aquí está. Ligeia.
– ¿Sí?
– Se te olvidó algo.
– ¿Qué?
– Mi medicina y un vaso de agua.
– Perdón. Ahora voy.
– No estuve ahí.
¿Para qué insistes en decir que él estuvo ahí y debe recordar el nombre de un vino y unas aceitunas? Entraste al baño y prendiste la luz. Todo lo que él pudo saber lo pudo aprender viendo láminas de un libro, o leyendo una guía de viajes. ¿A poco no? Abriste el botiquín y buscaste el frasco de Melox. Para averiguar que el palacio de Minos se levanta entre huertos de olivos y sobre una montaña pálida y rocosa. Lo encontraste y abriste el grifo para llenar el vaso. Entre cipreses y hondonadas, entre laureles y plúmbagos. El agua salió ferrosa y vaciaste el vaso en el lavamanos. Y que allí se escucha el día entero a las cigarras y que la tierra de Knossos es rojiza y que los toros pintados en los muros son del mismo color. Apagaste la luz y te detuviste en la puerta. Y que alrededor hay viñedos y en las bodegas del palacio urnas gigantes con múltiples asas y cavidades secas para guardar los cereales y que todo el palacio es un panal de claustros, archivos, talleres, salas, recámaras reales y baños hundidos. Regresaste al cuarto y Javier terminaba de mezclar las fichas. Un lugar donde representar.
– Toma. El agua no se puede beber.
– No importa. Me bebo la medicina empinada.
– ¿Qué murmurabas, Javier?
– Nada. Que quizás lo único vivo allí era un corral cercano donde un cerdo solitario escarbaba la tierra, ahuyentaba a las gallinas y luego se rascaba contra las piedras del muro.
– Entonces tú estuviste allí.
– No.
– Y en Heraklión. Y en Rodas. Y en la playa de Falaraki. Javier, Falaraki, Falaraki, ¿no recuerdas?, tienes que recordar…
– Yo tengo el doble seis.
– ¿Cuánto tiempo pasamos en Falaraki?
– El que quieras. Nunca estuvimos allí. Juega, por favor.
– Nos quedamos en esa casa blanca, hundida en la arena, con ventanillas estrechas, embarrada de una cal que nos cegaba de día y de noche… Sí, la casa tenía un… no sé… Perdón.
Javier recogió las fichas. Tumbó las que tú, con dificultades, mantenías de pie sobre el colchón.
– Te dije…
– Lo que yo recuerdo es una casa teñida de carbón, una casa donde la madre servía matzoh-balls y contaba chistes crueles en voz baja al hermano y el padre no daba pie con bola y si quieres recuerda eso y no tu ridícula casa junto al mar…
Saltaste de la cama.
– Qué te importa. Tú no estuviste allí.
– Tampoco estuve en Grecia.
– Pero yo sí.
Te paseaste por la recámara, dragona. Tú llegaste una noche por mar a Falaraki en un caique que te llevó desde el embarcadero de Rodas y al llegar sólo se veía el lomo negro de las montañas y el capitán les ofreció un vaso de anís con agua y el caique pateaba fuerte sobre el mar. Y desde entonces supiste que Grecia ha vivido siempre en el mar porque el mar es la promesa, el espejismo que no se desvanece, la otra tierra expuesta el día entero a los ojos de quienes quisieran abandonar ésta, plana y seca, donde sólo crece el olivo y todo lo demás -jacinto, adelfa, lirio, hibisco- es un perfume, una intoxicación, una alquimia inventada para responder a la belleza del mar y retener, inútilmente, a los hombres en las islas. Le pediste a Javier que lo escribiera.
– Shit. Tengo hambre. Voy a pedir algo de beber.
Te pusiste la bata y saliste al pasillo.
– Él no estuvo ahí -murmuró Javier mientras tú gritabas desde el corredor, “¡mozo!”, “¡señorita!”, “¡niña!”, “¡hey!”, “¿quién atiende aquí?”, “what sort of dump is this?” y Javier bostezó:
– Cholula Hilton.
– A ver qué tienen de beber. Tequila o lo que sea. ¿No tienen el licor de la Damiana?
El joven indígena asintió y negó varias veces con la cabeza, sonrió continuamente y se fue. Tú te dejaste caer sobre la cama.
– ¿Quién fue Alexander Hamilton? -preguntó Javier mientras intentaba construir un castillo con las fichas del dominó.
– George Arliss.
– ¿Juárez?
– Paul Muni. Entre los dos se repartieron las biografías:
Richelieu, Pasteur, Zola, Wellington, Voltaire, Rotschild, Disraeli.
– ¿Quién inventó el teléfono?
– Don Ameche.
– ¿La luz eléctrica?
– Spencer Tracy.
– ¿Los servicios de prensa?
– Edward G. Robinson.
– Primera y segunda versión de Beau geste.
– Ronald Colman, Ralph Forbes y Neil Hamilton; Gary Cooper, Ray Milland y Robert Preston; Mary Bryan o Susan Hayward; Noah Beery o Bryan Donlevy; William Powell o J. Carrol Naish.
Читать дальше