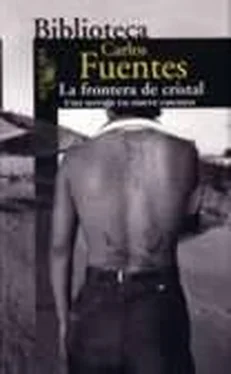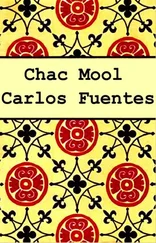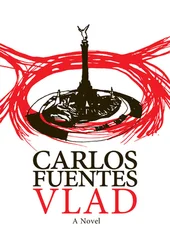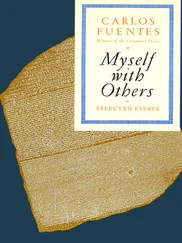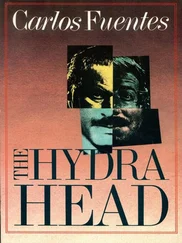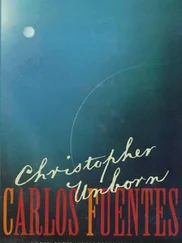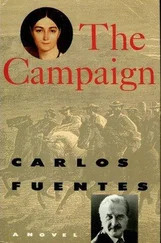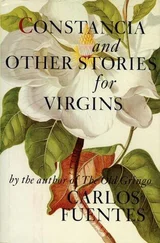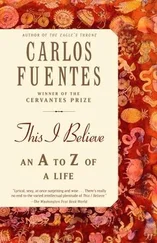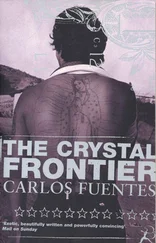Se sentó y un joven guapo, rubio, vestido como mesero del fin de siglo, le ofreció la carta. Dionisio había escogido un lugar apartado, con vista sobre la pista de patinaje, pero no tardaron en sentarse en la mesa de al lado dos viejillos encorvados aunque enérgicos, enojados, repelones, con gorras de tela seersucker, cardigans blancos y pantalones azules también. Se sentaron armando ruido y arrastrando sus zapatos tenis Nike.
– A ver. Para empezar -consultó Dionisio el menú-.
– Dame pruebas- dijo uno de los ancianos cascarrabias.
– No tengo por qué. Sabes que no es cierto -le dijo su compañero-.
– Un cóctel de camarones.
– No sacaste nada de ese negocio. -No sé por qué sigo discutiendo George-.
– No, sin salsa. Sólo limón.
– Te advertí que ibas a la ruina.
– Te lo dije, te lo dije, te lo digo, ¿no tienes otra cantinela?
– ¿Cuál es la sopa del día? -No sabes nada-.
– Lo vi venir de lejos, Nathan. Te lo advertí. -Vychisoisse-.
– Te digo que no sabes nada.
– ¿Que no sé nada? ¿Tú sabes que la mitad de los barcos mercantes en la segunda guerra mundial se perdieron?
– Pruébalo. Lo acabas de inventar. -Un steak en seguida. -¿Quieres apostar?
– Claro. Siempre gano las apuestas contigo. Eres un ignorante, George.
– Término medio.
– ¿Tú sabes qué es la gravedad? -No, y tú tampoco. -Es una fuerza magnética.
– No, sin jardinería. El puro steak.
– A ver: ¿hay gravedad a la orilla del mar? -No, es cero-.
– ¡Ah!, qué profunda sabiduría. No se te puede engañar.
– Apuesta lo que quieras. -Apuesto, Nathan-.
– No, muchacho, no me gustan las papas asadas, con o sin crema agria.
– De todos modos se lo vamos a cobrar. -Cóbrenlo pero no me lo pongan con la carne. -Me van a despedir si no pongo la papa asada. Es el reglamento.
– Está bien, ponla al lado. contigo,
– De todos modos se la iban a cobrar. El plato cuesta $22.90 con o sin papa.
– Está bien.
– George, sabes un poquito de todo pero no sabes nada importante.
– Sé cuando un negocio es malo y conduce al fracaso, Nathan. No puedes negar que eso sí sé…
– Pues yo no sé nada, pero soy un hombre educado.
– Hechos, hechos, Nathan.
– ¿Me estás oyendo? -te oigo, con paciencia.
– No sé por qué seguimos hablando tú y yo.
– Una ensalada de lechuga.
– ¿Al final?
– Sí, muchacho, la ensalada se toma al final.
– ¿Es usted extranjero?
– Sí, soy un extranjero rarísimo con manías rarísimas como tomar la ensalada al final.
– En América la tomamos al principio. Es lo normal.
– ¿Me estás oyendo George?
– Dame hechos, Nathan.
– ¿Sabes que el monto anual de ingresos de la industria editorial americana equivale al monto anual de ingresos de la industria de salchichas? ¿Sabías eso?
– ¿De dónde lo sacaste?- ¿Es para insultarme? -¿De cuándo acá eres editor de libros?
– No, soy fabricante de salchichas y tú lo sabes, Nathan. ¿Me estás oyendo?
– Y el pie de merengue y limón. Es todo. -¿Quieres apostar?
– ¿Me estás oyendo? -Dame pruebas.
– No sabes nada.
– No sé por qué seguimos comiendo juntos…
– Apuesta.
– Apuesto. ¿Hay gravedad en la luna?
– Hechos, hechos.
– Te dije que ese negocio iba al fracaso seguro… Estás quebrado George.
Al llamado George se le escapó un sollozo ronco, tumultuoso, que nada tenía que ver con su rostro impasible.
No hay fascinación que no contenga su gramo de repulsión; nos reñimos a nosotros mismos cuando nos dejamos encantar por el ojo de la Medusa; pero en el caso de este par de vejetes argüenderos, secos, calvos, narigones, artríticos, fálicamente armados de puros sin encender -prohibido fumar- la repulsión terminó por expulsar la fascinación y Dionisio, con impaciencia, empezó a manipular una botella de salsa, frotándola cada vez más nerviosamente a medida que el debate sin salida de George y Nathan se prolongaba, insomne, imprescindible para los dos viejos, insoportable para Dionisio. El gastrónomo mexicano, para salvarse de George y Nathan, comenzó a pensar en mujeres mientras frotaba la botella, al tiempo que distinguía los signos de ésta, salsa mexicana, salsa de chile jalapeño, súbita, mágicamente destapada desde adentro, como un volcán que rompe la costra antigua de su cráter y vuelve a vomitar lava mientras más la frotaba el del mote báquico.
Sólo que de la botella de salsa de chile no salió la salsa misma, sino un pequeño hombrecito, diminuto pero distinguible por su traje de charro, su sombrero de mariachi y sus bigotes zapatistas:
– Patrón -dijo descubriéndose la cabeza hirsuta- me has salvado de un encierro de un año. Ningún gringo me abría. ¡Gracias! ¡Ordéname y tu voluntad será servida! -terminó el charrito, acariciando la pistola que llevaba enfundada junto a la cadera.
Dionisio "Baco" Rangel recordó por un momento el chiste del náufrago que lleva diez años en la isla desierta y un día libera al genio de la botella y cuando éste le pide que pida lo que quiera y el náufrago solicita una vieja muy buena, lo que se aparece es la Madre Teresa. Decidió hacerle confianza al charrito de la botella, idéntico, por lo demás, a la figura del Charro Matías en los cartones de Abel Quezada.
– Una mujer. No. Varias.
– ¿Cuántas? -le preguntó el charrito, dispuesto, por lo visto, a poblar un harén si era necesario.
– No -explicó Dionisio-. Una por cada plato que he pedido.
– ¿Con el plato, amo, o en vez del plato?
– Eso te lo dejo a ti -dijo, con cierta displicencia, acostumbrado ya a lo insólito (como siempre) este mexicano universal que es, fue, será nuestro protagonista: Dionisio "Baco" Rangel-. Como el plato, con el plato…
El charrito hizo un paso de jarabe, disparó una vez en el aire y desapareció. En su lugar, aparecieron simultáneamente el mesero con el cóctel de camarones y una mujer flaca, delgada hasta la hambruna, con el pelo oscuro, lacio, y con fleco, flaca como la novia de Popeye o las modelos de Modigliani, todo lo contrario de las gordas soñadas perversamente por Dionisio, y armada de una cocacola de dieta que se servía en cucharadas mientras miraba a Dionisio con ojos a la vez aburridos, irónicos y cansados. Los mismos ojos con tedio infinito que recorrieron el Grill mientras ella se preguntaba, con voz más larga que el Mississippi, ¿qué hacía allí y con quién estaba? Él le dijo que le había pedido una mujer al genio de la botella. No logró asombrarla. Suprimiendo un bostezo, la gringa anoréxica le contestó que lo mismo había pedido ella. No hay peor suerte que compartir la suerte de otra persona. Ella pidió un hombre -sonrió con inmensa fatiga, con hambre infinita dejándolo a la suerte, porque cuando ella escogía, siempre escogía mal, entonces que otro lo hiciera por ella, ella era disponible, totalmente disponible.
– Soy una pésima amante -dijo casi con orgullo-. Te lo advierto. Pero no acepto ninguna culpa. El culpable es siempre el hombre.
– Es cierto -dijo Dionisio-. No hay mujeres frígidas. Hay hombres impotentes.
– O entusiastas -rumió la flaca-. No tolero el entusiasmo en el amor. Le roba toda sinceridad. Pero tampoco tolero la sinceridad. Sólo soporto a los hombres que me mienten. Es el único misterio del amor, la mentira.
Bostezó y dijo que deberían aplazar su encuentro sexual.
– ¿Por qué?
– Porque a mí sólo me importa el sexo para luego borrar todo vestigio del compañero sexual. Es muy fatigoso todo esto.
Dionisio extendió la mano para tocar la de la flaca. Ella la retiró con repugnancia y soltó una risa de cabaret.
Читать дальше