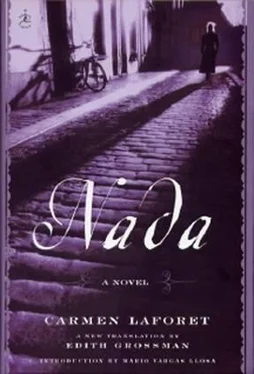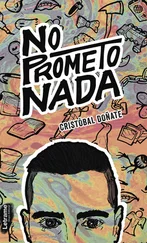Se acercó a mí y se quedó enfrente. Me puso sus dos manos en los hombros, mirándome.
– Y tú, querida, esta tarde y siempre que se trata de tu tío o de tu casa eres igual que mis parientes… Te horrorizas sólo de pensar que yo estoy allí. Te crees que no sé lo que es ese mundo tuyo, cuando lo que sucede es que me ha absorbido desde el primer momento y que quiero descubrirlo completamente.
– Estás equivocada. Román y los demás de allí no tienen ningún mérito más que el de ser peores que las otras personas que tú conoces y vivir entre cosas torpes y sucias.
Yo hablaba con brusquedad, dándome cuenta que no podría convencerla.
– Cuando llegué a tu casa el otro día, ¡qué mundo tan extraño apareció a mis ojos! Me quedé hechizada. Jamás hubiera podido soñar, en plena calle de Aribau, un cuadro semejante el que ofrecía Román tocando para mí, a la luz de las velas, en aquella madriguera de antigüedades… No sabes cuánto pensaba en ti. Cuánto me interesabas por vivir en aquel sitio inverosímil. Te comprendía mejor… Te quería. Hasta que llegaste… Sin darte cuenta me mirabas de un modo que estropeabas mi entusiasmo. De modo que no me guardes rencor por querer entrar yo sola en tu casa y conocerlo todo. Porque no hay nada que no me interese… Desde esa especie de bruja que tenéis por criada, hasta el loro de Román…
»En cuanto a Román, no me dirás que sólo tiene el mérito de estar metido en ese ambiente. Es una persona extraordinaria. Si lo has oído interpretar sus composiciones, tendrás que reconocerlo.
Bajamos a la ciudad en el tranvía. El aire tibio de la tarde levantaba los cabellos de Ena. Estaba muy guapa. Me dijo aún:
– Ven a casa cuando quieras… Perdóname por haberte dicho que no vinieras. Eso es otro asunto. Ya sabes que eres mi única amiga. Mi madre me pregunta por ti y parece alarmada… Estaba contenta de que al fin simpatice con una chica; desde que tengo uso de razón me ha visto rodeada de muchachos únicamente…
Llegué a casa con dolor de cabeza y me extrañó el gran silencio que había a la hora de la cena. La criada se movía con desacostumbrada ligereza. En la cocina la vi acariciando al perro, que apoyaba la cabezota sobre su regazo. De cuando en cuando recorrían a aquella mujer sacudidas nerviosas como descargas eléctricas y se reía enseñando los dientes verdes.
– Va a haber entierro -me dijo.
– ¿Cómo?
– Se va a morir el crío…
Me fijé que en la alcoba del matrimonio había luz.
– Ha venido el médico. He ido a la farmacia a buscar las medicinas, pero no me han querido fiar, porque ya saben en el barrio cómo andan las cosas en la casa desde que murió el pobre señor… ¿Verdad, Trueno?
Entré en la alcoba. Juan había hecho una pantalla a la luz para que no molestara al niño, que parecía insensible, encarnado de fiebre. Juan lo tenía entre los brazos, porque el pequeño de ninguna manera soportaba estar en la cuna sin llorar continuamente… La abuela parecía atontada. Vi que le acariciaba los pies metiendo sus manos por debajo de la manta que le envolvía. Rezaba el rosario mientras tanto y me extrañó que no llorase. La abuela y Juan estaban sentados en el borde de la gran cama de matrimonio, y en el fondo, sobre la cama también, pero apoyada contra la esquina de la pared, vi a Gloria jugando a las cartas muy preocupada. Estaba sentada a la manera moruna, desgreñada y sucia como de costumbre. Pensé que estaría haciendo solitarios. A veces los hacía.
– ¿Qué tiene el niño? -pregunté.
– No se sabe -contestó rápidamente la abuela.
Juan la miró y dijo:
– El médico opina que es un principio de pulmonía, pero yo creo que es del estomago.
– ¡Ah!…
– No tiene ninguna importancia. El nene está perfectamente constituido y soportará bien las fiebres -siguió diciendo Juan mientras sujetaba con gran delicadeza la cabecita del pequeño, apoyándola en su pecho.
– Juan! -chilló Gloria-. ¡Ya es hora de que te vayas! Él miró al niño con una preocupación que me habría parecido extraña si yo hubiera tenido en cuenta sus palabras anteriores. Dulcificó un poco la voz.
– No sé si ir, Gloria… ¿Qué te parece? Este pequeño únicamente quiere estar conmigo.
– Me parece, chico, que no estamos para pensarlo. Te ha caído del cielo esa oportunidad de poder ganar unas pesetas tranquilamente. Ya nos quedamos yo y la mamá. Además, en el almacén hay teléfono, ¿no? Te podríamos avisar si se pusiera peor… Y como no eres tú solo el que haces la guardia, podrías venirte. Todo sería que no cobraras al día siguiente…
Juan se levantó. El niño empezó a gemir. Juan sonrió con una rara mueca, indeciso…
– ¡Anda, chico, anda! Dáselo a la mamá.
Juan lo puso en brazos de la abuela y el niño empezó a llorar.
– ¡A ver! Dámelo a mí.
En brazos de su madre parecía estar mejor el pequeño.
– ¡Qué pícaro! -dijo la abuela con tristeza-. Cuando está bueno sólo quiere que le tenga yo, y ahora…
Juan se metía el abrigo, pensativo, mirando al niño.
– Come algo antes de marcharte. Hay sopa en la cocina y queda un pan en el aparador.
– Sí, beberé sopa caliente. La pondré en una taza… Antes de marcharse volvió aún a la alcoba.
– Voy a dejar este abrigo. Me pondré el viejo -dijo cuidadosamente cogiendo uno muy astroso y manchado que colgaba de la percha-. Ya no hace frío y en una noche de guardia se estropea mucho…
Se veía que no se decidía a ir. Gloria volvió a gritar:
– ¡Que se hace tarde, chico! Al fin se fue.
Gloria acunaba al niño, impaciente. Cuando sintió que la puerta se cerraba, estuvo aún un rato con el cuello tenso, escuchando. Luego gritó:
– ¡Mamá!
La abuela había ido a cenar a su vez y estaba tomando la sopa con pan, pero lo dejó a medias y acudió en seguida.
– ¡Vamos, mamá, vamos! ¡De prisa!
Puso al niño en el regazo de la abuela sin hacer caso de su llanto. Luego se empezó a vestir con lo mejor que tenía: un traje estampado al que aún colgaba el cuello sin terminar de coser y que estaba arrugado sobre la silla y un collar de cuentas azules. Con el collar hacían juego dos pendientes panzudos, azules también. Se empolvó mucho la cara, según su costumbre, para ocultar las pecas, y se pintó los labios y los ojos con manos temblorosas.
– Ha sido una suerte muy grande que Juan tuviera ese trabajo esta noche, mamá -dijo, al ver que la abuela movía la cabeza disgustada, paseando al niño, muy grande ya para sus brazos demasiado viejos-. Voy a casa de mi hermana, mamá; rece por mí. Voy a ver si me da algún dinero para las medicinas del niño… Rece por mí, mamá, pobrecita, y no se disguste… Andrea la acompañará a usted.
– Sí, me voy a quedar estudiando.
– ¿No cenas antes de marcharte, niña?
Gloria lo pensó medio minuto y luego se decidió a tragarse la cena en un santiamén. La sopa de la abuela, en el plato, se enfriaba y se ponía viscosa. Nadie volvió a reparar en ella.
Cuando Gloria se fue, la criada y Trueno entraron a dormir en su alcoba. Yo encendí la luz del comedor -que era la mejor de la casa- y abrí los libros. No podía con ellos aquella noche, no me interesaban y no los entendía. Pero así pasaron dos o tres horas. Era aquél uno de los últimos días de mayo y tenía que hacer un esfuerzo en mi trabajo. Recuerdo que me empezó a obsesionar el plato de sopa medio lleno que estaba abandonado frente a mí. El trozo de pan mordido.
Escuché algo así como el sonido de un moscardón. Era la abuela que se acercaba canturreando al niño que llevaba cargado. Sin dejar el tono de cantinela me dijo:
– Andrea, hija mía… Andrea, hija mía… Ven a rezar el rosario conmigo.
Читать дальше