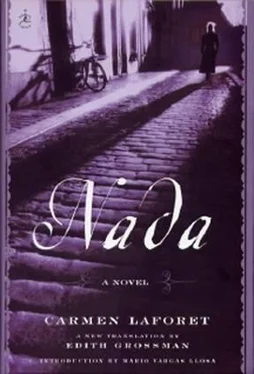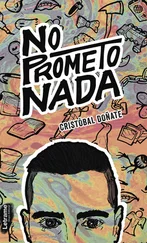Me costó trabajo entenderla. Luego la seguí a la alcoba.
– ¿Quieres que te sostenga un poquito al pequeño? La abuela movió enérgicamente la cabeza en sentido negativo. Se sentó otra vez en la cama. El niño parecía dormir.
– Sácame el rosario del bolsillo.
– ¿No te duelen los brazos?
– No…, no. ¡Anda, anda!
Empecé a recitar las bellas palabras del avemaría. Las palabras del avemaría, que siempre me han parecido azules. Oímos la llave de la cerradura en la puerta. Yo creí que sería Gloria y me volví rápidamente. Me llevé un susto enorme al ver a Juan. Al parecer no había podido dominar su inquietud y había regresado antes de la mañana. La cara de la abuelita expresó un terror tal, que Juan se dio cuenta en seguida. Se inclinó rápidamente hacia el niño que dormía, enrojecido, con la boca entreabierta. Pero luego se enderezó.
– ¿Qué ha hecho Gloria? ¿Dónde está?
– Gloria descansa un poco… o tal vez no… ¡No! ¿Verdad que no, Andrea? Salió a buscar algo en la farmacia… Ya no me acuerdo. Díselo tú, Andrea, hija mía…
– ¡No me mientas, mamá! ¡No me hagas maldecir!
Otra vez estaba exasperado. El niño se despertó y empezó a hacer pucheros. Él lo cogió en brazos un momento, canturreándole sin quitarse el abrigo, húmedo de la calle. A veces blasfemaba entre dientes. Cada vez se excitaba más. Al fin dejó a la criatura en la falda de la abuela.
– Juan! ¿Adónde vas, hijo? El niño va a llorar…
– Voy a traer a Gloria, mamá, a traerla arrastrando por los pelos si es necesario, junto a su hijo…
Temblaba todo su cuerpo. Dio un portazo. La abuela empezó a llorar, por fin.
– ¡Vete con él, Andrea! ¡Vete con él, hija, que la matará! ¡Vete!
Sin pensarlo, me puse el abrigo y eché a correr escaleras abajo detrás de Juan.
Corrí en su persecución como si en ello me fuera la vida. Asustada. Viendo acercarse los faroles y las gentes a mis ojos como estampas confusas. La noche era tibia, pero cargada de humedad. Una luz blanca iluminaba mágicamente las ramas cargadas de verde tierno del último árbol de la calle de Aribau.
Juan caminaba de prisa, casi corriendo. En los primeros momentos más que verlo lo adiviné a lo lejos. Pensé angustiada que si se le ocurriera tomar un tranvía yo no tendría dinero para perseguirlo.
Llegamos a la plaza de la Universidad cuando el reloj del edificio daba las doce y media. Juan cruzó la plaza y se quedó parado enfrente de la esquina donde desemboca la ronda de San Antonio y donde comienza, oscura, la calle de Tallers. Un río de luces corría calle Pelayo abajo. Los anuncios guiñaban sus ojos en un juego pesado. Delante de Juan pasaban tranvías. Él miraba a todos lados como para orientarse. Estaba demasiado flaco y el abrigo le colgaba, se le hinchaba con el viento, jugaba con sus piernas. Yo estaba allí, casi a su lado; sin atreverme a llamarle. ¿De qué hubiera servido que le llamara yo?
El corazón me latía con el esfuerzo de la carrera. Le vi dar unos pasos hacia la ronda de San Antonio y le seguí. De pronto dio la vuelta tan de prisa que nos quedamos frente a frente. Sin embargo, él pareció no darse cuenta, sino que pasó a mi lado en dirección contraria a la que antes había llevado, sin verme. Otra vez llegó a la plaza de la Universidad y ahora se metió por la calle de Tallers. Por allí no encontrábamos a nadie. Los faroles parecían más mortecinos y el pavimento era malo. Juan se volvió a detener en la bifurcación de la calle. Recuerdo que había una fuente pública allí, con el grifo mal cerrado y que en el empedrado se formaban charcos. Juan miró un momento hacia el ruido del cuadro de luz que enmarcaba la desembocadura de la calle en las Ramblas. Luego volvió la espalda y torció por la calle de Ramalleras, igualmente estrecha y tortuosa. Yo corría para seguirle. De un almacén cerrado vino olor a paja y a fruta. Sobre una tapia aparecía la luna. Toda mi sangre corría conmigo, a grandes golpes, en mi cuerpo.
Cada vez que por una bocacalle veíamos las Ramblas, Juan se sobresaltaba. Movía los ojos hundidos en todas direcciones. Se mordía las mejillas. En la esquina de la calle del Carmen -más iluminada que las otras- le vi quedarse parado, con el codo derecho apoyado en la palma de la mano izquierda y acariciándose pensativo los pómulos, como presa de un gran trabajo mental.
El recorrido que hacíamos parecía no tener fin. Yo no tenía idea de dónde quería ir él, ni casi me importaba. Se me estaba metiendo en la cabeza la obsesión de seguirle y esta idea me tenía cogida de tal modo, que ni siquiera sabía ya para qué. Luego me enteré de que podíamos haber hecho un camino dos veces más corto. Cruzamos, atravesándolo en parte, el mercado de San José. Allí nuestros pasos resonaban bajo el alto techo. En el recinto enorme, multitud de puestos cerrados ofrecían un aspecto muerto y había una gran tristeza en las débiles luces amarillentas diseminadas de cuando en cuando. Ratas grandes, con los ojos brillantes como gatos, huían ruidosamente a nuestros pasos. Algunas se detenían en su camino, gordísimas, pensando tal vez hacernos cara. Olía indefiniblemente a fruta podrida, a restos de carne y pescado… Un vigilante nos miró pasar con aire de sospecha al salir nosotros a las callejuelas de detrás, corriendo como íbamos uno detrás de otro.
Al llegar a la calle del Hospital, Juan se lanzó a las luces de las Ramblas, de las que hasta entonces parecía haber huido. Nos encontrábamos en la rambla del Centro. Yo, casi al lado de Juan. Él parecía olfatearme desde la subconsciencia, porque a cada instante volvía la cabeza hacia atrás. Pero aunque sus ojos pasaron sobre mí a menudo, no me veía. Parecía un tipo sospechoso, un ladrón que huyera tropezando con la gente. Creo que alguien me dijo una bestialidad. Ni siquiera estoy segura, aunque es probable que se metieran conmigo y se rieran de mí muchas veces. Yo no pensé ni un momento adonde podría conducirme esta aventura, ni tampoco en qué iba a hacer para calmar a un hombre cuyos furiosos arrebatos conocía tan bien. Sé que me tranquilizaba pensar en que no llevaba armas. Por lo demás, mis pensamientos temblaban en la misma excitación que me oprimía la garganta hasta casi sentir dolor.
Juan entró por la calle del Conde del Asalto, hormigueante de gente y de luz a aquella hora. Me di cuenta de que esto era el principio del barrio chino. «El brillo del diablo», de que me había hablado Angustias, aparecía empobrecido y chillón, en una gran abundancia de carteles con retratos de bailarinas y bailadores. Parecían las puertas de los cabarets con atracciones, barracas de feria. La música aturdía en oleadas agrias, saliendo de todas partes, mezclándose y desarmonizando. Pasando deprisa entre una ola humana que a veces me desesperaba porque me impedía ver a Juan, me llegó el recuerdo vivísimo de un carnaval que había visto cuando pequeña. La gente, en verdad, era grotesca: un hombre pasó a mi lado con los ojos cargados de rimel bajo un sombrero ancho. Sus mejillas estaban sonrosadas. Todo el mundo me parecía disfrazado con mal gusto y me rozaba el ruido y el olor a vino.
Ni siquiera estaba asustada, como aquel día en que, encogida junto a la falda de mi madre, escuché las carcajadas y las ridículas contorsiones de las máscaras. Todo aquello no era más que un marco de pesadilla, irreal como todo lo externo a mi persecución.
Perdí de vista a Juan y me quedé aterrada. Alguien me empujó. Levanté los ojos y vi en el fondo de la calle la montaña de Montjuich envuelta, con sus jardines, en la pureza de la noche…
Encontré a Juan por fin. Estaba, el pobre, parado. Mirando el escaparate iluminado de una lechería, en el que aparecía una fila de flanes apetitosos. Movía los labios y con la mano se cogía la barba pensativo. «Éste es el momento -pensé- de poner mi mano sobre su brazo. De hacerle entrar en razón. De decirle que Gloria seguramente estará en casa…» No hice nada.
Читать дальше