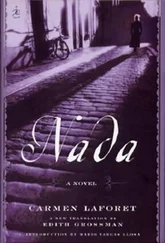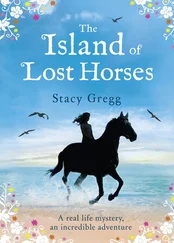El viejo médico también había perdido la dignidad; no tenía las mangas de la camisa subidas; pero se había quitado la chaqueta igualmente y el sudor le manchaba la fina tela blanca. Tenía una cara congestionada y triste, como de borracho, y estaba absorto en el juego. Su enorme humanidad llenaba gran parte de la habitación.
Hones se apoyaba en el respaldo de la silla de Pablo. A veces decía alguna palabra referente al juego, pero se veía que estaba interesada por otras cosas. José pudo apreciar de un golpe, y le pareció repugnante, que rozaba a veces disimuladamente su cuerpo contra la cabeza y los hombros del pintor.
Como en una fiesta, los ceniceros estaban llenos de colillas. Había tazas de café por todas partes. Daniel, vestido de oscuro, con su triste barbilla huidiza y sus cabellos pulcros, daba una nota de dignidad a la escena. Tomaba, silencioso y anonadado, una taza de infusión.
La voz de José, que él hubiera querido firme y tajante, le salió estridente:
– Don Juan, siento interrumpir el entretenimiento, pero le necesito para Pino.
Don Juan parpadeó:
– ¿Eh…? Sí, hijo; ahora mismito.
José se cruzó con la mirada de Pablo. En aquel amigo de sus parientes encontraba él algo singularmente desagradable. La chispa que brillaba en sus ojos al mirarle, a José, le hizo enrojecer de aquella manera violenta, descarada e inevitable con que se le teñía la piel hasta los ojos. En aquel mismo momento supo a quién le recordaba Pablo. Se parecía a su padre, Luis Camino. No era que físicamente tuviera ni un solo punto de contacto; aquel peludo y moreno Pablo era el reverso de la medalla de Luis, que había sido rubio y de facciones correctas. El parecido estaba en la manera de moverse, y en cómo lo miraba.
Don Juan se dirigía a la puerta.
– Por ahí -dijo José.
Indicó a media voz la dirección del pasillo contraria al comedor.
El pasillo terminaba en un cuarto de baño, una especie de salón destartalado, que servía al mismo tiempo de cuarto de armarios. Esta habitación tenía salida directa al jardín.
– Quiero hablar con usted. Luego, si le parece, suba a ver a Pino. No hay más sitio para estar solos que el jardín.
La bañera estaba atestada de flores cortadas. Había habido una verdadera furia en cortar flores para el cadáver de Teresa y allí se acumulaban las restantes. Las flores y la humedad hacían grato y fresco el paso por aquella habitación. Afuera, en el jardín, les volvió a oprimir el calor y la luz nocturna.
Don Juan miraba pensativo al suelo mientras andaba.
– Dime, mi hijo.
José sintió en aquel tono de voz que el viejo y grueso caballero estaba abatido. Esto le alegró. Había sido una impresión desagradable verlo jugando a su ajedrez como si no sucediese nada. Tenía necesidad de impresionarle. Cuando el médico se volvió a José, esperando, encontró una cara seca de hombre importante y consciente. -¿Cree usted que debo pedir la autopsia de Teresa?
Don Juan hizo un gesto como quien va a lanzar un suspiro.
– Te estaba viendo venir… Primero quieres echar a patadas a Vicenta para que se diviertan los extraños. Ahora quieres mandar a hacer la autopsia…
– Quiero saber exactamente cómo murió.
– Yo no la vi morir, ni nadie… Pino la encontró en su sillón. ¿Para qué hablar de eso otra vez? ¡Pobre Pino!
José andaba por el jardín con unos pasos más largos de lo que don Juan podía seguir sin esfuerzo. Al darse cuenta se detuvo junto a unos macizos de geranios, en un límite del jardín con la finca. Contempló las vides bajo la luna.
– Si hay algo extraño, tengo derecho a saberlo, por mucho que quiera a mi mujer… Usted dijo que ella hoy no era responsable de sus actos…
Don Juan movió la cabeza. Sacó un cigarro de sus bolsillos, y le temblaban las manos al encenderlo.
– ¿Para eso me trajiste aquí? Yo te digo que hagas lo que te dé la gana… Pero yo soy un hombre honrado. Teresa era hija de mi mejor amigo. La vi nacer, y he firmado su certificado de defunción. No querrías tú a Teresa más que yo.
La voz de don Juan sonaba a conmovida, pero José era insensible en aquel momento a lo que no fuesen los pensamientos que le corrían bajo el cráneo. Siguiéndolos, dijo sin transición:
– Hay que pensar en otra persona.
– ¿Quién?
– Mi hermana.
José había arrancado una hoja de malva. Tuvo tiempo, antes de que contestara el médico, de aplastarla contra su mano; su grato y punzante olor se le metió en la nariz.
– ¿Qué le pasa a tu hermana…? ¿Te dijo algo, acaso? Yo hablaré con ella.
– No. Estaba yo pensando que ahora es la dueña de todo esto.
– Bueno, ¿y qué?
José no sabía expresar con claridad sus pensamientos. Había querido decir: "Ahora, si ha oído a la majorera, puede tener miedo de que deseemos su muerte por la herencia". No se atrevió a decirlo. Repentinamente don Juan le molestó. Sobre todo cuando empezó a hablar otra vez.
– Tú has pensado ya mucho en Teresa y en su hija durante toda la vida, José. Eso, si me lo permites, no es natural, mi hijo. Tú lo que debes pensar es en Pino. La pobre niña ha sufrido y se ha desquiciado aquí dentro. Debes llevártela a Las Palmas y tratar de distraerla.
José vio al médico como un entrometido. Aquel viejo era como una prolongación de su suegra. Él le había metido a Pino en casa, y había apadrinado sus bodas. Se creía con demasiados derechos. Ni por un momento querían darle la impresión de que se iba a dejar manejar por él. José tenía los pantalones bien puestos en su casa, y le importaba mucho que don Juan lo supiera.
– Yo no me voy de la finca. Puede decírselo a Pino y a su madre. Tengo la intención de comprar esta casa… cuando pueda. Pino se queda aquí conmigo. No pienso cambiar esta casa por ninguna otra. Se lo puede decir.
Todo aquello resultaba mucho más apasionado de lo que él quería. Siempre le salían las cosas así.
Don Juan le tocó en el hombro, con unos golpecitos que a él se le antojaron despreciativos.
– Mira, yo voy a subir a ver a tu mujer. Después voy a buscar un rincón donde acostarme; creo que lo estoy necesitando hace rato. Mañana, tú y yo estaremos más tranquilos, mi hijo.
José le vio alejarse hacia la casa sintiendo opresión en el pecho. Siempre tenía la sensación de que le dolía aquel estrecho pecho suyo.
Se había portado como un idiota. Don Juan nunca dejaba de considerarle como un chiquillo algo desquiciado. Lo había dejado plantado, tranquilamente, harto de él.
Se echó a andar como un alma en pena, sin prisas, sin fijarse adonde iba, entre las vides de la finca. A veces lo hacía las noches en que tardaba en venirle el sueño. Buscó instintivamente los senderos más duros, trillados por el paso, entre la aspereza movible de la lava, tan molesta para andar, donde se hundían los zapatos. Lo mismo que a Marta, a José le gustaba andar. Lo hacía mecánicamente cuando tenía alguna preocupación. Estas cosas de él no las entendería nunca Pino. Pero tenía la idea muy arraigada de que tampoco era necesario. Pretender que la mujer propia entienda a su amo y señor le parecía tan ridículo como pretender que nos entienda enteramente un perro favorito.
"Fallido… Un lord fallido."
José sabía que su padre tenía razón. Desde chiquillo se había esforzado en dominar los nervios. Su apariencia fría no engañaba a nadie. Era difícil que los hombres lo considerasen importante en ninguna circunstancia de la vida. No sabía por qué era esto, pero así resultaba siempre. Por eso no encontraba amigos, fuera de las relaciones puramente de negocios. Y aun así tenía la sensación de que todos trataban de burlarse de él. El tono protector de don Juan al despedirse le escocía.
Читать дальше