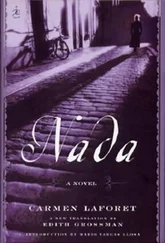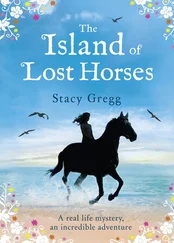Daniel pareció sorprendido.
– No sé a qué te refieres. Los malos tiempos terminaron ya. Nos escribe tu madre que el piso está intacto, y el piano en buenas condiciones. No pretenderás que vuelva a meterme en una oficina, con mi prestigio. Eso está bien aquí. Pero tú misma has dicho que aquí no quieres quedarte. Pues volveremos a vivir como siempre en nuestro ambiente.
No había mucha seguridad en aquellas afirmaciones. Matilde le miró y vio que la luna y la sombra le daban un aspecto patético. Le iba a contestar con cierta ironía: "¿Qué ambiente?" Pero no hizo la pregunta.
"Es viejo -pensó-; los viejos son como los niños. Es como si fuera un niñito mío lleno de empachos y de mal genio."
La vida iba a ser trabajosa con él al lado, pero ella había descubierto que sólo era feliz en la actividad y en el trabajo. Le cogió una mano; él la miraba.
– Tienes un traje impropio, hija mía. Debieras cuidarte un poco más; una dama…
Matilde sonrió con cierta tristeza. Su perfil violento era muy noble, lleno de seguridad. Volvió a recostarse en el balancín, mirándole siempre con aquella sonrisa, mientras Daniel la observaba con algo de sorpresa. Nunca más podría tener él poder para desconcertarla o anularla. Había recobrado una absoluta confianza en sí misma. La mirada de Matilde se hizo más viva. Se enderezó como para escuchar.
En la ventana del cuarto de Pino vio encenderse una luz muy tenue. Debía ser alguna de las lamparillas de la cabecera de la cama. Matilde tuvo como una extraña visión relacionando aquella luz con la de las velas que rodeaban la cara cérea, joven y consumida de la muerta.
Deseó que la noche pasase pronto. La noche y los seis días que faltaban para salir de la isla.
En el tranquilo corredor se oyó un portazo. Un ruido inverosímil en la casa sumergida en duelo. No había ni un soplo de aire que pudiera producir corriente para justificarlo.
Marta encontró a su hermano. Ella volvía a la alcoba, y él venía desde su cuarto. José hizo un gesto de sorpresa delante de aquella aparición blanca y demudada. Parecía asustado al tropezársela.
– Creí que estabas durmiendo.
– Ahora voy a acostarme. ¿Cómo está Pino?
– Mejor. Anda a tu cuarto.
Cuando Marta se volvía hacia su puerta, José le puso la mano en el hombro. Tenía la voz cortante.
– ¿Has estado hablando con Vicenta?
– No… Me quedé arriba en la escalera.
Marta miró a su hermano; lo veía mal, porque las luces del corredor no estaban encendidas, y sólo entraba la luna por las ventanas. En la larga figura de José se notaba un cansancio que no tenía otras veces. Marta le dijo:
– Yo no tengo nada que hablar con Vicenta. No me gustan los chismes de las criadas.
José no contestó a esto. Con la mano que tenía en el hombro de la muchacha la empujó suavemente hacia su alcoba. Cuando la puerta se cerró detrás de ella aún quedó pensativo.
Había salido irritado de su propia habitación. La presencia de la madre de Pino le parecía a él que enturbiaba sus relaciones con su mujer. Se había instalado allí, atornillada a la cabecera de la enferma, cogiéndole la mano, charlando, acariciándola. Ella había sido la que inició la conversación sobre la muerte de Teresa; sobre la vergüenza que resultaba tener a la majorera abajo.
– Pepito, no puede ser que esa mujer siga allí a la hora del entierro. Está muy bien que la dejaras quieta antes; pero ahora ya se fueron las visitas. Mañana se va a llenar la casa de gentes. No es decente que esté ni un minuto más.
José se sentía crispado al oír la palabra "Pepito".
– Le voy a pedir un favor, señora: no se meta en mi casa. Vicenta está despedida. Es una bruta, es un animal, si usted quiere, pero tiene derecho a estar aquí. Yo no voy a dar otro escándalo delante del cuerpo de Teresa. Mañana se irá. Si usted conociera a estas gentes sabría que ya ha dicho todo lo que tiene que decir. No molestará más.
Pino enterró la cara en las almohadas. Del cuerpo de ella llegaba su olor joven, la áspera ráfaga de sus cabellos. Dijo en un murmullo desesperado:
– ¡Cállese, madre! ¿No ve que mi marido no me cree? Cree a esa bruja. ¡Ah, pero me alegro de la muerte de Teresa!
Se volvió a José en la oscuridad, se incorporó en la cama. Le desafió a media voz:
– ¡Me alegro!
José trató de tranquilizarse para no contestar violentamente, mientras la madre lloraba.
– ¡Ay, mi hijo, tú no sabes lo que dices!
La ambición de José había sido siempre la de ser un hombre sin nervios. Su padre decía de él que tenía vocación de lord inglés, una vocación completamente fallida porque era precisamente lo contrario de su manera de ser, añadía Luis Camino. Cuando decía estas cosas, José le odiaba.
José, que estaba sentado a los pies de la cama, irguió los hombros. Dijo de la manera más fría posible, con la intención de hacer daño a su mujer:
– Hay una cosa que puedo hacer por ti. Pedir la autopsia del cuerpo de Teresa.
Entonces fue cuando Pino se desprendió de los brazos de su madre, y gritó a todo pulmón, histérica:
– ¡Si dices algo más, me mato! ¿Oyes? ¡Me mato!
Se revolvió, feroz, luchando contra su madre, sollozando. José se puso en pie. Sintió que un sudor frío le empapaba la camisa. Necesitaba estar solo con aquella mujer. No había estado solo ni un momento con ella desde que llegó de Las Palmas aquella tarde. Siempre visitas, o don Juan, o la madre. Era su mujer. Suya, su propiedad. Tuvo ganas de coger a la madre por el cuello y echarla de la alcoba. Solos los dos, sabrían explicarse.
– Ve a buscar a don Juan, Pepito. Le va a dar un ataque.
Pino, vencida otra vez, echada contra las almohadas, gemía.
José no hizo nada de lo que deseaba en aquel momento. Tampoco sabía exactamente su deseo; quizá quería abrazar a Pino, como después de los histéricos ataques de celos que le daban a ella… Sólo sabía de cierto que aquella endemoniada mujer gruesa le estorbaba la acción, enturbiaba el aire.
Salió de la alcoba dando un portazo. Este gesto brutal le alivió apenas. Sudaba. Se metió los dedos entre el cabello húmedo. Cuando oyó unos ligeros pasos y levantó la cabeza, su hermana se le presentó a los ojos como una aparición. Casi tuvo un escalofrío al verla. Se había olvidado de la niña en todo aquel horrible día. La consideró, irritado, con su figura, su peso, su vida. Le pareció que la chica había hecho un gesto de espanto al verle, y a su vez tuvo miedo de ella. Cruzó unas cuantas palabras con la muchacha y su voz de jovencilla le tranquilizó.
Empezó a bajar las escaleras, como había hecho innumerables veces, desde aquella tarde. Se detuvo, fascinado, a su mitad, mirando. Un olor podrido y dulzón venía de todas aquellas flores, de aquel féretro. La oscura sombra de la criada seguía allí. No se había movido ni un momento. Parecía imposible que un cuerpo humano pudiera aguantar tanta inmovilidad. José se sintió rendido. Teresa también estaba allí, muerta. Era extraño; llevaba horas ocupado en aquella muerte, en su ceremonia, en sus violentas complicaciones, pero en Teresa no había pensado.
Sus pasos se hicieron despaciosos, pesados, al continuar bajando los escalones. Se le puso el cuello tieso; no quería mirar más, y tenía la idea de que unos ojos le acechaban.
La oscuridad del pasillo le reconfortó. Apareció con una cara tranquila en la puerta de la salita de música, y frunció el ceño con disgusto.
El ambiente no podía ser más despreocupado. Aquel pintor cojo amigo de sus tíos parecía encontrarse a sus anchas. Se había quitado la chaqueta y con la mayor tranquilidad se había aflojado la corbata y arremangado la camisa. Jugaba al ajedrez con don Juan.
Читать дальше