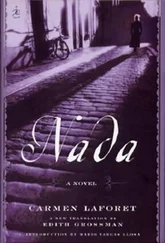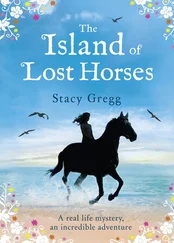A Daniel lo conoció Matilde cuando un amigo la llevó a un concierto que Daniel dirigía. Matilde no tenía el menor sentido musical, y aquel hombre de cabellos rizados que con su batuta en la mano tenía una curiosa dignidad le pareció un genio. El amigo de Matilde le explicó vagamente:
– Es un tipo de salón… Pierde sus facultades entre duquesas. Cuando joven compuso algo que estaba bien. Luego no ha hecho nada.
Se lo presentaron, y Matilde quedó sorprendida por el azaramiento y nerviosidad que demostraba aquel extraño señor "de salón" delante de ella. Daniel le hizo dos o tres ridículas reverencias.
Desde entonces lo encontró varias veces en la calle, porque daba la casualidad que los dos vivían en el mismo barrio. Daniel, muy atildado, la saludaba con una cortesía cómica. Un día se acercó a ella y muy demudado y tembloroso le pidió como un enorme favor que accediera a tomar algo con él en un café.
Matilde aceptó con naturalidad. Estaba acostumbrada a salir con nombres, a charlar y a discutir con ellos. Desde luego, ninguno de sus amigos se parecía a aquel caballero. Se quedó sorprendida e interesada cuando él, balbuceante, apuradísimo, le confesó que estaba profundamente enamorado de ella.
– Esa manita…, esa manita que usted posa sobre el vaso, yo la besaría sin temor a su suciedad y a sus microbios.
Matilde, que era una mujer muy limpia, y cuya mano estaba tan honradamente lavada como la del mismo Daniel, ni siquiera pudo enfadarse. Soltó la carcajada, y se levantó para marcharse. Entonces Daniel casi se arrastró a los pies de ella, y Matilde, muy sorprendida, molesta porque había quien los miraba, se quedó.
Oyó infinitas sandeces aquella mañana sobre su sombrerito, sus deditos.
– Usted, Matilde, es criatura humilde y basta, pero yo la venero como a una dama.
Matilde se ruborizó. Recordó que le habían dicho que aquel hombre rarísimo vivía muy metido en sociedad. Pero ella no creía tener aspecto de criada. Si algo había notable en su aspecto era una exagerada espiritualidad. Daniel, con sus mejillas infladas y su boquita pequeña, levantaba hacia ella la cara observando con curiosidad aquel rubor. Sintió que le aborrecía.
Después de aquella entrevista llegó a su casa un verdadero asedio de cartas y flores. La madre de Matilde empezó a interesarse con aquello, asombrada del éxito de su hija.
Aún recordaba las carreras de su madre por el pasillo, su cara radiante al abrir la puerta del cuarto donde trabajaba.
– Hija, ¿tienes suelto para una propina? Otra vez tienes flores y una carta.
Matilde afectaba un aire de fastidio, pero aunque le hiciera reír aquel asunto, muy en el fondo sentía ella cierto vergonzoso halago por este triunfo.
Las cartas estaban escritas a máquina, firmadas con una X o con fantásticos seudónimos; "El raja de Kapurtala", "El sha de Persia".
Aquello al mismo tiempo que cómico le resultaba tan inaudito que accedió a varias entrevistas más, y hasta se dejó tocar, con una mezcla de curiosidad y repugnancia, los deditos deseados. Daniel se confesó a ella. Era casado; su mujer poseía un título nobiliario; era de familia distinguidísima, pero al mismo tiempo una mole de carne. La música no le hacía vibrar, y a él no le respetaba. Daniel confesaba también ser un miserable, que la engañaba continuamente. Si no lo hacía más era por temor a los contagios; las prostitutas profesionales le daban asco.
– Pero, ¿es que me está usted proponiendo que yo sea su amante, para evitarle contagios? -le dijo ella un día.
Matilde estaba francamente indignada; le miró severamente desde su altura, le vio sumido en una desconcertada desesperación, con la boca más pequeña que nunca, y los ojos asustados.
– ¡No, no! A usted la amo. Estoy perdido por usted, me pongo enfermo por las noches al pensar en usted. Me tengo que levantar al water por lo menos dos o tres veces.
Desde luego era imposible enfadarse. Siempre le daba risa.
Por fin, un día Matilde se dio cuenta de que en verdad aquel extraño caballero estaba obcecado con ella. La seguía, más bien podía decirse que la perseguía. Al lograr encontrarse con ella le explicaba que la encontraba fea y con cara de enferma, y que a él su enamoramiento le provocaba descomposiciones. Pero, por increíble que resultase, todo aquello respondía a un sentimiento auténtico y cada vez más fuerte. En vista de ello, a medias porque ya le cansaba, y a medias porque era buena persona, Matilde decidió cortar esta amistad. Y lo hizo a su estilo, de pronto, y sin contemplaciones.
Fue por la época en que publicó su librito de poesías, y en verdad muchas de las rijosidades que Daniel había confesado le sirvieron de orientación para encontrar palabras adecuadas con que construir sus forzados versos. Por aquella época se inclinaba a las teorías comunistas, con gran horror de su madre. Discutía apasionadamente de política. En su peña tenía cierta autoridad que la hacía feliz.
Pasó dos años sin ver a Daniel. Y aparte de sus compañeros de café, jamás volvió a tener otra persona interesada por su vida. A veces leía en una reseña de sociedad, entre otros nombres de asistentes a una fiesta, los de señores y señorita de Camino. Sabía que Daniel tenía una hermana. Había oído contar historias de ella y se la imaginaba una verdadera vampiresa. Lo único que no podía imaginar era su físico. ¿Tendría también la boca pequeña y el cabello rizado? Imposible que tuviese aspecto tímido y nervioso. Acabó imaginándose una pelirroja desgarrada y cínica, vestida exquisitamente. Conoció a un tipo que pregonaba haber sido su amante; era un hombre de lo más ordinario. Entonces la imagen de la desconocida Hones se volvía más dura y fuerte en su imaginación.
A veces, desde su soledad, echaba de menos los ramos de flores y las cartitas ridículas, tan cómicamente prudentes.
Un día vio a Daniel. Era una mañana de primavera en que ella había salido temprano de su casa para dar unas clases. Las acacias estaban floridas, y de la Sierra venía un olor a pinos. El aire de Madrid era vivo y divino. Quizá aquella hermosura del día que empezaba, aquellas tiernas hojas en los árboles, aquel despertar de la Naturaleza entre el asfalto de la ciudad contribuyeron a trastornarla. Porque se sentía distinta y como envenenada de ardor adolescente.
Daniel iba delante de ella sin haberla visto. ¡Su único enamorado! Sin darse cuenta de lo que hacía le siguió y con asombro le vio entrar en una iglesia. Ella entró también. Daniel se arrodilló. Ella, detrás. No tenía muy clara conciencia de sus actos, entre el silencio y el recogimiento del templo. Pero se sentía como un ser a quien se le ha inferido una ofensa. Los movimientos de Daniel, su aire de beato la ofendían.
Sabía por qué estaba en la iglesia Daniel. Recordó con irritación las puercas historias que el hombre le había confesado, y también recordó, cómo él, después, le decía arrepentirse y pedir perdón a Dios. ¡El viejo rijoso! Se sublevó. Le tocó en el hombro con un golpecito seco. Daniel se volvió y los ojos azules, redondos, brillaron encantados en la cara gordinflona moteada de pecas. La boca parecía una o minúscula.
– No le sirve ese arrepentimiento. Eso le quería decir. ¡Hipócrita!
Nada más. Salió de la iglesia, furiosa con ella misma por aquel estúpido arrebato. Daniel la alcanzó, temblando, jadeante, nerviosísimo como siempre.
– Matilde, por Dios… Escúcheme. Es algo muy grave.
Matilde se detuvo. Daniel la miró moviendo la cabeza ante el aire frío de ella.
– Mi pobre mujer murió hace tiempo… ¿Quiere…? ¡Vamos a un café!… ¿Quiere usted casarse conmigo? Nada me importa su origen plebeyo. Nada me importa su cara de mal color… ¡No huya, Matilde!
Читать дальше