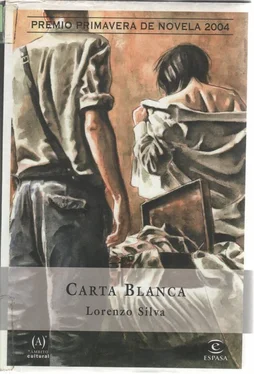Aquélla era la historia. Pero lo que ahora ocupaba los pensamientos de Faura era algo muy diferente. Cavilaba sobre el futuro inmediato, y en particular sobre la manera de sacar a Josefina de allí. Sobre cómo podría organizarlo, desde el punto de vista logístico, y sobre cómo se las arreglaría para disuadirla de quedarse con él, que era, ya podía imaginarlo, lo que ella querría. La tarea presentaba sus escollos en ambos frentes, pero le ayudaba su determinación y contaba además con la convicción de que aquello era lo que debía hacer. Josefina no merecía acabar allí, tan prematuramente, y sobre todo no tenía el menor sentido que hiciera por él semejante sacrificio. Faura no sentía por ella más que el afecto primario que del roce surgía entre dos criaturas tras haber compartido el miedo y el deseo, ni se planteaba que más allá de aquella ciudad condenada, y de aquel enrarecido verano pudiera haber un lugar para los dos. No podía ofrecerle su vida, y bajo ningún concepto podía aceptar, por tanto, la suya. El razonamiento le parecía tan impecable y tan incontrovertible que sólo buscaba la mejor manera de actuar en consecuencia, salvando todos los inconvenientes.
En vez de ir derecho a su domicilio, Faura se desvió hacia la Puerta de Palmas. Era la más monumental de las varias puertas que se abrían en las murallas de la ciudad, y también la que tenía mejores vistas. Daba a uno de los puentes sobre el Guadiana y su mirador sobre el río era otro de los destinos preferidos de sus paseos nocturnos.
Eligió ir hacia allí porque supuso que sería una de las zonas donde corrían menos riesgo. Salvo que las columnas rebeldes estuvieran dirigidas por jefes extraordinariamente obtusos, aquél sería el último sitio por el que se acercarían a la ciudad. Obligarse a salvar la protección natural del río, cuando por el sur podían acometer sin estorbos, era una formidable sandez en la que, se temió, el enemigo se cuidaría de incurrir.
– ¿Adónde vamos? -preguntó Josefina-. ¿Qué te pasa, cariño?
Faura nunca usaba palabras como aquélla, cariño . Era austero en su lenguaje, aunque procuraba compensarlo con los gestos. Desconfiaba de las palabras, pero no le disgustaba que ella las dijera. De lo que desconfiaba, ante todo, era de lo que salía de sus propios labios.
– Vamos a acercarnos al río -dijo-. Necesito un poco de aire fresco.
Atravesaron la puerta, a aquellas horas guarnecida por un pelotón mixto de milicianos y soldados al mando, siempre teórico, de un sargento del ejército. Lo conocía de los primeros días, cuando había participado junto a él en la instrucción de las milicias en la plaza. El sargento le devolvió el saludo y cuando pasaron, como el resto de sus hombres, dejó resbalar sobre la pareja una mirada suspicaz.
Caminaron hasta el puente. No se aventuraron mucho dentro del río, por si acaso. Una vez que se hubo detenido, Faura se volvió hacia la ciudad y abrazó a la mujer. La estrechó con fuerza contra sí, la besó en la frente. Buscaba las palabras que tendrían que convencerla. Ya había decidido que iba a engañarla, no había otro modo de arreglarlo.
Cuando sus cuerpos se separaron, Josefina dijo:
– Ya está, hemos perdido, ¿no? La observó, inmóvil, concediendo con su silencio.
– Dime, van a entrar, ¿verdad? Faura asintió, despacio.
– Eso me temo.
– ¿Y qué vamos a hacer?
No le sugería una conducta, no le pedía que se la llevara fuera de allí ni que se quedaran. Se abandonaba, sin más, a lo que él decidiese, y le dolió tener sobre ella aquel poder para conducirla en medio de la catástrofe. Razón de más para obligarse a guiarla por donde debía.
– Te vas a ir esta noche, Josefina -dijo al fín-. Vas a pasar a Portugal, como el gobernador. Voy a ver cómo puedo arreglarlo para llevarte.
– ¿Y tú?
No le respondió inmediatamente. Aún meditaba cómo planteárselo.
– No me iré sin ti -dijo ella, decidida.
– Lo que quiero ante todo es que te tranquilices -le repuso-. Y te pido por favor que confíes en mí y que me ayudes a cumplir con mi deber. Ya sé que es mi deber, y no el tuyo, pero sí algo te importo lo entenderás y aceptarás que haga las cosas como creo que tengo que hacerlas.
El comienzo no había ido mal. Le había hablado con firmeza, y a la vez con calor, y había conseguido parar la embestida.
– Vamos a hacer lo siguiente -prosiguió, procurando sonar tan persuasivo e inapelable como le era posible, sin dejar de hacerle sentir a ella la delicadeza con que en aquel momento quería tratarla-. Vamos a ir a casa, vas a cogerte ropa y dinero y voy a llevarte a la frontera. No quiero que te quedes por ahí, porque si las cosas van mal, con las migas que los portugueses parecen hacer con los fascistas, más valdrá estar lejos. En cuanto puedas, coges el primer coche de línea, te vas a Lisboa y allí te buscas un hotel o una pensión donde alojarte. Cuando estés instalada, me pones un telegrama con el nombre del sitio.
Se interrumpió adrede para comprobar si la tenía en sus manos. Josefina seguía escuchándole, ávida de sus instrucciones, el único medio que tenía para averiguar qué era lo que él había decidido hacer.
– Bueno, por si hubiera cualquier contratiempo con el servicio de telégrafos aquí, o por si yo ya he salido -añadió, porque sobre la marcha le pareció necesario afinar un poco el engaño-, el mismo telegrama me lo pones a la oficina de correos de Elvas, a mi nombre.
La miró fijamente. Josefina parecía estar tomando nota.
– ¿De acuerdo? Te vas a Lisboa, y dos telegramas: aquí y a la oficina de correos de Elvas, a mi nombre. ¿Lo has entendido?
– No soy tonta, Juan -se quejó ella-. Lo he entendido. ¿Y tú qué?
– Yo me reuniré contigo tan pronto como pueda, en Lisboa. Y luego buscaremos la manera de volver a la zona nuestra. O ya veremos. Ahora no se pueden hacer planes muy cerrados para el futuro.
Josefina quedó pensativa. No parecía convencerle mucho, claro. Pero tampoco le resultaba fácil objetarle, cuestionar su plan.
– ¿Y por qué no vienes conmigo ahora mismo? -preguntó al fin.
Había preferido que ella gastara las fuerzas en pedirle la explicación, en vez de dársela directamente. Pero la tenía preparada:
– Mi deber es aguantar aquí todo lo que pueda. Por mi gente. No voy a largarme como el gobernador, desentendiéndome de todo sin más, porque mi conciencia no me lo perdonaría. Necesito que comprendas que tengo una responsabilidad sobre esos muchachos. Pero te juro que sólo estaré lo indispensable para ocuparme de lo que debo, y que tan pronto como vea que ya no hay nada que hacer me iré con ellos a la frontera. Y no tengas miedo por mí. Sabré cuándo y cómo hacerlo. Ya me las arreglé para librar el pellejo en una guerra mucho peor que ésta. Te aseguro que eso es lo último que tiene que preocuparte.
– No lo entiendo -exclamó ella, sin poder aguantarse-, si tú mismo dices que no hay ninguna posibilidad, ¿para qué vas a…?
– Josefina -la cortó-. No voy a discutirlo. Por favor, confía en mí.
– Júrame que no voy a estar en Lisboa esperando como una idiota.
– Te lo juro. Saldré de aquí. Pero ateniéndome a mis principios.
Josefina meneó la cabeza, contrariada.
– No te entiendo -insistió-. Creo que nunca te entenderé. Pero qué te voy a decir. Qué remedio me queda, te esperaré allí.
– Iré por ti. No lo dudes.
Por un momento estuvo a punto de atreverse a redondear la faena. De decirle que si él no llegaba a Lisboa en un tiempo prudencial, se buscara la forma de repasar la frontera hacia Cáceres y se reuniera con su familia en la zona sublevada, donde estaría, suponía, más segura que en ninguna otra parte. Pero no lo hizo. Prefirió creer que Josefina era lo bastante inteligente como para colegir por sí misma que ésa era la opción más juiciosa, y no quiso arriesgarse a que desconfiara aún más de la sinceridad del propósito que acababa de manifestarle.
Читать дальше