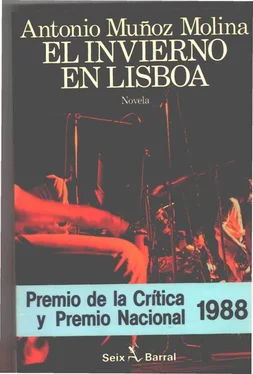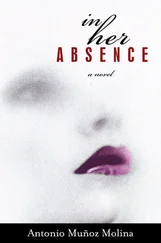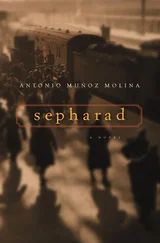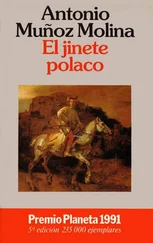Llegó al teatro y ya había gente en torno a la taquilla, me dijo que en Lisboa siempre hay gente en todas partes, hasta en los urinarios públicos y en las puertas de los cines indecentes, en los lugares más duramente condenados a la soledad, en las esquinas próximas a las estaciones, siempre hombres solos, vestidos de oscuro, hombres solos y mal afeitados, como recién salidos de un expreso nocturno, blancos de piel cobriza y de mirada oblicua, silenciosos negros o asiáticos que sobrellevan con infinita melancolía y destierro el porvenir que los trajo a esa ciudad del otro lado del mundo. Pero allí, a la puerta de aquel cine o teatro que se llamaba animatógrafo, vio las mismas caras pálidas que ya había conocido en el norte de Europa, los mismos gestos de culta paciencia y de astucia, y pensó que ni él ni Billy Swann habían tocado nunca para aquella gente, que se trataba de un error, porque a pesar de que estuvieran allí y hubieran comprado dócilmente sus entradas la música que iban a escuchar nunca podría conmoverlos.
Pero eso era algo que siempre había sabido Billy Swann, y que tal vez no le importaba, porque cuando salía a tocar era como si estuviera solo, defendido y aislado por los focos que sumían al público en la oscuridad y señalaban una frontera irrevocable en el límite del escenario. Billy Swann estaba en el camerino, indiferente a las luces del espejo y a la sucia humedad de las paredes, con un cigarrillo en los labios, con la trompeta sobre las rodillas, con una botella de zumo al alcance de la mano, ajeno y solo, dócil, como en la antesala de un médico. Parecía que ya no reconociera ni a Biralbo ni a nadie, ni siquiera a Oscar, que le traía dudosas cápsulas medicinales y vasos de agua y procuraba que nunca se rompiera en torno a él un círculo de soledad y silencio.
– Billy -dijo Biralbo-. Estoy aquí.
– Yo no. -Billy Swann se llevó el cigarrillo a los labios, de una manera extraña, con la mano rígida, como quien finge que fuma. Su voz era más lenta y oscura y más indescifrable que nunca-. ¿Qué ves con esas gafas?
– Casi nada. -Biralbo se las quitó. La luz de la bombilla desnuda le hirió los ojos y el camerino se hizo más pequeño-. Ese tipo me dijo que las llevara siempre.
– Yo lo veo todo en blanco y negro. -Billy Swann le hablaba a la pared-. Gris y gris. Más oscuro y más claro. No como en las películas. Como ven las cosas los insectos. Leí un libro sobre eso. No ven los colores. Cuando era joven yo sí los veía. Cuando fumaba hierba veía una luz verde alrededor de las cosas. Con el whisky era de otro modo: más amarillo y más rojo, más azul, como cuando se encienden esos focos.
– Les he dicho que no te los dirijan a la cara -dijo Oscar.
– ¿Vendrá ella esta noche? -Billy Swann se volvió con lentitud y fatiga hacia Biralbo, igual que hablaba: en cada palabra que decía estaba contenida una historia.
– Se ha ido -dijo Biralbo.
– ¿Adonde? -Billy Swann bebió un trago de zumo con aire de asco y de obediencia, casi de nostalgia.
– No lo sé -dijo Biralbo-. Yo quise que se fuera.
– Volverá. -Billy Swann le tendió la mano y Biralbo le ayudó a levantarse. Sintió que no pesaba.
– Las nueve -dijo Oscar-. Es hora de salir. -Muy cerca, tras el escenario, se oía el rumor de la gente. A Biralbo le daba tanto miedo como oír el mar en la oscuridad.
– Hace cuarenta años que me gano así la vida. -Billy Swann caminaba del brazo de Biralbo, asiendo la trompeta contra el pecho, como si tuviera miedo de perderla-. Pero todavía no entiendo por qué vienen a oírnos ni por qué tocamos para ellos.
– No tocamos para ellos, Billy -dijo Oscar. Estaban los cuatro, también el baterista rubio y francés, Buby, agrupados al final de un pasadizo de cortinas, las luces del escenario ya les iluminaban los rostros.
Biralbo tenía la boca seca y le sudaban las manos. Al otro lado de las cortinas escuchaba voces y silbidos dispersos. «En esos teatros es como salir al circo», me dijo una vez, «uno agradece que otro salga primero a que lo coman los leones». Salió primero Buby, el baterista, con la cabeza baja, sonriendo, moviéndose con el rápido sigilo de ciertos animales nocturnos, golpeándose rítmicamente los costados del pantalón vaquero. Un breve aplauso lo recibió: Oscar apareció tras él, gordo y oscilante, con un gesto de desprecio impasible. El contrabajo y la batería ya estaban sonando cuando Biralbo salió. Lo cegaron los focos, redondos fuegos amarillos tras los cristales de sus gafas, pero él sólo veía la listada blancura y la longitud del teclado: posar en él las dos manos fue como asirse a la única tabla de un naufragio. Con cobardía y torpeza inició una canción muy antigua, mirando sus manos tensas y blancas que se movían como huyendo. Buby hizo redoblar los tambores con una violencia de altos muros que se derrumban y luego rozó circularmente los platillos y estableció el silencio. Biralbo vio que Billy Swann pasaba junto a él y se detenía al filo del escenario levantando muy poco los pies de la tarima, como si avanzara a tientas o temiera despertar a alguien.
Alzó la trompeta y se puso la boquilla en los labios. Cerró los ojos: tenía roja y contraída la cara, todavía no comenzó a tocar. Parecía que se estuviera preparando para recibir un golpe. De espaldas a ellos les hizo una señal con la mano, como quien acaricia a un animal. A Biralbo lo estremeció una sagrada sensación de inminencia. Miró a Oscar, que tenía los ojos cerrados y estaba echado hacia delante, la mano izquierda abierta sobre el mástil del contrabajo, ávidamente esperando y sabiendo. Le pareció entonces que escuchaba el susurro de una voz imposible, que veía de nuevo el absorto paisaje de la montaña violeta y el camino y la casa oculta entre los árboles. Me dijo que aquella noche Billy Swann ni siquiera tocó para ellos, sus testigos o cómplices: tocó para sí mismo, para la oscuridad y el silencio, para las cabezas sombrías y sin rasgos que se agitaban casi inmóviles al otro lado del telón de las luces, ojos y oídos y rítmicos corazones de nadie, perfiles alineados de un sereno abismo donde únicamente Billy Swann, armado de su trompeta, ni aun de ella, porque la manejaba como si no existiera, se atrevía a asomarse. Él, Biralbo, quiso seguirlo conduciendo a los otros, avanzar hacia él, que estaba solo y muy lejos y les daba la espalda, envolviéndolo en una cálida y poderosa corriente que Billy Swann parecía por un momento acatar como si lo detuviera la fatiga y de la que luego huía como de la mentira o de la resignación, porque tal vez era mentira y cobardía lo que ellos tocaban: como un animal que sabe que quienes lo persiguen no podrán atraparlo cambiaba súbitamente la dirección de su huida o fingía que se quedaba rezagado y quieto, olfateando el aire, estableciendo con su música una línea inaudible que lo circundaba como una campana de cristal, un tiempo únicamente suyo en el interior del tiempo disciplinado por los otros.
Cuando Biralbo alzaba los ojos del piano veía su perfil rojizo y contraído y sus párpados apretados como una doble cicatriz. Ya no podían seguirlo y se dispersaban, cada uno de los tres afanosamente extraviado en su persecución, sólo Oscar pulsaba las cuerdas del contrabajo con una tenacidad ajena a cualquier ritmo, sin rendirse al silencio y a la lejanía de Billy Swann. Al cabo de unos minutos también las manos de Oscar dejaron de moverse. Entonces Billy Swann se quitó la trompeta de la boca y Biralbo pensó que habían pasado varias horas y que el concierto iba a terminarse, pero nadie aplaudió, no se oyó ni un rumor en la sobrecogida oscuridad donde la última nota aguda de la trompeta no se había extinguido aún. Billy Swann, tan cerca del micrófono que podía escucharse como una resonancia pesada su respiración, estaba cantando. Yo sé cómo cantaba, lo he escuchado en los discos, pero Biralbo me dijo que nunca podré imaginar el modo en que sonó su voz aquella noche: era un murmullo despojado de música, una lenta salmodia, una extraña oración de aspereza y dulzura, salvaje y honda y amortiguada como si para escucharla fuera preciso aplicar el oído a la tierra. Él levantó sus manos, acarició el teclado como buscando una fisura en el silencio, empezó a tocar, guiado por la voz como un ciego, aceptado por ella, imaginando de pronto que Lucrecia lo escuchaba desde la sombra y podía juzgarlo, pero ni siquiera eso le importaba, sólo la tenue hipnosis de la voz, que le mostraba al fin su destino y la serena y única justificación de su vida, la explicación de todo, de lo que no entendería nunca, la inutilidad del miedo y el derecho al orgullo, a la oscura certidumbre de algo que no era el sufrimiento ni la felicidad y que los contenía indescifrablemente, y también su antiguo amor por Lucrecia y su soledad de tres años y el mutuo reconocimiento al amanecer en la casa de los acantilados. Ahora lo veía todo bajo una impasible y exaltada luz como de mañana fría de invierno en una calle de Lisboa o de San Sebastián. Como si despertara se dio cuenta de que ya no oía la voz de Billy Swann: estaba tocando solo y Oscar y el baterista lo miraban. Junto al piano, frente a él, Billy Swann se limpiaba los cristales de las gafas, golpeando despacio el suelo con el pie y moviendo la cabeza, como si asintiera a algo que escuchaba desde muy lejos.
Читать дальше