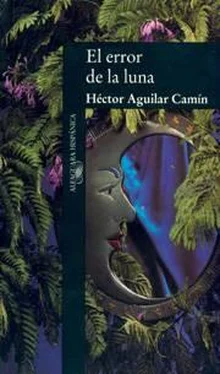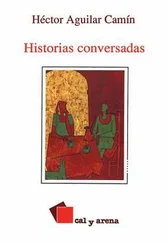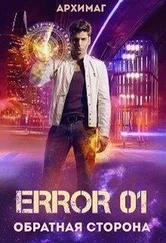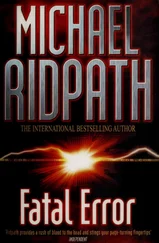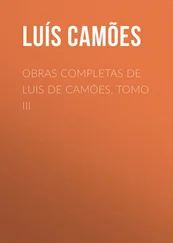– ¿Qué te revienta? -preguntó Natalia.
– Saber -dijo Leonor. -Saber es el peor tedio de la vida.
– Después de los chocolates con relleno -desvarió Natalia. Estaba en su hora frenética de alimentar a sus pájaros. -Fíjate en esto: si les echas luz, los pájaros cantan de noche y las gallinas ponen huevos.
– ¿Qué tiene que ver, tía? Concéntrate en lo que estamos hablando -exigió Leonor. -¿Qué tiene que ver que las gallinas pongan huevos? No seas orate.
– Nada tiene que ver -admitió Natalia. – Pero los ponen. ¿Quién te contó lo que dices que te contaron?
– El médico que atendió a mi tía Mariana.
– ¿Y qué te dijo?
– Me dijo todo. De qué murió, cómo, por qué, todo. Qué mensa mi tía Mariana. Qué manera tan idiota de morirse.
– ¿Fuiste con Necoechea a que te contara? -dijo Natalia, metida en la jaula de sus cotorros australianos.
– Con Ignacio Mireles -dijo Leonor.
¿Quién es ese Ignacio Mireles?
– El que atendió a mi tía Mariana.
– Negativo -dijo Natalia. -El que atendió a tu tía Mariana no fue ningún Mireles. Fue Necoechea. El mismo que me ataranta a mí para que no me aloque. ¿Quién es ese Mireles?
¿No conoces a Mireles?
– No.
¿No atendió Mireles a Mariana?
– A Mariana la atendió Necoechea -repitió Natalia. -El mismo que me pone a raya con mis pastillas, para que no me destrampe. No es un médico. Es un narcotraficante. Lo que le gusta es que esté una drogada con sus pastillas, arañando el cielo de la felicidad un rato y luego lamiendo el piso otro rato. La vida con él es como una montaña rusa, vas pabajo, vas parriba, y otra vez. No te aburres, eso sí.
¿Entonces quién es Ignacio Mireles? -dijo Leonor. ¿Por qué me mandó mi abuelo con él?
– Pues pregúntale a tu abuelo -dijo Natalia.
– ¿Estás segura, tía?
– Como de mis nalgas -dijo Natalia.
Leonor miró las nalgas probatorias de Natalia, sus nalgas enormes y, sin embargo, alzadas y apetitosas bajo el caftán.
Se miró luego las manos. Odió sus uñas de niña, sus padrastros de adolescente. Odió su edad, la conspiración estúpida de los adultos. Y se odió a sí misma por ser parte de ellos, por tener algo que ver con ellos. -
– Mis nalgas son al revés de las gallinas -siguió en su propia ruta Natalia. -Crecen aunque no les prendan las luces. ¿Te había contado eso? Llevan un año de crecer como si no dependieran de mí. No sé qué voy a hacer.
– Yo tampoco, tía -dijo Leonor, sin dejar de mirarse en el espejo de sus manos. -Yo tampoco sé qué voy a hacer.
La rabia se abrió paso entre la postración y el desánimo. Cuando Ramón Gonzalbo vino por la noche a su cuarto para preguntarle de su entrevista con Mireles, la desolación se había ido y sólo quedaba el fuego.
– Mireles miente bien -dijo Leonor. -Pero ustedes son una vergüenza nacional.
– No hables así. ¿De qué hablas? -preguntó Ramón Gonzalbo.
– No debía hablarte siquiera -dijo Leonor. -Me mandaste con el médico falso.¿Ella te convenció? ¿Ella te dijo: "Engaña a tu nieta", y tú viniste con su encomienda a embarrarlo todo?
– No es el médico falso -dijo Ramón Gonzalbo. -Mireles atendió Mariana.
– El que atendió a Mariana es Necoechea -dijo Leonor.
– También Mireles atendió a Mariana -dijo Ramón Gonzalbo.
– Pero no fue su médico -gritó Leonor, despeñándose en un borbotón de furia.
Amaneció oscura y desmovilizada, con una desidia como el principio de la muerte. Fumó hierba desde muy temprano y no abrió la puerta, ni acudió a los toquidos que sonaron reclamándola para la normalidad. Desde las nubes de la hierba pensó en su mamá, tierna y autocompasivamente. Se inclinó sobre esa memoria como sobre un regazo y lloró sin recato, con unos sollozos largos y abandonados. Cuando el llanto pasó, vino el vacío. Luego, desde el fondo seco de su alma, crecieron la oscuridad y la rabia, una rabia densa, fría, resistente al dolor y los lamentos. Sintió crecer la bruja en su cabeza, afilarse en sus facciones, retorcerse en sus dientes, deformarse en sus huesos, enroscarse como una culebra dentro de su podrido corazón.
Salió de su cueva un día después, para llamarle a Lucas Carrasco.
– Quiero que me invites a cenar esta noche -le dijo.
Robó dinero de la caja secreta que Ramón Gonzalbo guardaba en su despacho y dedicó la mañana a comprar su primera batería completa de maquillaje, un vestido rojo y unos zapatos con tacones de siete centímetros. Por la tarde volvió a fumar. Tomó un baño de tina, se montó las uñas postizas sobre los dedos torturados, secó su pelo esponjándolo sobre su cabeza, y trabajó largamente sus facciones con rímeles, sombras, polvos estrellados y un bilé del color del vestido que derramó sobre sus labios como si quisiera llamar hacia ellos a todos los hombres de la tribu.
– Sólo te falta el precio en la cadera -le dijo Natalia, cuando entró a su cuarto por la bolsa de metal que le faltaba.
No pidió autorizaciones ni informó a nadie de su partida. Al salir rumbo al taxi que la esperaba, se cruzó con Ramón Gonzalbo que le gritó, viniendo hacia ella:
– Así no puedes salir de esta casa.
Pero ya estaba en el coche y le dijo por la ventanilla:
– De esta casa salí hace tiempo.
Encontró a Lucas en el restorán de su foto clandestina. Lo hizo hablar de sus cosas, pero no lo oyó. Se dedicó a desear sus labios y a beber compulsivamente el vino blanco.
– Pide otra botella -le ordenó a Lucas cuando se acabó la primera. Lucas obedeció y Leonor siguió tomando sin contenerse. Al terminar la comida, el -.cruce del vino y la hierba había nublado sus ojos y entorpecido su habla. Luego del postre masculló en el oído de Lucas: -Quiero ir a tu casa.
¿Para qué? -preguntó Lucas.
– Quiero estar en tu casa.
– ¿Para qué?
– Para saber todo de ti. Todo lo que supo Mariana.
– Tú no eres Mariana. Esa historia no te toca. ¿Tú qué sabes si me toca o no? -Lo sé perfectamente -dijo Lucas. -
– ¿Vamos a ir a tu casa? -No.
Leonor se paró con un mohín de despecho y fue rumbo al baño esforzándose inútilmente en caminar derecha. Regresó pintada de nuevo pero tambaleándose aún, y no se dirigió a la mesa de Lucas sino a la de enfrente, donde dos vagos terminaban de comer fumando puros y elevando sus copas de coñac. Se sentó junto a ellos, luego de preguntarles si estaba ocupado el lugar y si les importunaba su compañía. Estaba a punto de perder el sentido, ebria y confusa como Lucas no la había visto nunca, pero pidió un coñac. Antes de que su copa llegara, Lucas pagó la cuenta, recogió el bolso de metal y pasó a buscarla.
– Nos vamos -le dijo.
– ¿A tu casa?
– A mi casa -aceptó Lucas, y la hizo pararse de la mesa.
Cuando pasaron junto al bar del restorán, Leonor dijo:
– Quiero una copa antes.
– Hasta la casa -ordenó Lucas.
– Soy tuya -le dijo Leonor cuando subieron al coche.
– Deja de jugar.
– No es un juego. Rompí con mi familia. No tengo a dónde ir. Tú eres el único lugar a donde quiero ir. Voy a vivir contigo.
– Yo no vivo con nadie -dijo Lucas.
– Soy tuya -insistió Leonor.
Se durmió en el coche, pero al llegar a la casa pidió otra copa y fue al baño a fumar la bachicha de hierba que le quedaba.
– ¿Aquí fue todo? -preguntó al volver, señalando la sala de altos libreros y sillones de cuero.
– ¿Todo, qué? -dijo Lucas.
– Tú y Mariana. Todo -dijo Leonor. Te amo.
Y se quedó dormida en un sofá.
Lucas la cargó a la recámara de huéspedes. Sintió su levedad, su juventud, su olor de niña escapando entre las vetas del alcohol y la agresividad del perfume. Dejó prendida una lámpara para ve lar su sueño y bajó a la sala por un wisqui. Camino a su cuarto, lo asaltó el recuerdo de Mariana. Le sucedía de vez en cuando: el dolor de Mariana venía intacto y explotaba en la boca de su estómago con una mezcla de fiesta y batalla. "Todavía estás ahí", dijo. Era el mismo dolor que se quedó en su estómago varios días después de que Mariana abrió la puerta de su departamento aquella madrugada y le dijo, blanca de miedo y sorpresa: "No estoy sola". Había bajado a la calle doblado sobre sí mismo, ocupado por ese dolor de los esfínteres a las sienes, y por el rostro despintado de Mariana diciéndole "No estoy sola". El dolor se había quedado una semana y había regresado desde entonces, sin aviso ni método, junto con los asaltos de Mariana sobre su soledad y su memoria. Durante años había despertado en la madrugada con el dolor clavado en el diafragma de su estómago. Luego, los asaltos se habían espaciado, habían llegado á pasar meses largos sin que la ráfaga volviera, pero infaliblemente regresaba. Al paso de un objeto o la evocación de una escena, la punzada volvía a tomarlo con una furia que llegó sin embargo a agradecer, porque le recordaba que Mariana estaba intacta todavía en alguna parte de él, y que eso que quedaba prendido a sus vísceras era un antídoto pobre pero cabal contra su muerte.
Читать дальше