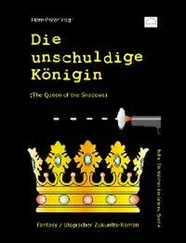«Yo no quería venir. Tú lo sabes, Escobedo.» Repetía sus argumentos y excusas ante el rey y los amigos. «Pero tenía que venir, era fatal. Es la tierra de mi padre. Es eso.» En el mejor momento de la tregua fue a Gante. A la alcoba en la que nació el Emperador. Se quedó solo en ella largo rato. Allí empezó la vida prodigiosa. También fue a San Bayo, donde lo bautizaron. El Cordero Místico vertía el rojo y perfecto chorro de su sangre, como la traza de un ala, en el cáliz de oro. Los Papas, los Emperadores, los reyes, los señores, los campesinos, contemplaban en trance flotando en la luz sin peso que llenaba el retablo.
Se sentía perdido en aquella situación cambiante. «No tengo tropas. No tengo recursos. No puedo confiar en nadie.» Eran innumerables los matices de la disidencia. Desde el noble católico que se resentía del dominio español hasta el hereje declarado. Nadie decía lo que pensaba. Había que interpretar las palabras y las actitudes. La intriga se movía a todos los niveles. «Es preferible la guerra, Escobedo.» Sentía que lo iban envolviendo y atando con disimulos y tretas.
Le guardaban las formas exteriores del acatamiento, pero se daba cuenta de que cada vez era más limitada y desacatada su autoridad. Lo habían reconocido como Gobernador y lo habían recibido solemnemente en Bruselas. Entró a la Gran Plaza en fiesta a la cabeza de un grupo de caballeros ataviados con inmenso lujo. Lo guardaban los dignatarios, los Consejeros de los Estados, los banqueros en sus oscuros terciopelos, los negociantes y un pueblo sin entusiasmo.
«Esto parece más una despedida solemne.» Lo que se iba confirmando era un panorama de hostilidad agazapada. Le llegaban denuncias de conspiraciones contra su vida.
a con sus amigos el recuento de la situación y terminaba: «¿Qué hago aquí?».
Se habían ido las tropas españolas, la empresa de Inglaterra sonaba a irrisión, ape¡las quedaba aquella posibilidad del regreso a Madrid para entrar en los Consejos del rey. Pero eso mismo no lo veía claro. «Con Antonio se puede contar, pero no es suficiente.» Volvía con terca fijeza a la vaga idea de retirarse definitivamente a un convento.
Escobedo no hallaba otra manera de sacarlo de ese abatimiento que con burlas. No estaba hecho para eso, ni podría serlo nunca.
«El príncipe de Orange ha triunfado y ya es tarde para enderezar esta situación perdida. Yo no me siento con vocación de derrotado.» Escobedo le había llegado a decir al rey: «Don Juan es hombre y sabe dónde le aprieta el zapato». Le había dicho que «no se imaginara que había cumplido con vos dándole generalatos de mar y tierra, ni gobernaciones, que ni los necesita ni los quiere».
«¿Te atreviste, Escobedo?» «Dije más. Que debíais regresar con vuestra caña al puerto, volver a la Corte y servir allí a Su Majestad, que es allí su lugar, como hijo de su padre y hermano de Su Majestad.» Lo que vino después fue más negativo. El príncipe de Orange se había negado a firmar el Tratado alegando que no contenía la cláusula de la libertad de conciencia.
Por esos días vinieron emisarios de la reina Isabel de Inglaterra con halagos y presentes. Habría paz en los Países Bajos y paz con España. No estaba cerrada la posibilidad de un matrimonio con la hereje.
«En esto anda la mano del Taciturno.» Era la reacción de Escobedo.
No se cansaba de escribir al rey y, sobre todo, a Antonio Pérez. Fuera de Luxemburgo y de Namur ya no podía contar con las demás provincias. «El ejemplo de Holanda y de Zelanda es pésimo. Todas se irán con uno u otro pretexto.» Con las noticias de «complots» contra su vida venían las denuncias de deslealtad de muchos señores.
Tenía que cuidarse de las comidas, de los criados, de ponerse aquel par de guantes que le habían regalado y que podía estar envenenado, de la lealtad condicionada de aquellos nobles invocadores de fueros, de concesiones imperiales de costumbres de señorío.
Se le hacía más claro que sin el regreso de las tropas y mucho dinero la causa de España estaba perdida.
Había que enviar a Escobedo a la Corte para poner en claro aquel enredo. Lo que venía en las cartas de Pérez era confuso y negativo. «Aunque yo quisiera infinito enviar a Vuestra Alteza la resolución que desea acerca de su salida de ahí, a nuestro amigo el marqués de Los Vélez, ni a Quiroga, les ha parecido que de ninguna manera se puede tratar esto por ahora, sino es queriendo que se perdiese todo y lo que Vuestra Alteza ha ganado hasta ahora y que se pusiesen los Estados en manifiesto peligro…
«A Su Majestad le parece muy al contrario que si esos Estados se han de poner y reducir a su buen estado antiguo ha de ser por mano de Vuestra Alteza.» Añadía aquellas tan suyas, tan inquietantes: «Viendo que Su Majestad entiende esta materia con palabras tanta resolución… no me ha parecido apretarlo tanto que me tuviese por sospechoso, porque aunque me tenga por muy de Vuestra Alteza algunas veces crea y piense que todo lo que se dice es principalmente por su servicio, porque si no se hiciese esto iríamos perdidos, como le escribo a Escobedo y podría yo hacer poco servicio a Vuestra Alteza».
«No es fácil entender ese juego.» Escobedo protestaba la seguridad de la amistad del secretario.
También se refería al proyecto de regresar a Madrid. «Me arrojé este otro día al agua diciéndole mil bienes de Su Alteza, lo mucho que vale, el gran descanso que ha de tener con este hermano, que es hermano y hombre ya hecho y experimentado y probado y de cuyo trabajo y compañía puede comenzar luego a sacar más fruto y descanso que de otros.» Añadía que no había querido pasar de allí, «pues es materia para más de una vez y en que se debe ir lavando poco a poco y no a grandes golpes porque no quebremos». Oía perplejo: «A alguien está engañando el señor Antonio».
A Escobedo le escribía: «Placiera a Dios que algún día sea, pero no mostremos a este hombre jamás que lo deseamos porque nunca lo veremos y el camino para vencerlo ha de ser que entienda que todo sucede como él desea y no Su Alteza, sino que nos, los suyos, se lo aconsejamos como cosa de su servicio…, y que vea en todo lo que certificamos que no tiene voluntad sino la suya, y así, señor Escobedo, de venirse Vuestra Merced acá nos guarde Dios que seriamos perdidos y ya le he dicho a los pocos amigos que tenemos… el estado del hermano sin dar ocasión es peligroso y mucho y le hará notable su venida…».
Lo peor le parecía la terquedad del rey en no comprender la situación. El proyecto que lo llevó a Flandes ya no existía. Le había escrito a Pérez sobre «la quiebra de nuestro designio tras muy trabajado y bien guiado».
Estaba cercado de enemigos. Ya no le quedaría más que refugiarse en alguna plaza fuerte y esperar los socorros de España. Contra los consejos de Pérez, resolvió enviar a Escobedo a Madrid a plantear al rey la horrible situación. Hacer volver pronto las fuerzas españolas y lograr recursos para la guerra inevitable. Llevaba carta para el rey. «Fuego y sangre con ellos y déjeme Vuestra Majestad.» Despachó a Escobedo. «Ahora todo depende de vos.» Se fue a Malinas. Cercado de hecho, amenazado en todo momento, lo podían asesinar o raptar. Si el rey no respondía pronto y enviaba los auxilios tendría que hacer algo a la desesperada.
La noticia le corrió por el cuerpo como un gran trago de vino. Dejó el aire triste de aquellos días y se puso a sonreír.
La reina de Navarra, Margarita de Valois, venía en camino de Namur. Era la más agradable y regocijada nueva que había recibido en aquel tiempo duro. Se puso a hacer planes con sus servidores para recibirla con la mayor pompa. No iba a estar sino tres días en su camino hacia las aguas de Spa. Había debido hacer un desvío en la ruta directa para pasar por Namur. Sin duda lo quería encontrar. La había entrevisto en el tránsito fugaz de París y conocía su leyenda. La hermana de Isabel de Valois, aquella reina tan llena de gracia y tan transitoria, de la que había estado cerca con arrobamiento en los días de su adolescencia en la Corte. Mucho de aquel encanto ahora se acercaba a su dura vida de Flandes.
Читать дальше