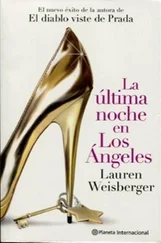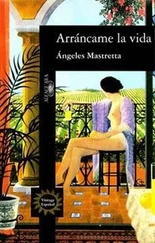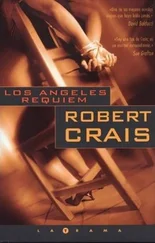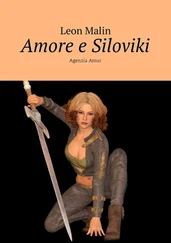Quiso llorar, pero la intimidó la idea de sus lágrimas congelándose. Así que mordió una colección de agravios y se levantó. No estaba ese sitio para entregarse a disquisiciones y nostalgias. Tenía en su bolsa las señas de una casa de huéspedes, se propuso llegar ahí y no volver a salir hasta que las ventiscas se acallaran.
Dos meses después seguía nevando. Sin embargo, ella había aprendido a caminar en el hielo, se había inscrito como oyente en la Universidad de Northwestern y trabajaba en el laboratorio de Hogan, el amigo de su padre, con quien ella se había entendido de maravilla desde el momento en que lo conoció. Hogan tenía un interés por las plantas medicinales sólo comparable al de los Sauri, y acogió a Emilia bajo los frascos de su refugio y el desamparo de su reciente viudez, con un cariño mezcla de voluntad paterna y pasión juvenil. Le ahorró todos los problemas legales que hubiera tenido, como extranjera con pasaporte de turista, para encontrar trabajo en cualquier otra parte. Era un hombre sencillo y sabio. Cerca de él Emilia revolvía dos sentimientos encontrados: extrañaba como nunca el entusiasmo y la música de su padre, pero recuperaba, como en ningún lugar, su fervor. Iba por las mañanas a la universidad y pasaba las tardes ayudando a Hogan cerca de Hyde Park. Se daba trajines desde el amanecer hasta mucho después de que la ciudad se hundía en la oscuridad temprana de su largo invierno. Por dentro, el paisaje de Emilia se parecía al de la ciudad. A ratos intentaba la luz, la certeza de que tenía razón, la ironía como un alivio para su nostalgia y su incertidumbre, pero la mayor parte del tiempo la ensombrecían las noticias que iban llegando de México. Cada catástrofe recibida en la distancia tendía a crecer por las noches. Llenaba de ruidos todo su día, después de la cena entretenía a la dueña de la casa y a los otros huéspedes tocando el chelo con el frenesí de un violinista húngaro, pero cuando llegaba el tiempo de quedarse sola, al apagar la luz de su recámara, lo negro se le agolpaba como un tumor en todo el cuerpo. Extrañaba a los Sauri, a Milagros, a Zavalza y como si no le sobraran aflicciones, tenía siempre en mitad del cuerpo la peor de sus preguntas: ¿Daniel estaría vivo?
No lograba dormir sino en la madrugada, para despertar unas horas después. Entonces, de un brinco salía de la cama aunque fuera domingo, y empezaba algún trajín. Estudiaba de un modo que sorprendía a sus maestros. No sabían bien qué hacer con una alumna sin papeles para comprobar su paso por la carrera de medicina, que entendía y hablaba de algunas enfermedades y síntomas como si fuera una graduada. El doctor Hogan, que hubiera querido ponerle azúcar en las heridas y consolarla por arte de magia de las penas que la veía rumiar, la invitó a las prácticas de hospital que tenía con los alumnos del último grado. Ahí, el modo en que la vio moverse, tocar a los enfermos y, sobre todo, indagar sus emociones para relacionarlas con sus pesares, lo encantó.
Lo que más atraía a Emilia de su nuevo maestro, era su teoría de que los males físicos algo tienen que ver con los mentales, su entonces loca idea de que la locura podía curarse con mezclas medicinales, y la nostalgia preverse con remedios de botica. Emilia sabía por su padre y su experiencia, que había yerbas capaces de alegrar un espíritu desolado. Buscando, buscando, junto con Hogan y una colección interminable de cartas a Diego Sauri, dio en preparar un brebaje que devolvía la sonrisa a los melancólicos y paliaba el dolor de un ánimo trastornado.
Hogan había empezado a usar ese tipo de mezclas, primero sólo en casos sin esperanza, cuando tras haberlo probado todo, el enfermo seguía tan mal que corría el riesgo de morir. Pero después también en casos leves, algunos de los cuales se resolvían como por hechizo. Descubrió en Emilia una cualidad para curar la melancolía que no sólo se relacionaba con sus brebajes, sino con las horas que ella dedicaba a escuchar afligidos. No importaba si su palabrerío era incoherente, reiterativo o necio, no importaba si seguían hablando a la media noche, Emilia jamás les mostraba hartazgo, y tras oír y oír la maraña de un pensamiento desolado, conseguía ayudar a los dueños de la madeja a encontrar una punta con la cual empezarse a tejer un alivio. Hogan la hizo su asistente para todos los casos que acusaban problemas mentales o desórdenes del corazón. Lo demás: la distinta actividad de las neuronas, los ritmos cardiacos y sus despropósitos, qué científico estaba dando con cuál antiséptico, por qué motivos el doctor Alexis Carrel había ganado el Premio Nobel, quién descubrió cómo detectar la difteria o por qué razón convenía que un buen médico fuera lector de Shakespeare y la mitología griega, se lo enseñaba de a poco, mientras hablaba de un caso perdido, de una investigación reciente, de una duda que parecía incurable. A veces, en mitad de una lección expresada con la contundencia sajona del buen Hogan, Emilia lo interrumpía para recordar un aforismo de su primer maestro.
– Decía Cuenca que no hay casos perdidos, sino médicos que no encuentran.
Hogan era un hombre alto, color de rosa y enérgico, al que Emilia podía volver púrpura de la risa, y blando como un panqué de la ternura. Hubiera querido conocer a los Sauri, a Milagros, al poeta Rivadeneira, a Zavalza y por supuesto a Daniel Cuenca. En poco tiempo supo de ellos tantas cosas, que le habría parecido lógico reconocerlos si los encontraba en mitad de una calle. Tan atractivas le parecían algunas de sus costumbres, que instauró en su casa unos domingos parecidos a esos que Emilia describía como el rumbo de su infancia. Hogan era un poeta malogrado, pero entre más se le acentuaba la nostalgia por su mujer, se volvía más prolífico. Así que se dio el encargo de inaugurar las tardes del domingo con la lectura de sus versos. Después, Pauline Atkinson, una vieja amiga de Hogan, gran cocinera y descendiente de inmigrantes griegos, tocaba el piano con sus manos pequeñas y precisas haciendo un dueto con Emilia y su chelo.
La pasión del doctor Hogan era contemplar las estrellas. Tenía un telescopio fijo en las alturas de su casa y sabía los nombres, el color y los movimientos de soles, cometas, aerolitos y lunas cuya luz se había apagado hacía siglos, pero aún iluminaba el sueño de los hombres. Así que por la noche hacía subir a sus invitados a una torre construida en su patio, y los sometía a un sinnúmero de mediciones y escrutinios, ya hechos antes por alguien en lugares más científicos, pero no menos apasionados que los suyos. Siempre había una colección de visitantes que enriquecían cada domingo con nuevas aficiones, espectáculos y pasatiempos. En los domingos de Hogan, Emilia conoció desde a un fotógrafo, famoso no sólo por su destreza sino por su colección de reverenciales conocimientos sobre los inicios de la fotografía en los experimentos de un genio italiano del siglo XVI, hasta a Helen Shell, sobrina de un ilustre empresario y homeópata, amigo de Hogan, rubia y hechicera estudiante de filosofía, recién liberada del yugo que había sido su vida de rica neoyorkina, educada para no dar golpe. El filósofo William James era uno de sus afanes primeros, el otro era enamorarse dos veces por semana de un hombre distinto. Trabó con Emilia una amistad que alimentaban los domingos contándose despacio todo lo que les pasaba durante la semana. En medio de la descripción minuciosa con que un científico belga discernía los misterios del átomo, de la entonación sublime con que un historiador se preguntaba por qué los chinos no descubrieron Europa, de la humildad con que un matemático aclaraba que su ciencia no sólo era un instrumento de exploración, sino también un método de autodisciplina, o de las disquisiciones de un economista sobre la existencia del papel moneda en oriente, tres siglos antes de que en 1640 los occidentales imprimieran los primeros billetes de que se tiene constancia, Emilia y Helen navegaban entre anécdotas menores y fantasías impostergables. Hogan, que las oía cuchichear por lo bajo, mientras algún sabio documentaba sus dudas o disertaba sobre los muchos descubridores que duermen en el anonimato, no entendía cómo Emilia podía recordarlo todo para luego conversar con él sobre las nociones del tiempo o admirarse de que la idea de ponerles un índice a los libros sólo se hubiera generalizado hasta el siglo XVIII, cuando a su parecer ella no había puesto su mente en nada de lo sucedido durante la tertulia.
Читать дальше