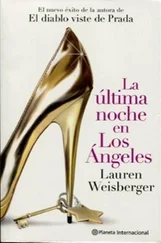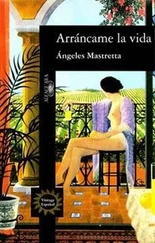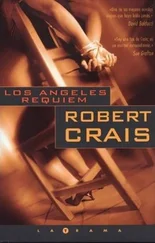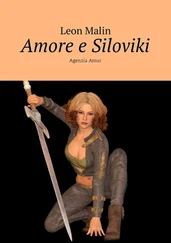– Pídeme otra -quiso Emilia.
– Palo de Sasafrás -dijo Diego.
– Lo encuentras en S porque hay palo y hay raíz. Tampoco sé para qué sirve. Sólo sé que mi mamá lo toma cuando anda confundida -dijo Emilia entregándole una lata gigante llena de cortezas y palitos parecidos a la canela.
– Tiene mil usos -explicó Diego-. Hasta para enamorar dicen que sirve.
– Habrá que darle a Sol. No creo que haya una novia menos enamorada y más cerca del matrimonio que ella -dijo Emilia.
– Hoy en la tarde le preparamos un jarabe -dijo Diego-. ¿Dónde están las piedras bezoares? -preguntó para seguir jugando.
– Quinto estante, muy a la mano. Es potentísima su virtud contra todo veneno.
– ¿Cómo lo sabes? -preguntó Diego.
– ¿No son ésas de las que habla la carta de un soldado español que guardas como reliquia junto a la diosa maya?
– Ésas mismas -le contestó Diego-. ¿Te leí la carta?
– Nunca -respondió Emilia pensando que ya estaba en edad de regalarle a su padre el gusto de contar otra vez una historia que le había oído veinte veces.
Al ver a su hija morderse los carrillos para no descubrir una sonrisa, Diego recordó que tal lectura había sido su regalo de trece años, pero Emilia se mantuvo en que no sabía nada y lo urgió a que le contara toda la historia sobre las piedras bezoares descrita en la carta de don Pedro de Osma y Xara y Zejo. De sobra sabía ella lo que para su padre significaba el ejemplo del soldado español nacido en el siglo XVI que, abandonando las batallas de conquista, se dedicó a buscar y reconocer las virtudes y provechos de las plantas de Indias. Le gustaba oír la vida de ese hombre que entre la guerra y la ciencia, escogió la ciencia. Su padre la contaba con una pasión por tal destino, que ella se prometió en voz alta no olvidarla nunca.
Al oírla prometer como quien hace un juramento, Diego tuvo ganas de soltar una retahíla de esos elogios que los padres de aquellos tiempos consideraban poco formativos, así que haciéndose fuerte preguntó por la Yerba de Juan Infante .
– Cura heridas y flechazos. Eso dice tu libro. Está en la I de Infante.
– Mira bien ésta -dijo Diego-. Tiene hojas diminutas y vellosas. La encuentra uno fácil en el campo, pero hay que saber distinguirla de otra que no sirve de nada. Ésta cicatriza las peores heridas. ¿Y el ácido fénico? -preguntó.
– Aquí lo tiene usted, maestro -dijo Emilia haciendo una reverencia.
Engolosinado con el juego, Diego le siguió preguntando por los polvos de arsénico, la Belladona y cuanto nombre acudió a su cabeza. Sin buscar tregua, Emilia siguió contestándole hasta que llegó un cliente a interrumpir el coloquio.
Esa conversación fue como el sello de un pacto cuyos cimientos estaban puestos desde hacía tanto tiempo que era imposible recordarlo. Se volvieron una pareja laboriosa y divertida que hasta los domingos pasaba las mañanas bajo la mezcla de olores que hacía palpitar su laboratorio. Por eso Josefa buscó a su hija cerca del mostrador junto a Diego.
– ¿Quieres ver dónde está tu niña? -preguntó Diego pidiéndole con un gesto de la mano que se acercara sin hacer ruido.
Caminó hasta los estantes que había a espaldas del mostrador y buscó el tarro de Cannabis Indica en la segunda repisa de la izquierda. Josefa estaba en el secreto: al quitarlo se podía mirar el laboratorio a través de un cristal. Quedaba a la altura de los ojos: Diego lo puso ahí desde que inauguró la botica, para poder trabajar en la parte de atrás dándose cuenta cuando alguien lo buscaba en el mostrador.
Con unos dedos como de ladrón, sacó el tarro, se lo pasó a su mujer, se aseguró de que Emilia aún estaba del otro lado y dejó el camino abierto para que Josefa mirara. Ella metió la cabeza entre los frascos, miró durante unos tres segundos y se fue de espaldas hasta los brazos de su marido, que no bien la acostó en el piso, corrió por un algodón con amoniaco.
– Ni me acerques ese horror -le ordenó Josefa levantándose más rápido de lo que había tardado en desvanecerse. Se pasó las manos por la cara. ¿Había visto a su hija?
En el laboratorio, parada de puntas, moviéndose como si la rigiera una música interior, Emilia besaba a otra mujer en la boca, mientras le acariciaba la cara, llorando y riéndose al mismo tiempo. Josefa no lo vio, pero bajo el rebozo que cubría la cabeza y las trenzas de esa mujer, las manos de Daniel ceñían la cintura de la Emilia más feliz que había pisado esa botica.
Vestido a veces así, a veces de señorito encumbrado y a veces de campesino, Daniel cruzó la frontera y llegó a Puebla después de tanto tiempo de ausencia que la boca de Emilia le pareció el primer toque de agua tras el denso desierto.
– Están besándose -dijo la voz de Josefa descompuesta.
– Lógico -dijo Diego.
– ¿Eso también será normal en el siglo XX? -preguntó Josefa-. Me voy a tener que morir, yo no tengo sitio en este siglo.
Buscando la cabeza de Daniel, Emilia le desprendió el rebozo y la peluca sin dejar de besarlo. Después él se quitó la blusa de mangas largas abotonada hasta la barbilla y guareció su pecho desnudo en el vestido claro bajo el que latían los pezones de Emilia.
– ¿Dónde estuviste? -preguntó ella recorriéndole la espalda con los dedos.
– Aquí -dijo Daniel poniéndole un dedo entre los dientes. Ella lo apretó como un sello de fuego contra su lengua y cerró los ojos para que nada la distrajera de ese hallazgo.
Diego había devuelto el tarro de mariguana a su lugar y más muerto de celos que de preocupación por la moral sexual del siglo XX, se distrajo con la zozobra de Josefa. La llamó puritana, la abrazó, le secó las lágrimas y se la fue llevando al segundo piso en busca de un desayuno.
Una clienta entró a la botica. Como la encontró desierta, dio sobre el mostrador los tres golpes con que Diego había pedido a sus asiduos que lo llamaran y regresó a Emilia del mar abierto en el que navegaba. De un brinco se desprendió de Daniel, soltó un ¡yendo! idéntico al de su padre y alisándose los cabellos cruzó la puerta y apareció tras el mostrador con una sonrisa tan blanca y precisa como la porcelana de los tarros a sus espaldas.
La mujer iba a recoger unas gotas de Pulsatilla, gracias a las cuales había dejado de vivir mareada. Al encontrar a Emilia tan brillante como un trozo de sol cortando la mañana lluviosa, pensó que el mundo se había vuelto mejor gracias a la bendita intervención del boticario Sauri.
No bien la vio marcharse, Daniel salió al encuentro de Emilia, vestido con un traje de casimir y una corbata de seda. Se había mojado la cabeza y por un rato consiguió que su melena estuviera peinada hacia atrás. Todo él podía pasar por el hijo del gobernante más atildado, pero ni así, su gesto intrépido y sus ojos de fiera dejaban de ser un desafío.
Por única vez en lo que llevaba de vida, la botica cerró sus puertas a media mañana. Emilia y Daniel subieron a desayunar junto a los Sauri que aún estaban perdidos en las conveniencias y desastres del nuevo siglo. Diego había tranquilizado a Josefa descubriéndole que la mujer causante de sus espantos era Daniel disfrazado. Sin embargo, cuando ella lo vio entrar al salón con un brazo prendido a la cintura de su hija hubiera podido desmayarse otra vez.
– Estás muy guapo -le dijo con la frescura que las mujeres usan sólo para elogiar a los hombres que podrían ser su hijos. Sin soltar la cintura de Emilia, Daniel la abrazó. Llevaba meses malcomiendo y pasando peligros, estaba urgido de cobijo y cariños, de un retazo de infancia y un pan horneado en la cocina de quienes lo querían.
Desayunaron mientras Daniel les contaba la situación del maderismo en otras ciudades del país y se ponía al tanto de la complicada división entre los antirreleccionistas poblanos.
Читать дальше