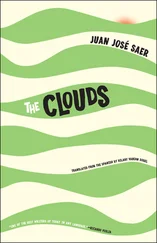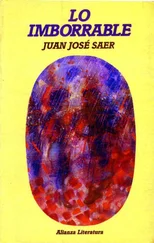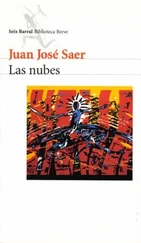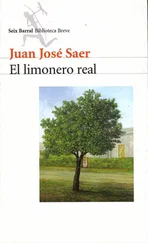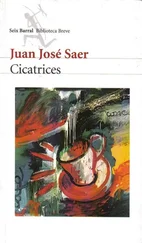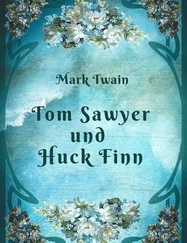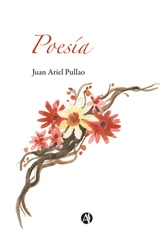– Don Coria -dijo-. Venga un momento, por favor.
Coria se aproximó con un aire de marcado desgano. Se paró a un metro de distancia y lo miró inquisitivamente.
– Quiero un día franco -dijo él.
Coria respondió con rapidez.
– Los domingos -dijo.
– No -dijo él-. Los domingos hay poco trabajo. Los viernes.
Coria suspiró.
– De acuerdo -dijo.
Sonreía recordándolo. La humanidad no había reventado, gracias a Dios. Ahora se hallaba en el claustro, en el limbo aislado y tranquilo, y eso le gustaba. La lluvia continuaba derramándose sobre la ciudad, la lluvia incesante y fría, quebrantando la primavera inocente y plácida. Llegaron por fin a la estación de ómnibus. La chica y el muchacho discutieron un momento, porque ella insistía en pagar y él no quería permitírselo. "Ella no quiere deberle nada", pensó. "Así son algunas mujeres". Los ayudó a bajar las valijas, como lo había decidido. Todavía la chica insistía en no querer recibir favores porque estuvo forcejeando un momento con las valijas hasta que su compañero le dio un suave empujón y ella fue corriendo a refugiarse del agua bajo los andenes desde los que la gente, envuelta en abrigos o impermeables, miraba la calle melancólicamente. Cerró el baúl y subió al coche. Gotas de agua se deslizaban sobre su rostro, y tenía el pelo y el saco lleno de unas pequeñas perlas grises. Sentía las manos húmedas. Pero estaba bien, se sentía perfectamente bien en ese momento. Condujo un trecho con una sola mano, con la otra colocó la sucia gamuza amarilla sobre la caja del taxímetro. Se iba a comer. Era el mediodía. El limpiaparabrisas recorría regularmente el amplio cristal donde las gotas estallaban sin descanso formando unas extrañas imágenes fugaces. Almorzaría para regresar inmediatamente a la parada frente al bar, porque en esos días de lluvia el trabajo abundaba. La herida de la pierna palpitó débilmente y dio un tirón no demasiado doloroso: él sonrió. La semana próxima se sentiría lo más bien, no iba a quejarse ahora por tan poca cosa. Él no era un tipo de esa clase, estaba perfectamente seguro, pensó, sonriendo, y el Chevrolet dobló frente al Correo, acelerando, en la ciudad desierta bajo la lluvia, aquel oscuro y frío sábado lleno de grises destellos mortales manchando de musgo y herrumbe la primavera quebrantada.
1961
[1]Téngase presente que esta conversación tiene lugar en noviembre del año pasado. Conde se mató en febrero. Para esa época estaba viviendo en Rosario. Había nacido allí. Era psicólogo de carrera y hasta los veintiocho años había trabajado como asesor en una agencia de publicidad. Le interesaba bastante la política. Se suicidó el día en que cumplió treinta años: se encerró durante tres días en la quinta de su familia en el barrio residencial de Fisherton, tomándose el trabajo de amontonar todos los muebles de la casa en una de las habitaciones. El día de su cumpleaños, exactamente el 16 de febrero, una pareja que paseaba en automóvil por Fisherton lo vio vivo por última vez. Inmediatamente fue a hacer la denuncia a la policía, porque Conde se hallaba completamente desnudo paseándose por la pérgola del edificio. Eran las dos de la tarde. La pareja declaró que parecía melancólico o pensativo y que ni siquiera parecía darse cuenta de que no llevaba una sola prenda encima. Cuando la policía llegó a la quinta encontró la puerta cerrada con llave y reforzada por dentro con un ropero y unas sillas amontonadas contra ella. Tuvieron que forzar una ventana lateral para entrar al edificio. Encontraron a Conde colgado de un alambre asegurado a un clavo clavado en la pared de uno de los dormitorios. Se hallaba completamente desnudo. Cuando recibí la noticia me resistí a creerlo, porque Conde había sido siempre un tipo muy sereno, muy objetivo y desplegaba una intensa actividad política. Por supuesto, no era ningún tonto, y una vez, durante esa temporada que pasamos en la playa, me había dicho: "Si un hombre no encuentra antes de los treinta años ninguna verdad por la cual no le importaría dejarse matar, tiene la obligación de levantarse la tapa de los sesos".
[2]Pancho tiene un hermano mayor, casado, con bastante dinero. Tiene cuatro hermanos más, también mayores, que no viven en la ciudad. Pancho es el único de los hijos de la familia Expósito que continúa viviendo en la casa paterna. Su padre es un agente de seguros jubilado. Su hermano es ingeniero, o técnico, o algo así, y hace tres o cuatro años, antes de casarse, instaló una pequeña fundición que le viene dejando una buena renta. El hermano de Pancho es un buen muchacho: es el que le paga los tratamientos. Se preocupa bastante por él, aunque sospecho que ya debe sentirse algo cansado, porque unos días antes de que Pancho se internara por última vez, vino a verme a casa, para consultarme sobre lo que debía hacer. Se sentó frente a mí, y golpeándose la sien derecha con el dedo índice, exclamó: "¡Mucha lectura! Demasiada lectura". Inmediatamente me propuso un plan para distraerlo. "Llévelo al fútbol", me dijo. "No pueden salir con un par de chicas?" Me miró con aire lastimoso y agregó: "Me cuesta un dineral". Y yo le respondí: "No vaya a echárselo en cara". Él me miró sorprendido: "¿Sería grave?", dijo. "Para usted", pensé yo, pero preferí callarme la boca, "para usted, porque si llega a decírselo Pancho es capaz de hacerse internar todos los meses, hasta mandarlo a la quiebra".