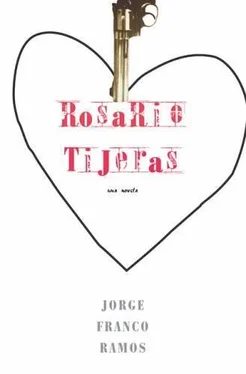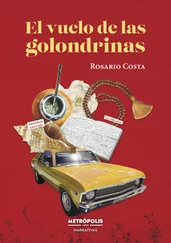– Decile a Emilio que me llame -dijo antes de colgar, como si fuera algo espontáneo, como si yo no supiera que ésa fue su única intención al llamar.
Y aunque volvimos a caer, esa vez Rosario tuvo que tener más paciencia para lograrlo. Yo la verdad había quedado herido de muerte, no por sus armas, sino, como siempre, por mis propias ilusiones, nunca antes me había imaginado tanto con ella, por eso caí duro de mis nubes, quería recuperarme del porrazo y su presencia en vez de ayudar, lesionaba. Le fui esquivo muchas veces, pero no tanto como mi herida lo requería, únicamente lo suficiente como para demorar mi sometimiento, para hacerle entender que algo pasaba, inútiles pataletas de enamorado para llamar la atención.
– ¿Qué te pasa, parcero? Vos no eras así.
Su preocupación no iba más allá de ese comentario, pero yo qué más podía esperar si nunca le contesté la verdad, si mi imbecilidad iba al extremo de esperar el milagro que la hiciera adivinar. Me sentía cansado de todo, más de mí que de todo, pero el problema del amor es ése, la adicción, la cadena, el cansancio que produce la esclavitud de nadar contra la corriente.
Reconquistar a Emilio tampoco le quedó fácil. Su familia lo tenía asediado, bajo tratamiento médico y psiquiátrico, pretendían sacarle a Rosario así fuera a corrientazos.
– Imaginate la de mi papá -me contó por esos días-. Dizque si me volvía a ver con esa mujer me mandaba a estudiar a Praga.
– ¿A Praga, Checoslovaquia?
– Imaginate.
Pues ni a Praga ni a ningún lado: Rosario volvió a ganar, primero a mí y después a él, como de costumbre. De nada sirvieron las amenazas y las terapias, y peor aún, de nada nos sirvieron a Emilio y a mí las experiencias vividas con Rosario que nos dejaron colgando de la cuerda floja. Yo me negaba a pasarle al teléfono, no contestaba para no comprometerme, claro que cuando alguien de la familia lo hacía ella colgaba, esperaba a que contestara la empleada, su única cómplice, pero yo en mi punto: «Decile que no estoy». «Que manda decir que ella sabe que sí estás». «Pues decile que estoy enfermo». «Que manda decir que ella sabe que no estás enfermo». «¡Decile que me morí!». «Que manda decir que cuidado te morís porque ella no sabe vivir sin vos». Y así todos los días, ablandándome de a poquitos, con más paciencia que yo, aguantando, porque eso fue lo primero que la vida le enseñó. Hasta que la resistencia cedió: «Decile que no estoy». «Manda decir que te espera en el cementerio». «¡¿En el cementerio?! ¿Cómo así? Pasámela».
– ¡Aló! ¡Rosario! ¡¿Qué es lo que vas a hacer?!
– Parcero -me dijo-. Por fin.
– ¿Qué es lo que pasa, Rosario? ¡Qué es lo que querés?
– Necesito que me acompañés al cementerio, parcerito.
– ¿Cómo así, quién se murió?
– Mi hermano -dijo con voz triste.
– ¿Cómo así? Si tu hermano se murió hace tiempo.
– Sí -me aclaró-. Pero es que tengo que ir a cambiarle el compact disc.
Me había suplicado que la acompañara, que era su aniversario y no era capaz de ir sola.
Los cementerios me producen una sensación parecida a la de las montañas rusas, un delicioso vértigo. Me asusta un sitio con tantos muertos, pero me tranquiliza saber que están bien enterrados. No sé dónde radica su encanto, tal vez en el alivio de saber que todavía no estamos en ellos, o tal vez todo lo contrario, en el afán de querer saber qué se siente estando ahí.
El de San Pedro es particularmente hermoso, muy blanco y con mucho mármol, un cementerio tradicional donde los muertos duermen unos encima de otros, a diferencia de los modernos que más bien parecen un sembrado de floreros cursis. También hay mausoleos donde descansan algunos ilustres agrupados por familias, vigilados por enormes estatuas de ángeles de la guarda y del silencio. Hacia uno, sin estatuas pero custodiado por dos muchachos, me llevó Rosario.
– Aquí es -dijo con solemnidad.
Los dos muchachos se pusieron firmes al verla, como dos guardias de honor.
– ¿Y éstos quiénes son? -pregunté.
– Los que lo cuidan -me dijo.
– ¿Cómo así?
– Aunque hemos limpiado mucho, todavía queda mucho faltón -me explicó-. Además los satánicos lo querían tanto que una vez intentaron robarse el cuerpecito. Pobres. ¿Qué más, muchachos, cómo les ha ido?
– ¿Qué más, Rosario? -contestaron al tiempo-. ¿Bien o no?
Yo estaba tan absorto en lo que veía que pensé que la música que sonaba venía de afuera, pero cuando ella abrió su bolso y les entregó los CD me di cuenta de que la música salía de la misma tumba, una estridencia horrible que venía de un equipo de sonido protegido por unas rejas y camuflado entre flores.
Rosario intercambió unas palabras con ellos, después se alejaron un poco, lo suficiente para darle la privacidad necesaria para rezar. Yo también me acerqué, no me arrodillé pero sí pude leer lo que decían en la lápida: «Aquí yace un bacán», y al lado del epitafio una foto de Johnefe, más bien borrosa y amarillenta. Me acerqué más a pesar del volumen del equipo.
– Es su última foto -me dijo Rosario.
– Parece muerto -dije.
– Estaba muerto -me dijo mientras le bajaba un poco el volumen al aparato-. Fue cuando lo sacamos a pasear. Después de que lo mataron nos fuimos de rumba con él, lo llevamos a los sitios que más le gustaban, le pusimos su música, nos emborrachamos, nos embalamos, hicimos todo lo que a él le gustaba.
Ya entendía la fotografía. En medio de la borrosidad pude distinguir algunas caras conocidas, Ferney, otro cuyo nombre no recuerdo y la misma Rosario. A Deisy no la vi. Tenían más cara de muertos que el mismo muerto, cargaban botellas de aguardiente, una grabadora gigante sobre los hombros y a Johnefe en el medio sostenido por los brazos.
– Pobrecito -dijo Rosario y después se echó la bendición.
Organizó un poco la mezcla extraña de rosas y claveles que adornaba la tumba, volvió a subir el volumen y con un gesto triste le lanzó un beso largo, con tanto amor que ya hubiera querido yo estar acostado ahí.
– Hasta luego, muchachos. Me lo cuidan ¿sí?
Cuando los ángeles de la guarda levantaron sus brazos para despedirse, pude ver un par de pistolas debajo de sus ombligos y encartuchadas en sus bluyines. Agarré a Rosario de la mano y caminé rápido, quería salir de allí, estaba tan azorado que no pensé cuando ingenuamente le pregunté a Rosario:
– ¿Vos sí creés que tu hermano pueda descansar en paz con esa música tan duro?
Vi su mirada brava a través de sus gafas para el sol. Ya era muy tarde para explicarle que era una broma. Sin embargo, su reacción no fue tan violenta como esperé, no podía darse ese lujo después de haberme buscado tanto. Eso me hizo sentir bien.
– Vos sí que hablás güevonadas, parcero -dijo soltándome la mano, avinagrándome el sorbo de triunfo que acababa de probar.
Esa visita fue el pretexto para volver, para estar juntos la última vez, porque lo que comenzó a partir de entonces fue una larga despedida, el rompimiento de un vínculo con el que ya me había hecho a la idea de vivir siempre. El caso es que ahí estaba otra vez la pareja de tres.
– Ahora nos toca a lo sano -nos dijo Emilio-. Bien juiciosos.
– Por mí no hay problema -dije yo.
– Por mí, tampoco -dijo Rosario, pero no muy convincente.
Fueron promesas que ayudaron a justificar el regreso, los buenos propósitos con los que siempre se engaña el que recae.
Emilio había aparecido a los pocos días. No supe cómo había sido el reencuentro pero me supongo que igual a los anteriores.
Él sí quiso saber cómo había sido el mío, entonces le conté lo del cementerio.
Читать дальше