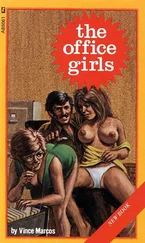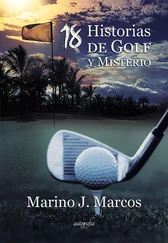Marcos Aguinis - La gesta del marrano
Здесь есть возможность читать онлайн «Marcos Aguinis - La gesta del marrano» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La gesta del marrano
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La gesta del marrano: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La gesta del marrano»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La gesta del marrano — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La gesta del marrano», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Todos cobran -avancé más.
– Los sacerdotes no cobran: reciben limosna.
– ¿Y los diezmos? -corregí-. Cuando la limosna parece un pago insuficiente, reclaman y amenazan.
– ¿Cómo los comerciantes?
– ¡Shtt!… -crucé el índice sobre mis labios-. No blasfemes.
Marcos arrimó su butaca a la mía.
– Quisiera tener la elocuencia del obispo -susurró-: cobraría mejor a mis clientes morosos.
– No blasfemes -advertí de nuevo.
– Peor se han portado los capitulares que enviaron cartas al virrey y al arzobispo de Lima solicitando la creación de un juzgado de apelaciones en el fuero eclesiástico para defenderse de los dictámenes que lanza con violencia nuestro obispo.
– Es un hombre fogoso.
– A él le cabe la expresión «ciego de furia».
– No te mofes de su enfermedad -contuve la sonrisa-. Además, ¿te puedo confesar una sospecha? Dudo de su ceguera: creo que la usa para despistar y elegir: sólo ve aquello que le interesa.
Se puso serio al escuchar pasos.
La criada negra me ofreció una bandeja con dulces, un trozo de torta y una jarra de bronce con chocolate líquido.
– Gracias -rechacé la atención.
La criada intentó dejar la bandeja a mi lado, como le enseñaron que debía proceder ante las visitas. Yo insistí en que la retirara.
Marcos me observó con atención. Me ponía a prueba ese día era Iom Kipur . Cuando la esclava se marchó, rogué a Marcos con un guiño que no se molestara por mi negativa. Asociaba ese momento, agregué, con el hermoso Salmo 4.
– ¿Lo recuerdas? -preguntó.
– «Tú has llenado mi corazón de mayor júbilo que cuando abunda el trigo y vino nuevo» -recité.
La casa de Marcos se llenó de luz.
– Falta -señaló-: «Me acuesto en paz, y en seguida me duermo; porque sólo tú, oh Dios, me das paz y reposo.»
Nos miramos.
– Salmo 4 -reiteré-. Es la oración del justo rodeado de impíos.
– ¿Quieres decir que somos dos justos rodeados de impíos?
Nuestros ojos brillaron. Teníamos conciencia de que habíamos recitado un Salmo omitiendo las palabras Gloria patri que todo católico pronuncia al final. Esa ausencia era una prueba de una presencia conmovedora. Nos habíamos revelado la intimidad.
– Usted me acaba de decir -responde Francisco- que debemos tenerle miedo al demonio y a sus trampas porque llevan a la perdición. Que debemos tenerles miedo a los herejes y a los inmundos ritos judíos. Lo ha dicho con profunda y conmovedora certeza. Sin embargo, fray Alonso, créame que por obra de usted y muchos hombres parecidos a usted, los judíos ahora tenemos miedo a algo más próxima y evidente que el demonio: los cristianos.
107
– «¡Bésame con los ósculos de tu boca!… Más dulces que el vino son tus amores; suave es el olor de tus perfumes; tu nombre es ungüento derramado.»
– Francisco. Eres tan cortés, tan poeta.
– Cantar de los cantares , de Salomón, querida.
– ¡Qué hermoso! -exclamó Isabel-. Recítalo otra vez.
– «Bellas son tus mejillas entre los pendientes y tu cuello entre los collares» -la acaricié.
– No sé cómo retribuirte -se estremecía.
– Di: «Bolsita de mirra es mi amado, que reposa entre mis pechos.»
– Francisco.
– ¿No te gustó? Te obsequio otro versículo, es para ti: «Como el lirio entre cardos, así es mi amada entre las doncellas.»
– Dime un versículo menos audaz, que yo pueda repetir.
– «Como un manzano entre árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes.»
– Me gusta. «Como manzano entre árboles silvestres, así es Francisco, mi amado -sonrió Isabel-, entre los jóvenes.
– Agrega esto: «Su izquierda está bajo mi cabeza, y su diestra me estrecha en abrazo.»
– Te amo.
– Di: «Francisco, esposo mío.»
– Francisco, esposo mío.
– «¡Qué bella eres amada mía, qué bella eres! Tus ojos son de paloma, a través del velo. Tu melena, cual rebaño de cabras que ondula por las pendientes de Galaad. Como cinta de escarlata tus labios. Tus mejillas, mitades de granada. Como la torre de David es tu cuello, edificada como fortaleza.»
– ¡Cómo te exaltas! Tiemblo toda.
– «Tus pechos son dos crías mellizas de gacela pacen entre lirios.»
– Oh, querido.
– «¡Qué bella eres, qué encantadora, oh amor, en tus delicias! Tu talle semeja la palmera, tus pechos racimos.»
Isabel acarició mi frente, mi mentón, mi cuello. Permanecimos abrazados. Una rama de laurel florecido se movía tras el muro, saludando nuestras noches de amor.
Mejoré mi vivienda antes del casamiento. Agrandé la sala de recibo, encalé las paredes del dormitorio y construí dependencias para la servidumbre. Compré sillas, dos alfombras y una ancha alacena. Colgué una araña en el comedor y agregué blandones. En el patio del fondo aún quedaba medio millar de adobes y carradas de piedra para una futura ampliación.
El pedido de mano a don Cristóbal no resultó engorroso porque él separó francamente las aguas. Dijo que me apreciaba como persona, pero que necesitaba asegurarse de que su querida ahijada Isabel no sufriría privaciones después del casamiento. Por lo tanto, no objetaba la unión si yo podía garantizarle que mi patrimonio actual y futuros ingresos serían suficientes. Entendí que debía recorrer este eslabón en más de una entrevista. También entendí que la sombra del visitador eclesiástico Juan Bautista Ureta revoloteaba como un buitre. Aunque don Cristóbal conocía mi sueldo de 150 pesos, que era un monto respetable, y el ingreso de honorarios extras, demoraba su consentimiento. Durante el proceso yo temí que mi condición de cristiano nuevo fuese un obstáculo difícil de remover. Esta desventaja debía compensarse con dinero. Finalmente llegamos al punto en que se confeccionaría la capitulación. Convocó al notario Corvalán para redactarla. Hacían falta dos testigos: acordamos invitar al capitán Pedro de Valdivia, el visitador Juan Bautista Ureta y el capitán Juan Avendaño. Este último era pariente de doña Sebastiana.
El notario escribió el largo documento, lo leyó en voz alta, hubo asentimiento de miradas y lo firmamos con la misma pluma que nos ofrecía con mano segura y nariz arrogante. Empezaba el texto con la fórmula de que «yo, doctor Francisco Maldonado da Silva, residente en esta ciudad de Santiago de Chile, mediante la gracia y bendición de Dios Nuestro Señor y su bendita y gloriosa Madre, estoy concertado de casarme con doña Isabel Otañez». Seguía: «para ayudar de la dote, me ha prometido el señor doctor don Cristóbal de la Cerda y Sotomayor, oidor de esta Real Audiencia, la suma de quinientos sesenta y seis pesos de a ocho reales». De ella, sólo doscientos cincuenta pesos fueron entregados en dinero efectivo y el saldo en ropa, géneros y algunos objetos menores de los cuales el notario Corvalán hizo un morboso detalle: «una ropa de embutido de mujer, valuada en cuarenta y cinco pesos», «seis camisas de mujer con sus pechos labrados, valuadas en cuarenta y cinco pesos», «enaguas de ruan labradas, de ocho pesos», «cuatro sábanas nuevas de ruan, de veinticuatro pesos», «un faldellín de tamanete usado, de ocho pesos», «cuatro paños de mano, de un peso» y así sucesivamente. Don Cristóbal había vencido en la negociación. En el mismo documento se estipulaba que yo hacía una contrapartida de trescientos pesos y me comprometía a incrementar esa suma con otros mil ochocientos para que en caso de que el matrimonio fuera disuelto por muerte u otra razón ese dinero quedara en manos de Isabel. Se añadía que «doy dicha donación por aceptada y legítimamente manifestada» y lo hacía con todos los requisitos necesarios en favor de mi esposa.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La gesta del marrano»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La gesta del marrano» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La gesta del marrano» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.