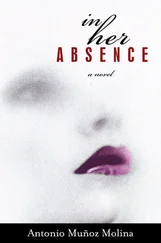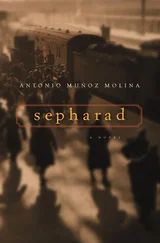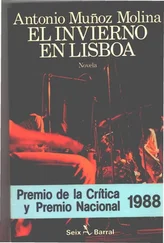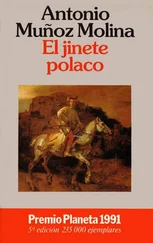El hombre de paisano, a quien los guardias llamaban «mi capitán» adoptó desde el primer momento en su trato con Manuel un aire afable no malogrado del todo por su evidente voluntad de parecerse a Glenn Ford. Estaba calvo y usaba unas patillas demasiado largas y una gabardina desabrochada y absurda que no se quitó cuando fue a sentarse tras la mesa de su despacho, bajo un retrato ecuestre del general Franco. Antes de hablar torcía la boca y apretaba los labios mirando al suelo o a un papel escrito a máquina que había sobre la mesa y cuya única finalidad, supuso Manuel, era dilatar la cobardía y la espera de quien iba a ser interrogado. «Manuel Alberto Santos Crivelli», leyó el capitán, alzando luego los ojos del papel para mirarlo meditativamente, como si buscara en su rostro la confirmación de que era exacto el nombre que le atribuía, «propietario de la finca rústica denominada " La Isla de Cuba", sita en el término de Mágina, junto al río Guadalquivir. ¿Me equivoco?». Moviendo apenas la cabeza Manuel sostuvo la mirada del capitán. Estaba en pie, con las manos juntas y las piernas un poco separadas, y la mano oscura de su herida, avivada por el miedo, ascendía segura hacia el corazón sajando como un cuchillo el tejido húmedo de los pulmones, y cada silencio que se prolongaba entre las palabras del capitán era un foso que acrecía el vértigo y los latidos abriendo paso al filo ávido del cuchillo cada vez más próximo al corazón. «¿Es cierto que por invitación de usted el llamado Jacinto Solana Guzmán se trasladó a dicha finca el día uno de abril del presente año?» El capitán leía con dificultad, o acaso era que fingía estar leyendo y no recordaba del todo las palabras que precisaba decir ni el modo justo en que debía repetirlas. «Estaba enfermo», dijo Manuel en voz tan baja que no creyó que el capitán lo hubiera escuchado, «el médico le aconsejó que pasara una temporada en el campo». Como en algunos sueños, no le bastaba el aire para levantar la voz, y una sensación de asfixia o de légamo en la garganta borraba las palabras para dejar únicamente el movimiento breve y vacío de los labios. Bruscamente el capitán se puso en pie, dobló el papel y lo guardó en un bolsillo de la gabardina. «Está enfermo», repitió, la cara vuelta hacia el suelo, los labios apretados, fingiendo de manera inexacta la sonrisa triste que había visto en las películas. «Acompáñeme, si no le importa.»
El sótano olía a hospital y a piedra húmeda y a una cosa penetrante y corrupta que Manuel reconoció antes de que el capitán encendiera la luz quedándose junto a la puerta mientras él avanzaba. Olor de viejas ropas empapadas, de ovas o cieno o agua detenida. Bajo una luz como de quirófano de guerra el cuerpo estaba tendido en una mesa de mármol con los bordes manchados de sangre, como el mostrador de una carnicería. Los calcetines negros, húmedos todavía, se habían escurrido hacia los tobillos, mostrando una carne muerta y sucia como la luz y la superficie entre blanca y gris del mármol. La montura metálica de las gafas, recuerda Manuel, retorcida y rota, hincada en el coágulo donde la sangre era un poco más oscura que el barro, el agujero hondo como una tráquea rebanada del que apartó los ojos al descubrir que no era la boca, el hilo negro que había atado las varillas de las gafas. Como pormenores de un mal sueño reconoció el pantalón que él mismo había regalado a Solana cuando se marchó al cortijo y la chaqueta a cuadros con una quemadura de cigarrillo en la solapa. «No les bastó con matarlo. Tal vez ya estaba muerto cuando lo sacaron del río, pero ellos no podían resignarse a que la cacería terminara así. Estaba muerto y lo han pisado y alguien ha seguido disparando desde muy cerca hasta agotar el cargador.» Retrocedió sin volverse todavía hacia el capitán, sin mirar el rostro deshecho ni la mano que pendía entreabierta proyectando en el suelo una sombra parecida a la rama de un árbol, sólo los zapatos hinchados, los calcetines demasiado cortos en los tobillos puntiagudos y definitivamente helados en un luto de quirófano. Ahora el capitán fumaba recostado en el muro, con las manos en los bolsillos de la gabardina. «¿Reconoce usted a ese hombre?» Desde una distancia que ya sabía más duradera que el dolor, porque había habitado en ella, extranjero de todo, desde el día en que vio muerta a Mariana sobre las tablas del palomar, Manuel dijo el nombre de Jacinto Solana como una vindicación y un homenaje, y al pronunciarlo por un instante sintió que el hombre a quien aludía estaba a salvo del envilecimiento de la muerte, inmune a la soledad de su propio cuerpo tendido sobre una mesa de mármol.
«Así que era su amigo. Su amigo Jacinto Solana, dice usted. Usaba su cortijo para esconder a bandidos buscados por la Guardia Civil. ¿No lo sabía usted? Nosotros sí lo sabíamos. Ayer noche, cuando fuimos a interrogarlo, disparó contra nosotros. Hay un guardia muerto y otro gravemente herido. Debiera usted buscarse otra clase de amigos, señor Santos Crivelli. Puede que su apellido no vaya a servirle siempre para que olvidemos quién es.» El capitán apagó la luz y cerró con llave la puerta metálica al salir del sótano. Manuel caminó a su lado hacia los despachos y los interrogatorios vencido por una intensa sensación de deslealtad y de culpa, como si al apagarse la luz sobre la mesa donde yacía Jacinto Solana él lo hubiera dejado solo en el frío y la muerte. Pensaba en las gafas rotas, en las manos descoyuntadas y abiertas, en el cuerpo abandonado en la oscuridad, y no le importaban o no oía las preguntas del capitán ni los golpes de la máquina de escribir y ni siquiera las cosas que él mismo respondía, y cuando salió del cuartelillo y vio la claridad azul del amanecer fue como si el sótano, los interrogatorios, el humo y la voz del capitán, hubieran desaparecido al mismo tiempo que la noche inmediata y lejana en la que sucedieron: como si también su identidad y su vida hubieran sido canceladas al final de la noche, de tal modo que ahora, cuando caminaba hacia la plaza de San Pedro, cuando veía la fachada blanca y las ventanas circulares al otro lado de las acacias, percibía con una clarividencia sin inflexiones de compasión ni ternura el espacio vacío que lo circundaba para siempre, su límite tan delgado y preciso como una línea de compás, tan irrevocable como la puerta metálica tras la que había quedado el cuerpo de Jacinto Solana. Abrí temblando la puerta de la biblioteca, pero los pasos que desde el patio había oído que sonaban en ella no eran de Mariana. De rodillas junto a la mesa donde Manuel solía sentarse para clasificar los libros o fingir que revisaba las cuentas del administrador, Utrera buscaba algo en los cajones inferiores, entre un desorden de papeles tirados en torno suyo que se apresuró a recoger cuando me vio entrar. Precipitadamente cerró los cajones y se puso en pie, alisándose el pelo, la chaqueta, sonriendo como si quisiera disculparse o explicar algo. «No podía dormir», dijo, «he bajado para buscar un libro». Por un momento permanecía mudo en la puerta de la biblioteca, y no dije nada cuando Utrera pasó junto a mí explicándome otra vez su insomnio y moviendo la cabeza mientras se despedía con la deferencia servil de quien ha sido sorprendido cometiendo un acto reprobable y sonríe sabiendo que es inútil la simulación. Pasó ante mí y su rostro se desvaneció en mi conciencia como si lo hubiera visto desde la ventanilla de un tren. Así miraba todas las cosas entonces, todo huía devorado por el imán del tiempo y yo avanzaba inmóvil hacia el desierto porvenir donde Mariana no existía, donde yo no existía. «Mariana está sola en la biblioteca, te está esperando», había dicho Orlando, pero no había nadie en la biblioteca ni en el patio de losas de mármol y columnas ni en ninguna parte a donde yo pudiera ir. Estaba encendida la luz en el comedor y por las altas puertas de cristales pintadas de blanco venía el aire de la noche con olor a celindas y el ruido rítmico de la cadena del columpio. Sobre el piano había una caja con cigarrillos ingleses y una botella de whisky cuya presencia acepté como una invitación.
Читать дальше