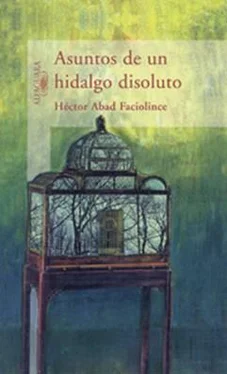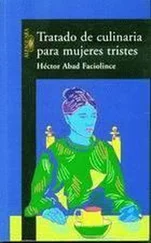Me doy cuenta de que no hago retratos sino caricaturas, pero lo cierto es que mis amores fueron superficiales.
No todos. Por Josefina Logroño, ramera de mal agüero, mi ultimo amor colombiano, creo que sentí eso que las novelas decimonónicas denominaban pasión. Pienso en ella (en el período que fue de nosotros dos) y todavía me muerdo los labios de coraje. Escupitajos de ira mala me afloran a la boca. Josefina Logroño, ojalá te estés pudriendo con el dentista de tu maridito. La sedujo, pero quién va a creerme, con la obtusa música ambiental de su consultorio, música de dentista, pueden imaginarse: Beethoven para bobos y Bach edulcorado, un Chopin hecho Clayderman, melcocha de electrónica. En fin, este es el fin de la historia. Pero cuánto me gustaba, al principio, y hasta que le salió ese maldito absceso que sería la causa de mi desgracia.
Ahora veo con claridad que ella era tan sólo una ramera de alcurnia que consiguió hacerse mantener por el ilustre dentista gracias al aroma insuperable de su coño y a la dimensión rebosante de sus tetas de antes. Pero miento, lo anterior no es verdad; por mi recuerdo no habla la serenidad de estos días en que escarbo mis antiguas heridas sino la rabia de aquellos días aciagos en que Josefina Logroño me cambió por el dentista. Torpe sería ahora el misógino consuelo de convertir en putas a las mujeres que nos amargaron la existencia. Además, bien mirado, Josefina eligió lo que más le convenía.
Para olvidarse de un viejo amor, en todo caso, la receta infalible es no recordarlo en el período del buen amor. Lo mejor es tratar de ver de nuevo a ese pasado objeto del deseo. Eso hice yo en este caso.
La última vez que vi a Josefina Logroño fue en su casa de casada, la que le puso el dentista, y después de varios años de matrimonio sin hijos y con can. Yo estaba en uno de mis viajes periódicos de regreso a la patria y recuerdo que la llamé por teléfono; contestó la empleada del servicio: "Casa del ilustre dentista don Aurelio Escovar". Estuve a punto de colgar, muerto de rabia todavía pero ya también de risa; conseguí contenerme y pedí que me pasaran a la dignísima esposa del ilustre dentista. Ella me invitó a almorzar. Llegué al mediodía y lo primero que noté fue que también la casa, como las salas de espera de los aeropuertos, estaba invadida de música ambiental; las notas dentísticas se esparcían a través de altavoces puestos en todos los rincones, desde el baño hasta los árboles del patio.
En el patio, precisamente en el patio, encontré a los cónyuges Escovar Logroño. Ella, extendida en un sofá con forro plástico amarillo, se fumaba un larguísimo cigarrillo mentolado y al mismo tiempo observaba extasiada el infame oficio al que estaba dedicado su consorte. Yo, que no he sido remilgado ni demasiado escrupuloso con la higiene, sentí asco cuando el dentista me estiró la mano. No sé si me creerán, pero juro que el sacamuelas estaba ordeñando la perra. Sí, porque la pareja, a cambio de hijos, tenía una perraza de no sé qué raza, la cual sufría de embarazos utópicos. Después del calor, después del celo inútil (pues la pareja la sometía a total abstinencia), la pobre perra histérica se convencía de que, por alguna intervención sobrenatural (esto lo pongo yo de mi magín), había quedado preñada. Y tan preñada quedaba que al tiempo de parir empezaba a dar leche. Después de una mastitis que la había llevado al borde de la hoya, el ilustre dentista tenía que proceder durante las largas semanas de ilusoria lactancia, a ordeñar a su perra dos veces al día. Así lo hallé, envuelto en música y salpicado de rosada leche canina cuando me dio la mano. Fui al baño a lavarme la diestra, envuelto en el insoportable hilo musical.
La Josefina, un poco ajamonada ya después de seis arduos años de vida marital, me ofreció un entero pernil de cerdo (hueso a la vista en el medio) con papas a la bogotana. Comiendo carne yo miraba su carne y todo en ella me recordaba a Bachué, la diosa tetona. Desde el patio, y por encima de la música ambiental y los gemidos lácteos de la perra histérica, se oía el chapuceo oral de una lora afásica que repitió cacao cacao durante toda la comida. Pero la conversación en la mesa no fue de mayor trascendencia que la de la lora hasta cuando el marido se fue a la dentistería. Entonces Josefina me ofreció más carne, de cerdo en un principio, y después su propia carne, pero yo ya no tenía ganas. Así, entre el ordeño del marido y el jamón de la esposa, todo envuelto en un insulso sonsonete musical, me curé de mi última pasión colombiana.
Fue divertida y hermosa, sin embargo, la despedida con que me sorprendió Josefina. Al ver que yo ya no quería repetir con ella el monstruo de dos espaldas, me condujo de todas formas a su alcoba. Detrás de sus vestidos me mostró la puerta acerada de una caja fuerte y con lentitud le fue dando vueltas a la clave; cuando la puerta se abrió, su mano temblorosa buscó un interruptor general y suprimió, al fin, al fin, las notas dentífricas. "Seis años llevo así, Gaspar, seis años envuelta en este sonsonete, pero casi nunca me atrevo a apagarlo. Es el precio de mi matrimonio, y lo pago".
Pero no me había llevado allí tan sólo para esto. Su mano temblorosa volvió a entrar en la oscuridad de la caja fuerte y de allí sacó, con gran sigilo, una cajita de fósforos El Rey, me la entregó y me pidió que la abriera con cuidado. Dentro de la caja había unos cuantos pelos enroscados. Josefina me dijo: "La última vez que lo hicimos (yo sabía que iba a ser la última), cuando te fuiste, recogí de las sábanas todos los vellos púbicos diseminados por la pasión; son mi mayor tesoro". Yo solté una de las pocas carcajadas de mi vida, pero me callé al ver sus ojos encharcados y no fui capaz de decirle el pensamiento que me hacía reír: que había visto muchas pendejadas en mi vida, pero ninguna tan grande como la de guardar pendejos.
Después me enamoré (¿el verbo es excesivo?) también de mujeres italianas, escocesas, brasileñas. Ah, las mujeres, las mujeres. Aquí habría que poner que son todas iguales. Pero son todas distintas; ni una que se parezca a otra, todas diferentes. Iguales en esto, debo decirlo, a los hombres (y así completo otra frase para mi colección de lugares comunes invertidos). Con todas, creo, cometí algún error, por exceso o por defecto. Con Artemisia Tomasinina, por ejemplo, cometí la tontería de no pasar a la acción a tiempo. Cuando quise hacer algo, ya nos habíamos vuelto amigos y era demasiado tarde. Mucho cerebro, mucha labia y cuando quise arrimar el labio, la mente se nos interpuso. Ni mi beso la humedeció, ni ella me humedeció con su beso. Si nos gusta una mujer tenemos que impedir que se vuelva muy amiga antes de tocarle alguna parte importante; ya habrá tiempo para la amistad, pero hay que empezar por escuchar esos motivos del cuerpo que ni la cabeza ni el corazón entienden.
Amor amor sentí, tan sólo, por Ángela Pietragrúa, mi primer capricho italiano. Tenía unos veintiséis años cuando la conocí, y un amante noble a cuestas. Trabajaba en Einaudi, la editorial de Turín, pero en un cargo administrativo, y por lo mismo ni Calvino ni Pavese la habían notado. Peor para ellos que no sabrán jamás de lo que se perdieron. Tenía un cuerpecito de quinceañera y una cara estupenda de veinticinco vividos con intensidad. Los ojos amarillos y el cabello castaño oscuro en sortijas amplias, desordenadas, casi siempre peinado hacia atrás y cogido con un simple elástico. Piernas largas y busto amable, las manos perfectas. Pero dice mi secretaria, o mi esposa Bonaventura, que no es nada de buen gusto que el mismo día de nuestro matrimonio yo me ponga a escribir primero de Robledo y de Logroño y ahora de esa mujer que tal vez amé, Angela Pietragrúa, y no de ella, mi única esposa legítima. Tiene razón. Toco el timbre para llamar al efebo que hemos contratado especialmente para que nuestra unión se consume. Yo no puedo, o no quiero, ya lo he dicho, así que hemos contratado al hijo de mi cocinera, un cacique ojiazul, para que calme los ímpetus de recién casada que tiene Cunegunda y mis escrúpulos canónicos por aquello del ratus sed non consumatus o como diablos se diga.
Читать дальше