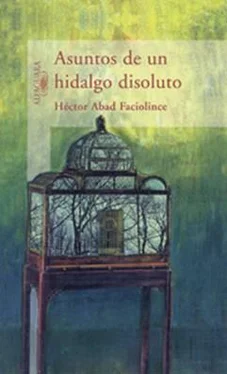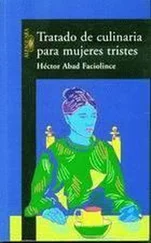Ahí entra el cacique, bien armado ya, pues sabe a qué lo llamo. Envuelto en los calzones se le nota el bulto de eso que se resiste a quedar encerrado entre sus piernas, detrás de la bragueta.
Recibo las hojas en blanco de manos de mi esposa y ahora me encargo yo de tomar los apuntes. El catío Jesús de ojos azules la está besando en la boca. Mi esposa Bonaventura no se niega a abrir los labios. Se entregan a una ventosa lingüística, como esa de las que me aplicaba con Eva Serrano… ah, intercambian saliva con furia de sonidos, sin esa castidad postiza de la Tomasinina, mi mujer que no fue. Ahora Jesús, con una mano, le recorre la espalda en busca del cierre de la blusa. Hábil se ha vuelto en la operación de desvestirla pues ya cae el primer velo de la novia robada. Debajo está el corpiño que se ha puesto para la ceremonia. Impaciente debe estar mi buena mujer pues ha bajado la mano hasta el pubis del marido vicario. Baja la cremallera, introduce la mano y no la saca vacía, la saca con la mulata verga enardecida entre sus dedos. Se han puesto horizontales sobre el blando jergón. Él consigue deshacerla del fastidioso corpiño y las tetas perfectas de Cunegunda Bonaventura vibran con la luz que se filtra detrás de las cortinas. Veo su pecho palpitar y la boca del indio se apodera de parte de su teta derecha. La mano de mi esposa sigue apoderada de la polla rebosante de mi buen servidor. Ella lo acaricia con apremiante insistencia, forma un anillo con su manita tersa y hace que la piel del oscuro miembro indígena se estruje contra sí mismo. Él le levanta la falda y le baja los calzones precipitadamente. Aparece el vello bermejo de mi pupila y mujer, su coñito inaudito está mojado como una espuma marina. Yo les recito en voz alta una vieja jaculatoria: Abre las piernas, muchacha, ganas más de lo que pierdes. Empuja, muchacho, sacas más de lo que metes. Wall Street se quisiera los negocios del tálamo. Mientras recito con gran recogimiento el rezo del epitalamio, la pareja se abraza y ambos agitados y trémulos están. Entonces les sonrío con paternal cariño, mas cruza por mi espíritu como un temor extraño, por lo que en el futuro, de angustia y desengaño, las prisas del cacique a ella guardarán. Y como si se oyera mi presentimiento, ¿qué veo?, veo que el miembro restregado por la blanca mano está escupiendo leche antes de tiempo, que la inefable semilla cae sobre el ombligo de mi asombrada esposa, que el muchacho ojiazul gime de gusto y susto, pues ya mi mujer protesta enfurecida y pide que mi mano, por lo menos, la mano que le di ante los testigos esta misma tarde, la haga sentir allí, en su vulva espumosa, el placer que el ojiazul no ha sido capaz de darle con su verga mulata. Ah, si yo tuviera menos años y menores achaques lo haría de buen grado, pero como aquel lisiado soldado de Urbina, tengo más lengua que manos. En mi estado no me queda sino escribir.
Que se ocupa en hacer un repertorio de los ruidos corporales
Que por qué nunca en mi larga existencia me había casado, es la pregunta que me hace Cunegunda Bonaventura en nuestra noche de bodas. ¿Haré, por fin, una pura confesión? Es tan simple y tan sucia, y explica tan bien las deformaciones de mi mente… Pero, en fin, lo diré: por los ruidos corporales. Nunca soporté la gama crepitante del hervidero del cuerpo. No acepto ni siquiera el triquitraque del pulso. Esa remota percusión amniótica (clepsidra de sangre del cuerpo) es para mí angustia por el paso del tiempo, cruel reloj, innecesario ruido del alma silenciosa, confutación del espíritu inmutable y afirmación del transcurrir.
Además, mientras se escucha ese palpitar ordenado, puede superponerse un repentino crujir de vísceras más bajas. Burdos líquidos burbujeantes que pasan de un sitio a otro, borgorigmos inesperados, tripas que se acomodan en el espacio estrecho de la caja torácica.
Para no hablar de la estridencia de los estornudos con su ducha en aerosol de saliva y de gérmenes. O los golpes convulsivos de la tos con el climax carraspeante del catarro desgarrado. O el repentino ronquido del eructo, que es pedo malogrado. O el ritmo caótico y secreto del hipo. O la metralla hedionda de las ventosidades inferiores, regüeldo posterior. O el estertor de ahogado del bostezo. O el silbido estridente (¿de adentro, de afuera?) que a veces se apodera de los tímpanos.
Recuerdo que de niño me daba escalofríos esa gente que se sonaba en misa, o en lo mejor de una lectura de Isaacs, en clase. Me exasperan esos que se doblan los dedos hasta hacerlos traquear con esa protesta seca de las coyunturas. Y la maquinaria oxidada de las rodillas crujientes. Y la chimenea obstruida de la angina, y el sorber de narices, y el cucurrucutú pesado del asmático, y el chapoteo monótono y voraz del lactante.
Desde los mas nítidos, como el resoplido anhelante del cansancio o el jadeo sofocado del susto, hasta los más leves, más sutiles, y que por lo mismo captan nuestra atención con mayor tiranía, como el diminuto chasquido de los párpados (oh sí, se necesita un oído muy fino para oírlo) con su abrir y cerrar intermitente en un pequeño golpe que no es líquido ni contundente. La voz, la respiración, el espíritu, acechados por tantas disonancias.
Por ruidos secos, húmedos, espesos, agudos, bajos, agobiantes. Como el chorro de la meada contra el agua del sanitario, cascada diminuta, con sus golpes finales intermitentes, cuando los esfínteres escurren la vejiga, y todo termina en una gota, otra gota (plas), con un desespero de grifo mal cerrado hasta la última gota. Como la histeria sonora del sollozo, los ruidos guturales, los gemidos agudos, la nariz succionada, el charco chapoteante de los ojos. Y el chasquear de la lengua para decir que no, y la carcajada sonora del aplauso o el gutural aplauso de la carcajada.
Salvo, tal vez, el rumor de los besos. El rumor de los besos sobre la piel de Angela Pietragrúa (y de tu piel también, está bien, Cunegunda), del cuello hasta las nalgas. El rumor de los besos en sus labios o en los labios míos, la boca recogida en una trompa o tromba o trampa aspiradora, las trompas que se unen y se chupan y retumban con esa resonancia que conmueve todo el cuerpo. O ese rumor sordo de los besos herméticos, que parece que el alma (no sé qué es eso, un hueco) se estremeciera y emitiera un chirrido inaudible, doloroso, audible solamente para adentro. Mi ficción científica, mi sueño de ser un ángel, ha esperado en vano una operación magnífica que me despoje del cuerpo, este animal. Este es el sueño: la cabeza cortada (el resto en pasto a los cerdos) y maquinarias y tubos que me mantengan en vida, que sostengan la actividad silenciosa del cerebro, nada más. El sueño de un alma pura (despojada de deseos, ruidos, necesidades) transformado por el racional cientifismo del que no cree en el alma sino en la materia gris como fuente de todo el pensamiento.
Narración del castizo encuentro con el vizconde de Alfaguara y su hermosísima concubina
La impresión que tengo de mí a los veintiocho o veintinueve años, cuando conocí a Ángela Pietragrúa, no es muy precisa. Me cuesta recordar una persona que no me gusta y el Gaspar Medina de esos días no me gusta. Hacía poco me había establecido en Turín y por primera vez en mi vida sufría una seria crisis de inseguridad. Tal vez las circunstancias precipitadas del viaje, una fuga azarosa más que una decisión meditada, tal vez la edad, unida al sentimiento de que la mitad del camino se acercaba y aún no tenía nada claro sobre mi presente y mi porvenir. No tenía la experiencia suficiente para definir de una vez por todas que la claridad no existe y que lo poco que logramos influir en nuestro presente y en nuestro futuro es deleznable. He conocido ufanos que llenos de suficiencia describen su glorioso periplo por la existencia como una serie de esfuerzos realizados. Muchos de ellos son haraganes perfectos que no se han dado cuenta de que fue casualidad que por tres veces consecutivas los dados les salieran pares. Pero no es del azar que quiero discurrir, sino de mi amor desesperado por Ángela Pietragrúa.
Читать дальше