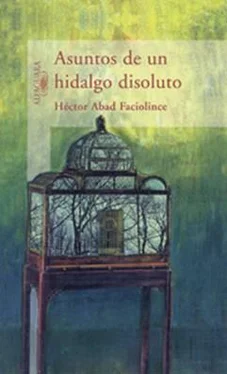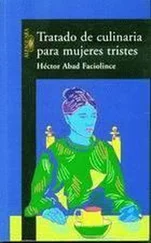Debo advertir varias cosas al lector. Si es menor de edad no podrá leer este capítulo sin peligro de que algo se conmueva en sus riñones. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse . No se sabe bien por qué, pero hay madres y padres de familia que detestan y se aterrorizan con la masturbación de sus hijos. Los éticos progenitores saben que todo el mundo, y a lo mejor ellos mismos, se masturba o se ha masturbado o se masturbará. Pero el hombre civil es solapado por naturaleza. Si este es el caso de tus padres, joven lector, no dejes que te vean este libro, ni cuentes que lo estás leyendo. En caso de que te lo descubran, di que lo tienes para leña. Si el lector es adulto, queda advertido que aquí deberá someterse a ver escrito lo que él mismo, si es normal o anormal, ha hecho despierto o ha soñado dormido (y viceversa). Si no quiere ver escrito lo que hace y menos lo que sueña, salte de capítulo o arránquele las páginas. Si es persona morigerada y de rígida moral sexual, siga también las instrucciones anteriores. Quedan advertidos. El que me acuse de pornografía, querrá decir que quiso leer lo que sigue, ergo lo pornográfico, después de habérsele dicho que no lo hiciera. Nada de hipocresías: el que quiera leer lo hace por su cuenta y riesgo. El que no, salte al capítulo sucesivo, que esta historia de lechos poco le añade o le quita a mi morigerada vida de casto. Yo soy el primero que le resta importancia a la vida sexual. Nos han hecho creer que es el origen de todo, y qué va, es mera carpintería, como dice Quitapesares.
La señorita Bonaventura, no sé si poner la señora Medina, ha sido buena conmigo y se lo merece todo. No que una chica de su edad pueda ponerse feliz de casarse con un viejo como yo, por lo demás enfermo. Pero es esto último lo que hace de mí una elección certera. Yo moriré, a lo sumo, el año entrante. Pero me parecía mal dejarle al Estado (primer-mundista además) mis bienes italianos, mi pensión privada de vejez, mi seguro de muerte, y peor aún dejar a mi marea de sobrinos colombianos, las hectáreas de tierras de mi patria que todavía conservo; son ya asaz engreídos esos sobrinos agringados que tengo, como para aumentar sus ínfulas a fuerza de millones. Mi modesta, casta y humilde Cunegunda hará mejor uso de la fortuna de mis padres.
Bonaventura, Bonaventura bona, buena Bonaventura, ojos de gato azul, pechos de sirena joven, pelo de virgen prerrafaelita, a mi muerte y por el resto de tus días no tendrás que volver a trabajar. Sin mover un dedo el patrimonio que te dejo te rentará mensualmente más, muchísimo más de lo necesario para tu propio sustento, el de tu cacique degenerado y el de todos los hidalgos y caciques que te quieras conseguir por el resto de tu casta existencia. Sé que has hecho un buen negocio y yo voy a morirme pudiendo contar algo más: que me he casado. Que he llegado a las nupcias con la deliciosa Cunegunda, la del perfecto seno, la del vientre más acogedor, la del mejor regazo, la de más bella vulva, la de manos de encanto, la lozana, rolliza y apetitosa amante de este nuevo y viejo Cándido en que me han convertido mis días. No tendrás conmigo, eso sí, descendencia. Sabrás, amada Cunegunda, que ya estaba muy avanzado el siglo cuando leí de un nuevo invento: extirpando o interrumpiendo no sé qué conductos microscópicos, un hombre podía deshacerse del peso de su estirpe. Eso que mis congéneres veían como una humillante castración a medias, era para mí la panacea de una pesadilla: tener hijos; que un descendiente se me escapara por engaño o negligencia. Esta idea obsesiva, a lo mejor, la padecía para expiar un pecado de orgullo juvenil. Como ya he dicho, durante algún tiempo la vanidad me llevó a efectuar agotadoras y continuas (lunes, miércoles y viernes) donaciones de esperma. Demasiado tarde leí esa página de Quitapesares en la que denigra de los espejos y el coito, que reproducen a los hombres, y me convencí de la ingenua y terrible fatuidad de la descendencia. La nueva convicción me había llevado a usar siempre condón doble durante los coitos; recuerdo con agrado la mirada de sorpresa de las mancebas que compartían mi lecho al verme deslizar en el cipote un segundo preservativo después del inicial. Y no se crea que por esta precaución me permitía descargar mis humores dentro de ese oscuro recipiente, acogedor en exceso y por desgracia no siempre sementerio. Mis temores me llevaban a interrumpir el abrazo incluso con el par de condones puesto. ¿Y qué decir de los interminables lavados de asiento que recetaba a mis amantes, y de mi insistencia en el uso abundante de cremas espermicidas? La idea de tener un hijo era el terror de mis noches insomnes. Hasta que me llegó la noticia de esa operación definitiva que realizaban en Houston. A las pocas semanas ya estaba en Texas, en la lista de espera, por cierto no muy larga, de los primeros varones que se sometían al experimento, ya perfectamente coronado y demostrado en toros, chimpancés, conejos y marranos. Ninguno de estos animales, después de la operación, había perdido su potencia; pero todos se habían deshecho del fardo inútil de la fertilidad. A mí, la verdad, el mismísimo resultado de impotencia no me habría preocupado en lo más mínimo pues, como ya tengo dicho, de los trabajos del priapismo no probé jamás las consecuencias deleitosas. Lo había consultado y, de no ser por los problemas endocrinológicos que se derivaban, no habría dudado en hacer incluso como el famoso eunuco cantor de mi tío el arzobispo. No lo hice porque no me gustaba la idea de engordar como un novillo por el resto de mis días ni llegar así a convertirme en un humano y obeso buey seboso. Jamás entendí, eso sí, por qué los santos de mi Iglesia no llegaron, que yo sepa, a castrarse. Bien dice la Biblia que si el ojo derecho nos escandaliza debemos arrancárnoslo y tirarlo lejos; no necesito ser Jung para saber que ojo y falo ocupan la misma casa en el barrio de los símbolos. Si uno se arranca el ojo al observar unas nalgas, o se corta la mano después de tocarlas, no veo por qué no extirparse los famosos testigos de que somos varones y no hembras. Las obras de alta poesía son impermeables a las vulgaridades, pero en lenguaje pedestre el versículo sonaría de otra manera. Si tu virilidad se levanta en presencia de alguien que no sea tu mujer oficial (o en presencia de cualquiera, si tu esposa es la Iglesia), machácate en un cajón tus dos cojones. Es esto lo que quiere decir la Escritura (el Maestro o su escriba), como lo tiene muy claro el más obtuso de los hermeneutas.
Agobiado por mi ignorancia hagiográfica he llamado por teléfono a mi amigo Quitapesares. Me ha citado a Mateo, quien bien dice "que hay eunucos que nacieron tales del vientre de sus madres; y hay eunucos que fueron castrados por los hombres; y eunucos hay que se castraron a sí mismos por amor del reino de los cielos". Ha dicho que en este y otros pasajes bíblicos se han detenido muchos doctores de la Iglesia. De ahí que para él mi interpretación de los sagrados textos no es descabellada, pues a igual conclusión había llegado por ejemplo Orígenes, beato, mártir y sabio. Este hombre singular, harto de la zozobra en que lo sumergía la concupiscencia, se había hecho castrar. La Iglesia, sin embargo, siempre se ha opuesto a esta mutilación testicular y por lo mismo, sólo por esto, no ha hecho santo oficial a ese varón que fue tan o más santo que muchísimos santos. Oh san Orígenes, patrono de los eunucos, yo aquí te invoco y suplico que por tu intercesión jamás mi simiente salga de las oscuras y estrechas cavernas donde la he clausurado.
Sí, con esta volteriana Cunegunda, he contraído matrimonio. Tantas veces pude haberlo hecho, lo de contraer, y no con ella. Con Eva Serrano, por ejemplo, con Catalina Mejías, con Susana Robledo, con Angela Pietragrúa, con Josefina Logroño, con Matilde Sotomenor, con Artemisia Tomasinina, con Lorenza Battaglia, con Luisa Spiraglio… Debería aprovechar para contar mi trunca educación sentimental de amoríos fallidos. La historia de Eva Serrano ya la saben y saben también que se trató de pura lengua. La Catalina Mejías, en lo mejor de mi euforia premarital, me resultó lesbiana, como una de las protagonistas del Paraíso Perdido de John Huecos, una novela de costumbres ciudadanas. Fui despreciado con ignominioso y sumario proceso, como ese tal de la novela, y yo no repito historias. Baste decir que por el mero delito de ser hombre, quiero decir homo erectus de género masculino, Catalina Mejías me acusó de todas las culpas y todos los delitos, salvo el abigeato. Con Susana Robledo (última descendiente de don Jorge, conquistador de mis tierras) no sé por qué no me casé. Era una pianista excelente con un defecto solo: tocaba las sonatas con el metrónomo puesto a un ritmo demasiado lento; los allegro assai le salían en lentissimo y los lentissimo le salían en somnífero: una nota cada dos segundos. Hablaba como tocaba: sus frases de corrido eran palabras aisladas porque entre cada vocablo hacía una pausa y uno tenía que preguntarle siempre por la puntuación de lo que iba diciendo: "El otro… día… estaba… en mi casa… y se… me…o-cu-rrió…llamar… por…te-lé-fo-no… a… ". Yo era incapaz de oírle enteros los cuentos, y eso que prisa no he tenido jamás, pero su estilo oral exigía una concentración muy larga. De todas formas, como casi nunca hablaba, este defecto de Susana Robledo no se notaba mucho. La verdad es que era despaciosa para todo. Cuando se duchaba se gastaba el mismo tiempo que se lleva cualquiera haciéndose un baño de inmersión con doble cambio de agua. Si se bañaba en bañera se demoraba toda la mañana. Era de una lentitud para comer que exasperaba a los camareros. Yo, sabiendo su problema, entraba con ella a las once y media de la mañana a los restaurantes. Pero a las cuatro menos veinte no había sido posible que pasara a los postres y teníamos que irnos a tomar el café a otro lado si no queríamos que nos echaran a los gritos. Su parsimonia llegaba al extremo de que varias veces el semáforo volvía a pasar a rojo sin que ella, durante el verde, hubiera tenido tiempo de poner la primera. Y si hubiera decidido casarme con ella, creo que los preparativos para la boda hubieran podido durar hasta ayer, o sea que el asunto no cambia, casarme o no con ella habría dado el mismo resultado vital: esta extendida soltería. Las pocas veces que tuvimos tiempo suficiente para llegar a acostarnos, yo empezaba los preliminares a la media tarde de la víspera, de manera que muchas horas después, a la salida del sol, con la picha hecha polvo de dolorosísima expectativa, culminaba por fin el acto de lentitud inaudita. Sólo que coronada la unión genital yo había perdido ya la capacidad de contenerme y era un desastre su furia por mi precipitado derrame. Por suerte había tiempo de sobra para un segundo embate y una o dos veces conseguí, pasado el mediodía, que ella llegara a ese éxtasis del que los demás hablan y que para mí, ay, me duele confesarlo, es sólo un desahogo, un descanso, como orinar después de haber hinchado la vejiga mucho rato.
Читать дальше